
En julio de 1987 realicé mi primer viaje transahariano con familiares y no me enteré de nada. Iba donde me llevaban, sin preguntar. Estaba más preocupado por cuestiones existenciales y comeduras de coco acordes con mis 19 años. Sufrí lo indecible y me juré a mi mismo que nunca volvería a ese infierno.
Este es el relato del viaje que escribió mi tío José Ramón:
1. JUSTIFICACIÓN
Agosto de 1987. Vuelvo a Tenerife después de pasar un mes en África. Me encuentro con un cuaderno de notas en el que he ido apuntando los acontecimientos, unos pocos dibujos y una colección de fotografías. Repasando todo esto, me ha parecido oportuno ponerlo en limpio. Para mi propio recuerdo y para satisfacer la curiosidad de quien la tuviera.
Me veo obligado, ¿cómo no? a contestar las preguntas de mis compañeros de trabajo. Unas son superficiales y no tienen otro propósito que satisfacer curiosidad. Yo agradezco la oportunidad de presumir, hablo un poquito del viaje y quedo a la recíproca. Otras son más insistentes, se hacen con verdadero interés y se nota en ellas una sana intención de compararse.
¿Lo habría hecho yo? Es la pregunta que no me hacen, aunque se les nota la intención a los que, como yo, se van haciendo viejos. Les extraña que un hombre de oficina, más entrado en años que en músculos, cometa la locura de cruzar el desierto en pleno verano.
¿Has leído "Tuareg"? me pregunta uno. No, no he leído Tuareg, y me alegro. Me hubiera impedido ver África a través de mis propios ojos.
Entonces no es tan duro, aventura otro con clara intención de tranquilizarse. Se le nota que trata de darse por apto evitando demostrarlo. Pues bien, sinceramente debo confesar que si, es tan duro. Para mí al menos lo ha sido. Y tan duro pensé que sería cuando decidí ir, que no fui engañado.
¿Pues qué rayos ha ido a hacer este tío al desierto, en pleno verano? Por descontado, influyó el deseo de ver cosas nuevas. Por otra parte, se me presentaba una oportunidad: el hijo de mi hermano iba a llevar a Malí cinco coches, con intención de venderlos. No es muy buen negocio, me dijo, pero si gano un poco de dinero llevando un coche, algo ganaré llevando cinco. Argumento que no parecía tener vuelta de hoja. Un poco de fantasía era mi tercer motivo. Como ferviente lector de novelas de aventuras, podía encarnar un papel larga y secretamente soñado: el de aventurero. Pero ninguno de esos motivos, ni siquiera los tres juntos, me hubieran decidido, a no ser por una cuarta razón: mi sed de libertad.
No es que huya de mi mismo. Menos aún, que huya de otro y necesite poner tierra por medio. Ni que pretenda deshacerme de lo contingente para sumergirme en lo absoluto. Aunque, bien pensado, por ahí pudieran ir las cosas. Uno está siempre rodeado de cosas, revestido de cosas, protegido por cosas que pueden hacernos pasar por liebre siendo gato. Uno, en momentos de crisis, se hace preguntas que le dejan mosqueado: ¿me respetarán por mi cargo? ¿Me querrán por mi dinero? ¿Seré eficaz gracias a mis colaboradores? ¿Saludable gracias a mi régimen de frutas y yogurt? ¿Guapo gracias al tinte que aplico a mi barba?
Estoy de acuerdo en que lo mejor es no preguntar. Pero las preguntas, una vez formuladas, se hacen tiránicas. Y empiezan a perseguirle a uno imágenes tan poco gallardas como un gallo sin plumas, un león sin melena, una tortuga sin cáscara, a las que hay que salir al paso diciendo: ¡yo no soy este! Claro que no basta decir para quedarse tranquilo. Es preciso demostrar.
Por una serie de circunstancias que no hacen al caso, me enfrentaba a estas preguntas. Y me pareció que el viajecito venía al pelo para darles cumplida respuesta, demostrando que mis temores eran vanos. Claro que, tal vez no era el temor lo que me empujaba. A lo mejor era el erotismo, que todo es según se mire. Soy del mundo, parte del mundo, y deseo sentir el mundo que me rodea. Cuerpo a cuerpo, carne con carne, sin preservativos, ¿me comprenden? Porque preservativos son, al fin y al cabo, todas esas cosas que nos rodean y protegen y que nos hacen sentir seguros y hasta, llegado el caso, superiores.
Necesitaba, de repente, experimentar la importancia de tener o no tener agua y comida. Necesitaba confrontarme con otros hombres, sin las ventajas de la civilización a mi favor. Les aseguro que, verme en el avión de regreso llevando un chándal sucio, una mochila casi vacía y ningún dinero entre cien africanos elegantemente vestidos, me hizo sentir impresiones totalmente inéditas. Y, sobre todo, necesitaba verme con mis neurastenias y mis achaques, en un clima hostil, sin la seguridad de un médico próximo dispuesto a sacarme las castañas del fuego.
Por un incendio, por un producto mal enlatado, por un hospital mal atendido o por un camino demasiado estrecho para que pase una ambulancia corren torrentes de tinta, arrastrando cabezas de responsables. Y no es que importe el hecho, que me parece bien. Lo que me da rabia es la causa. Vivimos en una sociedad enferma de miedo, que pierde el culo tras la vana quimera de suprimir los riesgos mientras, paradójicamente se traga centenares de muertos semanales a lomos de esa vaca sagrada que es el automóvil, contra la que nadie se atreve.
Lo que yo quería, siquiera una vez en la vida, era medirme a cuerpo limpio con lo que me corresponde, con mis riesgos naturales. Sin que una sociedad con la que convivo pero a la que no entiendo, se me interponga ofreciéndome protección, mientras me echa encima los humos de una refinería, los riesgos de una guerra nuclear, o un camión de veinte toneladas, si llega el caso.
No se si queda explicado porqué se me ocurrió cruzar el desierto en pleno verano. El caso es que me entraron ganas de poner a prueba mis posibilidades y las puse. Y como llegué al límite de ellas, creo que el viaje fue un éxito. He sacado muchas enseñanzas que iré narrando.
2. PREPARATIVOS
Vivo en Tenerife y veo a mi hermano, que vive en Madrid, muy de tarde en tarde. Y es menos aún lo que veo a mi sobrino Antonio. Mi familia es numerosa por tradición. Siete hermanos que, convenientemente multiplicados, hemos llegado a reunir, treinta y cinco retoños. Éstos, ya adultos, nos van desplazando, ley de vida, y arrinconando en la reserva. Nos consideran envases desechables de los que, extraído el contenido útil, que son ellos mismos, es mejor desentenderse. Nosotros en compensación, resistiéndonos a abandonar el machito, les consideramos calderilla humana y, lo que aún es peor, confundimos los nombres de unos con los de otros.
Fue en mayo de 1987 cuando, en una de las pocas visitas que hago a casa de mi hermano, mi sobrino Antonio me habló de sus planes de viaje. Salvando el vacío intergeneracional, tal vez estimulado por mi extremado interés, tuvo la bondad de desplegar un mapa Michelín de África occidental, describirme el itinerario y hasta insinuar que podría acompañarle.
Lo que yo sabía de él era lo que me habían contado sus padres, que comenzó a trabajar a finales de los setenta en una agencia de viajes despachando billetes y, después, acompañando turistas a África. Luego empezó a hacer viajes por su cuenta, y fue llenando la casa de objetos africanos. Su madre no sabía dónde ponerlos.
Era una versión ingenuamente maternal de quién era mi sobrino Antonio. Basado en ella, sin sarcasmo, pero también sin reverencia, yo empecé a llamarle "Explorador". Fue luego cuando empezó a crecer a mis ojos como hombre de acción. Su irreflexión, su indiscutible tendencia a meterse en líos, así como un inexplicable instinto para salir con bien de ellos, fueron mostrándome, a medida que fui conociéndole mejor, que mi apelativo no le venía de ninguna manera grande.
Poco tardó su insinuación en convertirse en propuesta. Consistía su plan en comprar cinco viejos Peugeot en Alemania y venderlos en Malí. Yo podría ser el chofer de uno de ellos. Le pregunté por qué no llevaba los coches por barco hasta Dakar. Viendo el mapa, parecía lo más lógico. No lo deseable, pues hacerlo así daría al traste con la aventura. Me dijo que el puerto de Dakar es muy inseguro, probablemente le robarían todas la ruedas. Al hablarle del calor del desierto, me tranquilizó sobre la marcha: con aire acondicionado no hay porqué preocuparse del calor. Luego resultó que la previsión, como tantas otras, era totalmente gratuita, ya que ninguno de los coches llevaba aire acondicionado. A su debido tiempo quitó importancia a la nueva situación: viajaremos con las ventanillas abiertas.
Otro de los candidatos a chofer era su hermano José. Presentaba el inconveniente de no tener permiso de conducir, pero eso no importaba. Tomada la decisión, el permiso se sacaba, y a otra cosa. Ni por un momento pensaron que en esa lotería le pudiera caer un suspenso. Afortunadamente aprobó a la primera, y su estreno consistió en recorrer media Europa para traer los coches desde Alemania.
El cuarto chofer era Pepe, casado con mi sobrina Cristina, y funcionario como yo. El quinto era Rafa, único miembro de la expedición que no pertenecía a la familia, pero que estaba relacionado con ella por una estrecha amistad. Cerraba la dotación, con permiso de la galantería, la única mujer. Maricarmen, sobrina de diecisiete años, a quien, con más cariño que prudencia, encomendaron la responsabilidad de las provisiones.
Como es lógico, esperaba que el organizador me diera instrucciones concretas para preparar el viaje. Vana espera. Muy ocasionalmente, me llegaron algunos comentarios hechos sin el menor interés didáctico: si quieres lo tomas, y si no, lo dejas. No, en el desierto en verano no hace frío por la noche. Eso es en invierno. Mejor que saco de dormir, una sábana cosida. Pesa menos, y es suficiente. Hubo un consejo que me pareció especialmente divertido, y me propuse seguirlo: Lleva ropa usada para vender. Un traje viejo puede darnos para una noche de hotel.
Con normas tan poco concretas, preparé las cosas a mi manera. Renové mi pasaporte, me vacuné de lo que me indicaron en Sanidad Exterior, cambié pesetas por francos y, tan pronto como supe la fecha concreta, saqué pasaje para volar a Madrid. En un folio apunté lo que pensaba que me haría falta, según se me iba ocurriendo. Hice anotaciones durante los tres días anteriores a la salida. Cuando ya no tenía tiempo para anotar más, reuní todo lo que había en la lista y lo metí, sin orden ni concierto, en una maleta de hule pequeña y en una mochila de excursionista dominguero.
Lo primero que apunté fueron tres trajes usados, un batín de seda roja y dos pares de zapatos, para vender. Seguía en la lista un saco de dormir normal que, a la postre, no pesaba tanto. Un par de calcetines de repuesto, cuatro pañuelos, un bañador rojo, una camisa blanca de manga larga, un pantalón viejo con las piernas cortadas, y un sombrero de paja, también viejo. Gafas graduadas de repuesto, gafas de sol, una brújula, un termómetro condenado de antemano pues no era capaz de marcar más de cincuenta grados, así como algunos otros utensilios pertenecientes al "grupo mixto", como linterna, aguja e hilo, navaja, papel higiénico, una curiosa bolsa cinturón que luego descubrí que llaman riñonera, diez latas de anchoas y una cantimplora de plástico. Un botiquín demasiado básico con esparadrapo, mercromina, tijeras, pinzas, una jeringuilla desechable y vitamina C en comprimidos. Un espejo, brocha, jabón y cuchillas para afeitar, un peine, cepillo y pasta de dientes, cepillo de uñas y dos jaboncillos. Entre los documentos, el pasaporte, el documento nacional de identidad, mi carné de conducir, certificados de vacunación, billete de avión y dinero: cinco mil francos franceses, y diez mil pesetas.
Para tomar notas, compré un libro tamaño folio con cien hojas de papel rayado, encuadernado en cartón, así tendría un apoyo rígido. También treinta hojas de papel de dibujo. Hice con todo un paquete bastante cómodo. No me olvidé de un bolígrafo, dos portaminas, lápiz pequeño, un sacapuntas, goma de borrar y un tomo de "En busca del tiempo perdido", de Proust.
Creo que, pese a lo sumario del método, mi equipaje fue lo único verdaderamente meditado de todo el viaje.
3. LLEGADA A ÁFRICA
Dos de julio. Viajo desde Tenerife a Madrid en un aerobús. Me encuentro con algunos conocidos, pero me acomodo lejos de ellos, pues quiero complacerme en considerar la situación. La suerte está echada. En el fondo de mí, quizás en lo más vil de mi, arde una llamita de temor que, a la vez, confieso y combato. El miedo a esta noche, que promete ser de pesadilla, conduciendo sin dormir, desde Madrid a Almería. El miedo a sufrir. El miedo al tétanos. El miedo a esa nueva enfermedad que llaman SIDA, que dicen viene de África. El miedo a todo. Otra parte de mí me recuerda que he sido yo quien, de forma libre y terminante, he aceptado cuanto venga, que es ya inevitable. No puedo dar marcha atrás. Así pues, ¿quién dijo miedo?
He devorado hasta la última migaja de mi cena, como acostumbro siempre que viajo en avión, y me dispongo a dar una cabezada. Aún no lo he conseguido, cuando el comandante nos informa de que estamos entrando en la Península. A la derecha, Cádiz. A la izquierda, Huelva. Muchas gracias, Mis últimas esperanzas de dormir se desvanecen.
A las once de la noche me esperan en el aeropuerto. Creía que con los coches y los equipajes preparados, que era lo acordado, pero no. Es necesario ir a casa de mi hermano. Tomamos café, hacemos tertulia familiar y luego, con una despreocupación que no dejar de sorprenderme, se cargan los coches para la travesía de África.
No es mi cometido inventariar o no inventariar. Al parecer, no es cometido de nadie. Entre las cosas que se cargan, llaman mi atención un baúl de hierro negro con las cosas pertenecientes al Explorador, muchos radiocasetes y altavoces que, en un santiamén mi sobrino José acopla a los coches, unos grandes bidones verdes vacíos, y unas cajas de provisiones, que más aspecto tienen de golosinas que de viático para una aventura como ésta.
Al fin arrancamos. Mi coche es de color gris oscuro. Como no conozco el arte de circular por Madrid, salgo en pos de los demás. Nos dirigimos a la famosa M-30, que parece conferir a los madrileños una iniciación de la que los demás carecemos. Luego, a través de muchos desvíos, en los que irremisiblemente me hubiera perdido, nos encontramos en la N-IV, que nos conducirá hasta Bailén. Desde allí a Almería, ya se verá.
Con éxito lucho contra el sueño y el cansancio, haciendo vanos mis temores a esta primera noche. Cada vez que hay oportunidad, paramos a tomar un café. Al pasar por Despeñaperros, hay un intenso olor a pinos. Al pasar por Bailén, huele a aceite. Más adelante, sin duda atravesamos rastrojos, huele a mies. En este trayecto nocturno y poco tenso, el paisaje está constituido por olores.
Son más de las cuatro de la mañana y ya hemos pasado Jaén, cuando nos detenemos a descabezar un sueñecito. Abato el respaldo de mi asiento e intento dormir sin lograrlo. Pero, en un momento de descuido amanece, lo que me demuestra que si he dormido.
Desayunamos en un bar que hay al otro lado de la carretera. En Iznalloz nos desviamos para coger la ruta, según el plano, más aconsejable. Pero el plano, a la vez que nos aconseja, nos engaña. La carretera está en obras y resulta infernal. Cuando voy a sucumbir al cansancio, llegamos a Almería. Son cerca de las once. Está previsto que el ferry zarpe a las doce, rumbo a Melilla.
El ferry es sucio, incómodo, y tiene la pintura descuidada. La estiba de los coches denota que la improvisación y la incompetencia son aquí norma. Cuando ya todos hemos embarcados, bajo a tierra para comprar unos bocadillos y unas botellas de agua. La travesía dura ocho horas. Me duermo en una butaca y me complazco en dejar que mis miembros se entumezcan. No tengo conciencia del principio de esta jornada, ni de su transcurso, ni de su final y ello me produce una sensación de vacío. Como si me la hubieran escamoteado. Me siento inclinado a reclamar, pero no se a quién.
Atracamos en el contramuelle de Melilla, que cierra por el oeste un amplio puerto. Tiene un faro sobre una torre de contrafuertes, plantado en mitad del morro, que es bajo y está defendido por varios círculos de bloques. Parece que, cuando se hunden unos, añaden otros encima. El espadón es alto, de sillares hexagonales y almenado. Todo con un aspecto muy militar.
Nos alojamos en el hotel Ánfora. En Melilla hay cinco hoteles. Este es de dos estrellas y tiene partes comunes modestas, pero las habitaciones son amplias y confortables. Nos distribuimos por parejas. Comparto habitación con el Explorador, Pepe con Rafa y Maricarmen con José.
No tenemos dificultad para encontrar una tasca donde cenar. Hay carteles pegados en las paredes, que anuncian una academia de equitación. Carteles artesanos. No ocultan la modestia de la academia que anuncian. Después de la cena, tomamos un café en una terraza de la plaza de España. Melilla es una ciudad provinciana que invita a un grato vivir. Antes de acostarnos, voy con Rafa a dar una vuelta. Nos dirigimos a la Fortaleza. Es un amasijo de construcciones militares. Los muros tienen paramentos en talud y están reforzados por otros muros. Ya se sabe, al engordar los proyectiles, se han engordado las defensas.
Copio la inscripción que hay en un paramento: "En primero de febrero del año 1571 se cerraron estos aljibes siendo alcalde de esta ciudad por su majestad Francisco Sánchez de Córdoba". Quizá la gramática ponga algún reparo, pero es así como se escribe la historia. Lo dejo para quien sepa, que yo no sé.
Delante de la fortaleza hay una dársena repleta de embarcaciones de recreo. Unos marineros hacen guardia arma al brazo. Les pregunto si son instalaciones militares, y me dicen. Me miran como a un subordinado. Hay en Melilla una doble subordinación, de la que se capta la existencia, pero no el alcance: los civiles están subordinados a los militares, y los africanos están subordinados a los europeos. Esa es mi impresión.
4. FRONTERAS
4 de julio. He dormido como un bendito. Hago mi gimnasia y me ducho. Desayunamos en la terraza del hotel, desde donde se divisa la fortaleza. Las casas y las ruinas de las casas hacen juego con ella. Parecen piedra sobre piedra. Al salir, nos rodea un enjambre de jóvenes marroquíes. Nos ofrecen cambiar dinero. Dirhams para Marruecos, dinares para Argelia. Se nos deben notar a la legua las intenciones. El cambio de moneda es en África ocupación de buscones. No cambiamos dinero, pero si impresiones. Cantan las excelencias de Marruecos, tierra de promisión para ellos. Se sienten sojuzgados por España y esperan su libertad. Argelia según ellos es mala. Es comunista, y por consiguiente, perversa.
Echamos gasolina antes de dirigirnos a la frontera de Marruecos. Un puente de unos cincuenta metros separa el puesto español del marroquí. Hay muchos ociosos al acecho. Junto al puente hay un muro, y en él un boquete de cincuenta centímetros. Por él se deslizan mozalbetes que miran precavidos a ambos lados, aunque nadie se ocupa de ellos. Confiesan a las claras la práctica de un contrabando venial.
Me parece que los gendarmes marroquíes son mas marciales que los españoles, aunque ni quito ni pongo rey: puede que en el próximo relevo sea al contrario. El suelo está cubierto de cartones de embalaje despedazados. Pasa un hombre viejo con traje de color irreconocible. Va tocado con un fez del mismo color y monta una bicicleta de color azul cobalto, pintada a brocha gorda. En el manillar de la bici lleva un clavel muy grande, muy rojo y muy viejo. Digo yo que será artificial. Se ve que es un hombre descolorido, pero amigo del color.
Pasan mujeres ataviadas con trajes largos, marrones o azules y tocas blancas. Llevan bolsas de plástico y las palmas de las manos pintadas de rojo oscuro, como sangre renegrida. Aguanto un sol de justicia, intento dibujar tipos que se repiten incesantemente: hombres y mujeres que, con bolsos en la mano, pasan de una aduana a otra. Vienen de España cargados, y de Marruecos de vacío.
El Explorador recoge unos impresos escritos en francés que nos entrega para rellenar. Discute largamente con los gendarmes marroquíes. Aunque mi francés es menos que regular, entiendo lo que pasa. Desconfían de que una sola persona sea propietaria de cinco coches. Le dicen que tiene que volver a la aduana española y rehacer la documentación. Entre tanto, un agente descubre en su coche un mapa Michelín anterior a la descolonización. Aunque el rótulo "Sahara Español" ha sido previamente tachado, lo confiscan. En vano implora que se lo devuelvan.
Hay que hacer un seguro para los coches en tránsito por territorio marroquí. Quince mil pesetas para recorrer un centenar de kilómetros. Por fin la revisión de equipajes que, contrariamente a lo que temíamos, resulta superficial. Y pasamos a Marruecos. En un bar tomamos naranjada, baratísima, que nos permiten pagar en pesetas.
Salimos hacia Nador en caravana. A la izquierda dejamos unas salinas. Se está construyendo una carretera pegada a la costa y sin ninguna defensa. A poco que bata el mar, no aguantará la carretera. Se ven obras públicas ejecutadas con medios modestísimos. Así me explico la proliferación de empresas españolas en África.
Todo es llano. Abundan las acequias de riego. Sin darnos cuenta, llegamos a Nador. Es una ciudad de casas bajas. Sobresalen los minaretes de planta cuadrada, adornados con azulejos que relucen al sol. Llama mi atención la ausencia de monumentos. solo a la salida, pasamos por debajo de un arco muy historiado de cartón piedra. Me resisto a considerarlo monumento, pero algo es algo. Seguimos adelante por una carretera de curvas amplias y pendientes suaves. Destaca lo profuso de las señales para una carretera tan sencilla. Uno de los carteles indica fuerte pendiente, y el coche la domina en cuarta con toda facilidad.
Se ven preciosos olivares de árboles jóvenes. Atravesamos el Oued Muluya. Me suena de la geografía y también de la historia, pero de forma lejana. El terreno empieza a ondularse y se hace árido. Atravesamos Berkane sin parar, y es a la salida donde nos detenemos para el almuerzo. Lo hacemos en un establecimiento múltiple que contiene gasolinera, restaurante, dulcería, bazar, y alguna otra cosilla. Ahora el día se ha puesto brumoso. El aire es espeso y el calor agobiante.
El menú, a base de ensalada, tortillas francesas y carne de cordero, nos parece excelente por ser la primera vez. No sabemos todavía que vamos a repetir éste menú hasta mucho más allá de la saciedad.
Continuamos hacia Oujda, donde está el puesto fronterizo de Marruecos con Argelia. El terreno forma un mar de graciosas colinas. Luego la subida se hace descarada. Refresca. Hay eucaliptos pequeños y, más arriba, un pinar de extraordinaria fragancia. Es alguna estribación del Atlas, que queda al oeste. Empiezan a verse torres de tendido eléctrico, un depósito de agua y un silo de cereal. Un cartel dice: "12 kilómetros Oujda". Estamos llegando a la frontera.
El puesto fronterizo de Marruecos produce sensación de hostilidad. Pero si uno se fija, no es hostilidad al viajero lo que se percibe, es hostilidad al puesto fronterizo de entrada a Argelia. De todos modos, por contraste con ésta, el paso por aquella parece sencillo. Argelia es otra cosa. Primero hay que rellenar varios impresos. Luego todos, sabiendo o no francés, tenemos que confesarnos con un funcionario, que nos va llamando por turnos.
A continuación hay que cambiar dinero. La cantidad a cambiar la decide el viajero, pero hay que cambiar. No se puede entrar en Argelia en plan pobre. Esto, que pudiera considerarse a la ligera como un maternal cuidado, tiene bemoles. El poder adquisitivo de un franco francés en Argelia, es de dos dinares. Pero en la aduana le dan a uno dos dinares por tres francos, de modo que la sisa es de dos francos de cada tres. Claro que puede minimizarse el sablazo, y el viajero avispado no dejará de sucumbir a la tentación de cambiar poco. Vana maniobra. Ya dentro del país, los gastos te los apuntarán en un impreso que debes llevar siempre dispuesto. Te lo pide el del hotel y apunta. Te lo pide el del restaurante y apunta. A la salida del país te pedirán el papelito, y lo que has gastado debe coincidir con lo que has cambiado según el cambio oficial, es decir, dando tres francos por el valor de uno.
Dentro del país, los comerciantes siguen siendo comerciantes y, son pocos los que te preguntan si tus dinares proceden de sacrificar tus francos o de vender un traje usado. Los cambios se hacen en una taquilla como de cine de barrio y el aduanero, mientras desempeña su cometido, habla de fútbol, demostrando uno conocimiento del Barça o del Real Madrid mucho más profundo que el del propio viajero.
Perpetrados los cambios, empieza la revisión de los coches y de los equipajes. Hemos tenido que meter nuestros vehículos en un cercado con frutales, donde es muy fácil meter la rueda en un profundo hoyo o dejarse una buena porción de carrocería en un tronco. Los gendarmes revisan las ruedas, las tapicerías, las puertas, los guardabarros. Golpean la chapa, se consultan entre sí. Abren los portaequipajes y los equipajes. Todas estas actividades nos llevan varias horas, lo que surte como efecto que hayamos adquirido confianza. Ya estamos en Argelia.
Empezamos a
rodar,
y nos detenemos a los pocos kilómetros.
 |
| A la izquierda de la carretera hay seis caballos de pura raza de distintos pelajes.Los montan seis jinetes elegantemente ataviados, con la gallardía de seis califas. Está cerca la puesta de sol. Uno de ellos canta una invocación con muchas consonantes guturales, llena toda la campiña. Caracolean las monturas. Se enorgullecen los jinetes, de pié en sus estribos. Aprietan con la mano derecha las espingardas, bien verticales, de la cadera al hombro. Levantan las cabezas, con la mano izquierda tensan las riendas. De repente, con toda la sangre de sus monturas a presión, arrancan al galope. Llegados al final del campo, disparan al aire. |
 |
| Es una "Fantasía", que repiten varias veces. "A la tornada que facen...". El Explorador ha ido a buscar su cámara. Se paran a posar para él. Es un gesto de condescendencia que se me antoja regio. |
Advierto al Explorador que ando escaso de gasolina. No parece importarle mucho. Seguimos hacia Tamrit. Faltan no más de diez metros para el surtidor que hay a la entrada, cuando se para el motor de mi coche, falto de combustible. Tienen que empujarme. El Explorador entabla negociaciones con el dueño para pagar en especie: güisqui o auto- radio. Yo echo un trago de agua, que se ha puesto totalmente caliente. Las negociaciones siguen su curso.
Cuando llegamos a Tlemcén, toda una ciudad, ya es de noche. A tiro hecho, nos dirigimos al hotel Zianides, donde nos hospedamos. Es un enorme edificio con fastuosa fachada de ladrillo rojo. Hay un desnivel de calles que pone en juego los distintos niveles del hotel. Para la entrada principal hay que descender por una curva entre jardines. Las puertas y ventanas son altas, austeras. Tienen dinteles en ángulo, como ojivas un tanto frías. Las habitaciones son espaciosas y tienen moqueta. Los cuartos de baño son espaciosos, pero mal solucionados. Lo más notable son los patios, todo un derroche de imaginación, una filigrana de yeso bellísima.
Se celebra un acto social importante, y no nos sirven cena. Dicen que va a venir el presidente. No sé en qué para la cosa, pero nos hemos rozado con la aristocracia argelina. La dignidad de los notables es bien ostensible: personajes entrados en años, vestidos de blanco, en medio de pequeños séquitos que no dejan de atenderles. El Explorador trata de llevarnos los mejores hoteles, que para los peores ya habrá tiempo. Finalmente cenamos unas brochetas en una terraza cercana al hotel.
5. EMPIEZA EL DESIERTO. EL OASIS DE AIN SEFRA. BECHAR.
5 de julio. Amanece nublado. Hemos madrugado para hacer los
setecientos
kilómetros de esta jornada. Pronto nos encontramos en ruta. El terreno
es de naturaleza sedimentaria. Creo que se trata de arcillas. La
carretera
empieza a subir, y nos adentramos en un bosque de robles muy
mediterráneo,
cubierto por la niebla. De cuando en cuando atravesamos alguna
población.
En Sebdou tenemos que detenernos, porque un cortejo nos cierra el paso.
 |
| Son gente joven, entusiasta y paramilitar. Visten uniformes azules con boina y llevan al cuello pañuelos con los colores nacionales. El montaje parece calcadito del extinto Frente de Juventudes. Se saben espectáculo y, al sentirse mirados, redoblan su entusiasmo. Me aclara el Explorador que celebran la fiesta de la Independencia. |
 |
| Desde la acera les vemos desfilar, y no deja de admirarnos el ardor de los jóvenes. |
 |
| Los últimos en pasar son los karatekas. |
En el cruce de El Aricha vamos a repostar. La gasolinera está en el ramal que se desvía a la izquierda. Seguido, un puesto de policía, que no dejará de controlarnos. Otra vez intentamos pagar en especie. Aunque el lugar parecía desértico, de todas partes surgen compradores. Intento vender un traje usado, con chaleco incluido, por seiscientos dinares. Recibo una contraoferta de trescientos y, pensando que todo el monte es orégano, me permito desecharla. Hay que actuar con cautela, pues la policía está cerca.
Cuando quedan repostados los coches, nos entregamos a la autoridad. Esta vez el control se hace con mucha cortesía. Seguimos por una llanura requemada por el sol, que recuerda los páramos de Castilla. Aunque aquí no hay rastrojo, crece una hierba seca del mismo color. En las depresiones subsisten charcos de agua. Después, poco a poco, va apareciendo la arena. El color del paisaje se enciende de tonos cálidos. A trechos el polvo invade la carretera. El coche de José, que va delante, lo levanta. Es fino como un ectoplasma. Cada vez hay más arena y menos hierbas secas. Ya estamos en el desierto. Todavía, de tarde en tarde, atravesamos poblados. En uno de ellos hay un campo de fútbol con su valla y todo, mayor que el resto del pueblo. Se ven hombres con ropajes blancos o azules. Aparecen como un destello frío. Como una chispa eléctrica.
Llevamos recorridos doscientos kilómetros cuando llegamos al cruce de la general y hacemos un alto. Lo aprovecho para estirar las piernas corriendo por la arena, beber agua de mi cantimplora y dar rienda suelta a las menores que, desde hace un rato, se me vienen insinuando. Antes de arrancar llegan dos coches. Paran un momento, nos saludan y siguen su ruta tomándonos la delantera. Son catalanes.
Tomamos el desvío a la derecha. Se ven pinos. Es una repoblación con la que se intenta contener la arena. Es una lucha desigual. La arena, que ahora es de color salmón. Toda la luz del paisaje es rosada. La atmósfera está turbia. Por oriente es azul y por poniente violeta. Emergiendo de la bruma aparecen cadenas montañosas. Primero se insinúan y se concretan luego. Son suaves, onduladas y aparecen en muchos planos de diversas tintas. Hay rebaños de ovejas, de millares de ovejas tal vez, que no me explico dónde hallan alimento.
Nos estamos acercando a Ain Sefra. La carretera cruza varias veces sobre la línea férrea, que tiene alcantarillas totalmente obstruidas por la arena. Se delinean sus arcos, pero no tienen cauce. Ni maldita la falta que les hace en medio de este arenal, imagino.
Llegamos a Ain Sefra. El termómetro marca cuarenta grados. Las casas son sencillas, de una sola planta. En una ancha acera, defendida del sol por un toldo, hay una terraza de bar. Está muy concurrida por jóvenes, sólo varones, que toman refrescos de naranja. Suena música estruendosa. Hay una mesa vacía, y nos sentamos alrededor.
Pido té verde, y me sirven un vaso totalmente lleno de hojas. Parece un fragmento de selva tropical cautivo en un vaso. Callo y succiono lo que puedo. Mientras, la música ha cambiado a algo más cadencioso. Ahora es una canción española. "Siento que dentro de un momento se acercará la hora que me aleje de mí...". Los tres hermanos se han ido a buscar un aseo y, de paso, a ver si venden algo para pagar el almuerzo.
Nos aborda un árabe. Viene de parte de un amigo, que lo es también del Explorador. Cuando éste llega, se acuerda que vendrá con nosotros a Bechar. Y, como la venta ha sido fructífera, vamos a almorzar en el hotel. El Explorador, muy a la española, es hombre de gestos rumbosos.
El hotel Mekther es delicioso. Tiene el color rojo salmón del desierto y está en un oasis, protegido por una duna. Gigantescos eucaliptos crecen en el festón de su falda, como ensartándola para coserla al terreno. Uno que sabe de la avidez de estos árboles, se pregunta cuánta agua habrá bajo tierra para mantenerlos tan lozanos. Hay además una docena de soberbios cipreses.
Se aparca por detrás del hotel, entre el edificio y la duna. Y no hemos terminado de aparcar, cuando ya nos rodean los compradores. Es algo asombroso, pero voy acostumbrándome. Vuelvo a sacar mis trajes, mis zapatos y mi batín de seda. Nuevamente pido seiscientos dinares por traje, y de nuevo recibo la contraoferta de trescientos. Regateo en mi pésimo francés y, cuando creo que he cerrado el trato en mil quinientos por los tres trajes, resulta que lo he hecho por mil cincuenta.
Mi comprador me indica que le siga, puesto que no tiene dinero encima, y nos alejamos entre callejuelas. En un recodo, se detiene ante una puerta baja. Saca una llave, abre y me ruega que espere. Lo hago con mis trajes bajo el brazo. No tarda en salir con otra llave mayor y seguimos camino. Reparo en la situación y me parece estar dentro de algún cuento de las mil y una noches, pero me siento aprensivo. Me he alejado de todos los demás, sin dejar ninguna pista.
Finalmente mi aprensión resulta infundada. Con la llave mayor abre otra puerta, también baja, y me introduce en un cuarto sombrío. En él hay un mostrador, un armario y una nevera. Me invita a naranjada que saca de la nevera, y acepto. Del armario saca unos billetes y, muy ostentosamente, sobre el mostrador, va contando hasta mil cincuenta. Es entonces cuando descubro que hay discrepancia y me dispongo a resistir. Pero muy levemente. Enseguida me doy cuenta de mi error, sonrío y le estrecho la mano en señal de conformidad. Y hago bien. La discusión de un negocio con un árabe puede durar toda una jornada, y estar llena de picardías. Pero, alcanzado un acuerdo, se dejaría matar antes de incumplirlo. Sin llegar yo a tanto, pienso que nobleza obliga y entrego mis tres trajes. Muy satisfecho por otra parte, de haber jugado a mercaderes.
Cuando regreso al hotel, ya están todos sentados a la mesa, donde nos despachamos un menú de ensalada, tortillas francesas y carne de cordero.
 |
| A continuación vamos a bañarnos en la piscina, que nos acoge con aguas tibias. Nadie, por supuesto, piensa en un corte de digestión. |
Salimos de Ain Sefra a las cuatro. El amigo que se nos ha unido viaja con Pepe. Ha cambiado su traje europeo de esta mañana por un bubú azul y turbante blanco. Llevamos una hora de viaje cuando, de repente, ¡llueve! Faltan doscientos kilómetros para Bechar. Vuelve a llover cuando nos estamos acercando a Beni Ounif. Esa vez el chaparrón es aún más repentino. Me ciega y apenas acierto a accionar el limpiaparabrisas. Pero termina tan repentinamente como empezó.
Otra vez nos detiene la policía. Nos piden los pasaportes, la documentación de los coches y, por separado, tenemos que ir a declarar a una caseta que queda a la izquierda de la carretera. Hay que bajar un fuerte terraplén, sin que nadie nos indique cómo. Nuestro pasajero tiene problemas por su atuendo, simplemente porque parece un Tuareg. Las relaciones entre Marruecos, que queda a nuestra derecha, Argelia, los Tuareg, el POLISARIO y muchas otras fuerzas son confusas y nunca se sabe lo que puede pasar.
Desde hace muchos kilómetros, la carretera está flanqueada por alambre de espino para proteger la frontera. El Explorador me cuenta detalles de todo este enredo, pero él tampoco parece estar muy enterado.
No se cual es el riesgo que ha corrido nuestro pasajero. Pero tengo la impresión de que ha pasado un buen apuro. Escapa de él con un simple sermón. Más adelante me confía que quiere irse a Finlandia, ¡nada menos!. Por ahí vas a encontrar mucho frío, le digo. Ahí voy a encontrar mucha libertad, me responde.
Antes de llegar a Beni Ounif, cruzamos un río. Al menos parece un verdadero río. A sus aguas les faltan cuatro dedos para invadir la carretera. Beni Ounif está en un oasis de palmeras completamente llano. A la salida de la población echamos gasolina. El que la sirve tiene modales de comisario político, aunque también puede ser que, como el pasajero, voy añorando un poco más de libertad.
La caravana reanuda la marcha y, cuando me doy cuenta, vamos a una velocidad endiablada. Acelero todavía más para rebasar al Explorador, que va en cabeza, y pedirle que aminore. No veo necesidad de irnos jugando el físico. He tenido que poner el coche a ciento sesenta. Cuando estoy a su altura, me explica que hay que llegar a Bechar antes de que cierren en taller. Llegamos a un acuerdo. Él se adelantará y los demás seguiremos a paso un poco más razonable, que me permite seguir contemplando el paisaje.
Por el noroeste hay una sucesión de dunas, que son como una cordillera de juguete. Por poniente, una verdadera cordillera. Empiezo a distinguir, y reflexiono acerca de la naturaleza de estos terrenos, que son decididamente sedimentarios. La arena es un simple fenómeno de erosión.
Ya cayendo la tarde. El naciente es violeta, y el poniente azul. Justo al revés que por la mañana. Es la presencia de la humedad lo que hace ambos crepúsculos distintos. Como aquí la humedad no existe, el matutino y el vespertino son simétricos. ¡Qué cosas ocurren en África! Por la vía férrea circula un tren. Un motor diesel con cinco coches de pasajeros.
Y llegamos a Bechar, que es una populosa ciudad. Nos dirigimos al taller de Mordín, donde ya el Explorador ha establecido contacto. Tiene unos cuarenta años, un gran mostacho de grandes guías, una saludable barriga y una risa atronadora, que hace vibrar aquélla como si fuese gelatina. Se trata de que pinten los coches para que tengan mejor venta. En medio de la conversación, que es pintoresca, oigo repetir muchas veces la palabra "camuflaje". Debe tratarse de un pintado muy sui géneris. En el taller de Mordín quedan tres 504: el blanco, el naranja y el gris. Nos repartimos entre el otro 504, que es verde, y el 505 del Explorador. No nos entretenemos, pues vamos a dormir en Taghit, que está a ciento y pico de kilómetros.
Cuando llegamos ya es de noche oscura. Hace diez minutos que han cerrado el comedor, y no quieren darnos de cenar. A mi me parece que es lo suyo, pero el Explorador se sulfura, pregunta por el gerente, da gritos y, en un francés cuya fluidez me asombra, brama una bronca dirigida al recepcionista, a quien le entra por un oído y le sale por el opuesto. Tenemos que arreglarnos en un bar que hay a doscientos metros donde, entre lo que buenamente nos ofrecen y nuestras provisiones, disfrutamos de una copiosa cena.
6. TAGHIT, UN POBLADO ANTIGUO
6 de julio. Contra todo pronóstico, duermo a pierna suelta. Como debieron hacerlo un centenar largo de personas que, cuando nos recogíamos, preparaban sus petates para pasar la noche en la acera.
Hay que volver a Bechar para ocuparse de los coches. Me levanto las seis y media para acompañar al Explorador, pues quiero conocer la ciudad. El viaje se me hace corto. El él, recogemos a un autostopista. Es un campesino seco, con chilaba blanca. Antes de entrar en el coche, por la ventanilla, estrecha nuestras manos. la suya es seca y fuerte. Me parece que estoy estrechando una mano de madera.
Ya en el taller, se acuerda que pintarán los tres coches en tres días. A ver si el jueves podemos hacer algunos de los trámites de salida de Argelia. De lo contrario sufriríamos un importante retraso, pues el viernes no abren. El asunto de la pintura se trata con mucho método. Primero se habla de colores, marcas, rendimientos, etc. Una de las muchas cosas que quedaron olvidadas en Madrid fue la pintura, de modo que Mordín tiene que poner el material. Luego se entra en la discusión del precio. Aunque el combate se celebra en francés, sigo el hilo sin dificultad, y me resulta divertidísimo.
El Explorador hace el primer movimiento, empieza ofreciendo. Dos mil dinares por el naranja, dos mil por el blanco y mil trescientos por el gris, que necesita menos pintura. Mordín hace su contraoferta y pide dos mil quinientos por cada uno. Discuten largamente, mientras los operarios trabajan en silencio. De vez en cuando, uno u otro se dirigen a mí, como para que no me aburra. En realidad es tiempo muerto que se toman para recuperar fuerzas. La esgrima es colorista, imaginativa. Ambos debieran estar orgullosos. Se cambia de terreno con agilidad y no se roza nunca lo personal. Queda la cosa en seis mil dinares por los tres e, inmediatamente, se pasa a hablar de fútbol. Mordín parece estar muy enterado de la liga española. Y, por supuesto, tiene una foto de Butragueño. Hay a su servicio cuatro nativos, jóvenes y flacos, que trabajan en silencio, sin levantar cabeza.
Resuelto el asunto, vamos a visitar a Mustafá, que tiene una mercería. Vende bragas muy llamativas. Me lo presenta el Explorador como a un viejo amigo. Le compro un desodorante y, sin perder de vista la puerta de la mercería, que vigilamos entre los tres, salimos a tomar café en una terraza próxima. ¿Hay por aquí un banco? le pregunta el Explorador, que ha rehecho sus cálculos y necesita cambio. Nos encaminamos a él. No está lejos. Una mujer vestida de blanco, a la entrada, nos cede el paso. Yo me paro para que pase ella primero. La mujer no se siente halagada, cree que se trata de una confusión.
Ante la ventanilla hay una larga cola. Preguntamos a un hombre si hay que esperar para el cambio. Nos dice que si. Interviene una mujer. Tiene unos ojos preciosos, la cara velada y una vestidura blanca. Nos indica el mostrador que queda a la izquierda y nos ahorramos la espera.
Después vamos a saludar a Gran Papá. Está bobinando un rotor en un portal donde tiene su taller. En el mismo banco, junto a él, trabaja una segunda generación. La tercera, merodea y enreda. No hay duda de que se trata de una industria familiar. Un niño alarga su mano y coge una arandela. Gran Papá no le dice nada. Le pega con el mango de un destornillador y el niño deja la arandela. Sencillo. Prosigue nuestra conversación, y prometemos volver en otro momento.
Antes de regresar, en una tienda llena de artesanía, compro una cafetera y un frasco de cobre para perfume. Me piden doscientos cuarenta y cinco dinares, pero consigo que me lo dejen en ciento sesenta.
Ya de regreso, vemos tres camellos en medio de la carretera que huyen al ver nuestro coche. Uno es adulto y lustroso. Los otros son jóvenes y lanudos. Sobre la línea del horizonte, a la sombra de una acacia, vemos otro camello que corre por la llanura.
Cuando llegamos a Taghit, el sol está en el cenit. Sobre la tierra encendida destacan manchas oscuras, descaradas, que nada restan de luminosidad al paisaje. Son el oasis, las acacias, dos coches que suben por la carretera hacia nosotros, algún ganado... para un pintor es algo más que un desafío. Es un deseo lacerante de sumergirse en el color. No se si esta sensación es transmisible en palabras, pero es la sensación de hallarse ante el reto, ante el misterio, ante el hallazgo jubiloso. Siente uno el ansia de vislumbrar y no poder atrapar.
Reunidos en el hotel, están todos los demás expedicionarios. Con ellos, Margarita y Antonio, una pareja de Madrid, que hacen la ruta de los oasis en un Panda. Almorzamos el menú habitual. El comedor está lleno de moscas. Retroceden ante una rociada de insecticida, pero pronto vuelven a la carga. Hace mucho calor. Ya no podemos saber cuánto, puesto que el termómetro, como era de esperar, ha estallado. Quizá sea mejor así.
La gente se va a descansar al fresco de las habitaciones, que tienen aire acondicionado. A mi me parece que hay que irse aclimatando, pues peor será en el Tanezrouft, y salgo a desafiar los elementos. Rafa viene conmigo. Nos metemos en el poblado antiguo. Es un dédalo de callejuelas, a veces cubiertas, que se transforman en túneles. O de túneles que se transforman en callejuelas, sin que sea posible saber dónde termina una cosa y dónde empieza otra.
Saludamos a un grupo de mozalbetes que charlan a la salida del primer túnel, sentados en el suelo. Bonsoir. Seguramente hablan de mujeres o de la mili. Son demasiado jóvenes para tener novia o para estar licenciados, en cuyo caso hablarían de fútbol. Seguimos adelante. Hay una entrañable mezquita con minarete de varios cuerpos superpuestos. Atisbamos por una ventana y vemos varios planos de arcos de herradura. Como en la mezquita de Córdoba, o la de Toledo. Como en las mejores mezquitas, pero a escala mínima.
La forma de construir varía paulatinamente. La fábrica se hace con piedras, tamaño de adoquines, embebidas en barro. No es mampostería piedra sobre piedra. Es barro que contiene piedras. La resistencia de la fábrica es por ello la que tiene el barro. Se construyen muros de carga cuando se trata de hacer cerramientos, o pilastras para espacios abiertos. Las pilastras tienen sesenta centímetros en cuadro y se rematan con maderas a tope, que hacen de capitel. Entre cada dos capiteles se tienden vigas de tronco de palmera, cortados a lo largo. Se agrupan varias de estas vigas para salvar cada vano. Entre vigas o muros, se lanzan pares, también de madera, separados entre sí setenta centímetros. El cielorraso se forma con unas piezas triangulares, que no son más que el arranque de las pencas de la palma. Alguna viga que cede, se apuntala con un tronco de palmera.
Hecho así el forjado, se echa el suelo, que es de barro. Si hay que subir un segundo piso, casi nunca un segundo y nunca más, se hace pilar sobre pilar, o muro sobre muro. La cubierta de las casas no es más que el último de los forjados, ya que aquí no llueve. Y si llueve y la casa se hunde, mala suerte. Se empieza de nuevo. Es la experiencia la que da esta fórmula de costes mínimos.
Las puertas tienen un metro y medio de altura. Las ventanas son pocas o ninguna. Las viviendas en pié no miran por encima del hombro a las ruinas, tal como los éxitos pueden mirar a los fracasos. Aquí se codean en paz vivos y muertos. Aquí todo son moscas, piedras tamaño de adoquines, barro, despojos de palmera y respeto a la naturaleza. Aquí bien pudieron vivir a sus anchas Simbad el Marino, Aladino o Ali Babá.
Desde el pueblo antiguo salimos a campo abierto. El sombrero de paja se me vuela y dedico mi atención a hacer un barboquejo con hoja de palma, que se empeña en romperse. Pruebo con un junco, y de momento funciona. Atravesamos el cauce del Seoura y nos sentamos al otro lado de la carretera, a la sombra que proyecta una roca en forma de visera.
Un argelino, en su 4L, llega y se detiene junto a nosotros. Empezamos a charlar y nos ofrece cambio. Han contado Margarita y Antonio que, cuando se hallaban en lo alto de una duna enorme, han subido varios a ofrecerles cambio. Nous ne voulons pas changer, merci, hemos dicho a nuestro visitante. Pero él no se desanima, y sigue con la conversación. Pregunta si somos de Madrid. Nos dice que él ha pasado por Madrid, camino de Portugal, y le suena mi cara. Je ne crois pas, le desanimo, nous sommes près de cincq millions. Nos reímos todos y nos despedimos. Au revoire, monsieur.
Volvemos al hotel. Estoy en el jardín, a la sombra de un limonero, tomando notas sobre un velador de mármol. Las moscas me agobian. A mi izquierda, junto a la piscina vacía, dos mujeres jóvenes de color, esbeltas, atractivas, envueltas en tules, charlan quedamente. A mi derecha, una dama argelina, vestida a la europea, se cuida de imponer silencio a cuatro hijos, ya de por si discretos. Como si me molestaran. Recojo y subo a mi habitación para descansar un poco. Voy reflexionando sobre este paraíso de consideraciones, y no puedo evitar compararlo con mi mundo, en el que muchos no son tan educados.
Después de descansar, vuelvo al pueblo antiguo, esta vez solo, porque quiero hacer algún dibujo. Todavía está alto el sol. Me planto ante una mezquita. Una niña mona se interesa por mi trabajo. Apenas entiendo lo que dice, pero me conforta su compañía. Poco después hay a mi alrededor un círculo de mocosos, inocentes ojos asombrados, que con sus cabezas apiñadas apenas dejan sitio para la mía. Se afanan en adivinar qué es qué de las cosas que voy dibujando. La mosquée!, repiten incesantemente, jubilosos de su descubrimiento.
El fruto de mi trabajo dista mucho de ser bueno. Hago dos intentos sin convicción, más preocupado de lo precario de mis medios, lápiz blando sobre una cartulina, que del modelo que tengo delante. Me voy poniendo nervioso. Todavía intento dibujar con un bolígrafo, mientras el más aferrado de los cocosos, a mi lado, ajeno al dolor de mi fracaso, me dice machacona, insistentemente, algo que no entiendo. Hace un rato que los demás, con la misma veleidad que vinieron, se han ido. Tiro la toalla y abandono el pueblo antiguo.
Me coloco frente a una edificación que resulta ser un mausoleo. Está dentro de un recinto alambrado. Quiero dibujarlo para sacarme la espina, aunque el sol me derrita los sesos. Pero no ha lugar. En ese momento, en dos coches, pasan los demás expedicionarios. Van a ver unas pinturas rupestres, y me invitan. Convencido de que hoy no es mi día, me voy con ellos.
Tiramos por un camino que, más o menos, sigue el cauce seco del Seoura. La vegetación es escasa y raquítica. Hemos recorrido veinte kilómetros cuando, al final de una llanura, aparece la cordillera gris. Quizá es impropio llamarla cordillera. Es un amontonamiento de pedruscos, que se eleva ante nosotros cincuenta metros y que se pierde a derecha e izquierda en una distancia imposible de calcular desde abajo. El material es sedimentario. Pero estas enormes piedras, de muchas toneladas cada una, tiene turgencias extraordinarias. Algún empuje telúrico, montando un sedimento sobre otro, ha debido producir el destrozo. Luego la acción del viento, ayudado por la arena que aquí no falta, ha ido suavizando formas, en una labor que sólo concluirá cuando todo sea arena. Comoquiera que sea, es en estas curvaturas donde la mano del hombre ha realizado su arte. Dibujos de gacelas, profundamente grabados en roca, un trazo firme y continuo. Son dibujos muy rítmicos, una y otra vez repetidos. De no estar grabados en roca, se diría que se han hecho rápidamente, con movimientos muy ampulosos de la mano. No cabe atribuirle grandes valores plásticos, pero tienen una indiscutible autenticidad que se puede confundir con la de un grotesco león que, a despecho de la misma técnica, es sólo el remedo de un falsificador. Aunque bien pensado, pudiera estimarse también como parte de un diálogo, entre falsificador y falsificado, como los que presenciamos cada día entre los diversos "ismos" de nuestros pintores.
El coche verde se ha estropeado. Un tornillo que fija el filtro del aire al carburador, se ha roto. El Explorador saca un rollo de alambre y hace una reparación de campaña en un periquete. El coche verde queda tan útil como antes. En el 505 regresamos el Explorador, Maricarmen y yo. Aquel deja que su hermana coja el volante. El terreno es relativamente llano, pero no tanto que el coche no pueda volcar a cada paso. En el asiento posterior mi corazón se encoge, aunque no hago comentarios.
7. EL OASIS DE BENI ABBES
7 de julio. Soy el primero en bajar. Hoy vamos a hacer una visita al oasis de Beni Abbes. Margarita y Antonio vendrán con nosotros. Desayunamos en el vestíbulo del hotel, que tiene dos niveles. El de entrada es más alto. Se desciende al otro por cuatro escalones y es en el bajo donde solemos colocarnos. Es más íntimo. Hay una fuente de cerámica.
Esta noche he dormido inquieto. Lo atribuía al calor, pero a las seis de la mañana, mi vientre se ha hecho responsable: diarrea. Ayer bebí mucha agua. Cuando llegó la hora de cenar, lo hice inapetente, con el estómago hinchado. Tengo que tomar sal, que es lo que permite asimilar el líquido. Empiezo por añadírsela generoso a la mantequilla del desayuno. Baja José, que me confiesa tener el mismo problema. Luego llegan los demás. Pepe saca un pañuelo rojo, se lo pone al cuello y canta eso de uno de enero, dos de febrero.... Efectivamente, hoy es San Fermín.
Hablamos de la aventura que estamos viviendo. A Maricarmen el término le parece excesivo. No cree que esto sea una verdadera aventura, pero eso según se mire. Margarita y Antonio están haciendo la ruta de los oasis. Atraviesan el desierto por buenas carreteras, saben dónde tienen que parar, y lo hacen en buenos hoteles. Eso quizá no sea aventura. Nosotros nos proponemos asaltar el desierto sin carreteras ni oasis, y ahí pueden ocurrir muchas cosas. Pues yo si creo que es una verdadera aventura, dice José, que como yo, está deseando que lo sea. Lo que ocurre es que Maricarmen se siente absolutamente protegida.
Emprendemos la marcha. Margarita y Antonio van delante con su Panda. Detrás, en el 505, Maricarmen, Pepe, José que conduce y yo. Rafa y el Explorador han ido a Bechar, a ver cómo va la pintura de los coches. Pasamos Igli, que se encuentra en un palmeral extensísimo. Dejamos el poblado a la izquierda. Se dibujan lomas y montañas, todas de piedra gris. Pero están escarchadas de arena rojo salmón. El color es bellísimo.
Llegamos a un cruce que está señalizado. A la derecha, a Bechar. A la izquierda, Adrar. Tiramos hacia Adrar, que queda al sur. Tengo mucha sed, pero no quiero beber el agua caliente de mi cantimplora, pues mi vientre está resentido. Al llegar a Beni Abbes beberé algo bien fresco, y sea lo que Dios quiera. Relamiéndome por anticipado, seguimos adelante. A la izquierda van quedando caminos que llevan a oasis dignos de visitar, pero no los visitamos. Hasta que llegamos al que conduce a Beni Abbes y dejamos la carretera general.
En buena hora, pues nada más pasar el cruce, hay un puesto de policía que no hubiera dejado de pararnos. Es en ese momento cuando nos damos cuenta de que ninguno llevamos documentación. El desvío es corto. Entramos en Beni Abbes por un moderno puente sobre el Oued Seoura. "Hotel Rym", "Banque de Developpement Local", "Musée", dicen algunos carteles. Se ve que aquí también esperan el turismo. Nos dirigimos al hotel Rym, que está en lo alto de una cuesta. Nos ha asegurado el Explorador que podremos bañarnos en la piscina.
Al fin me tomo una cerveza, que me cae como maná del cielo, y lleno mi cantimplora de agua fresca. La arquitectura de este hotel es hermosa. Hay elegantes arcos sobre finas columnas, del más puro estilo argelino. Pero ahí acaban las satisfacciones que nos depara. La piscina está vacía. Matar la sed nos cuesta un ojo de la cara. El menú que nos sirven es el de siempre, en una de sus peores versiones. El servicio tiene malos modales y nos cobran ochenta y tres dinares por barba, sin extras.
Salgo a dar un paseo. El junco que ayer puse a mi sombrero se ha roto. Encuentro un alambre grueso y me confecciono otro barboquejo, que sólo me llega a la nariz. Encuentro luego otro más fino y más largo. Me resguardo en el quicio de una puerta, unos centímetros de sombra tan solo, y buscando una solución definitiva, vuelvo a acometer mi tarea, que ya va siendo hábito.
Estoy enfrascado en ella cuando un mocoso me ofrece un trozo de pan. No es mayor que una almendra, pero no tiene más. Le digo que no, y me pide agua de mi cantimplora. Se la doy y bebe apoyando los mocos en la boquilla. Su hermana, no mucho mayor, alejada cuatro pasos, se ríe sin parar. Sigo mi paseo y hago un dibujo de una fachada. Ya de vuelta al hotel, pido café. Los demás duermen en las butacas como buenamente pueden.
A las cuatro de la tarde, cogemos carretera de vuelta a Taghit, con un calor tórrido. En el cruce, para nuestra tranquilidad, ya no está el control. Aunque tengo sed, sigo precavido y no quiero beber hasta la llegada. Además, ¡qué diablos!, no se me olvidan los mocos de mi invitado, inocentes pero abundantes.
El desierto, como el mar, nunca es monótono. Cosas triviales cobran gran protagonismo y abastecen de sensaciones al viajero. A la derecha, un remolino de arena gira como una peonza, arrastrando su vértice por la llanura. No es otra cosa que una pequeña tromba de aire. He leído que, cuando eran grandes, se tragaban caravanas enteras. ¿Será verdad?
Al llegar a Taghit nos encontramos con el Explorador y Rafa, que ya han vuelto de Bechar. Nos presentan a Pedro, un motorista que viene de Madrid. Lleva dos buenas cámaras, con las que está haciendo un reportaje. Espera venderlo y sufragar así su excursión. Le acompaño al pueblo viejo y le muestro la mezquita. Pero a él no le interesa la mezquita, sino un grupo de muchachas que no se dejan retratar. Se levantan y se ocultan, con más gentileza que timidez, diría yo. Tras el fracaso, salimos del pueblo. Descendemos por una ladera, para hacer fotos de unas jaimas negras.
Vamos a quitar los termostatos de los coches y a cambiar el agua de los radiadores. Mientras tanto, Pedro nos cuenta que ha entrado por Túnez y se ha encontrado con un holandés que viajaba a Gabón en bicicleta llena de cachivaches, hasta una alarma antirrobo. Tiene diecinueve años, y en las fronteras se resisten a dejarle seguir, pero él continúa. Nos cuenta también que dos japoneses se propusieron cruzar el desierto con un carrito de mano chino. Se metieron en el desierto, y nadie ha vuelto a saber de ellos, cuenta.
También el Explorador tiene recuerdos curiosos: Me encontré a uno tirado en medio del desierto. Había tenido una pequeña avería mecánica, se encontró desconcertado y le entró la neura. Después de agotar el agua, se había bebido el agua del radiador, e incluso la colonia. Estaba tumbado a la sombra de su coche, esperando la muerte. Creí que me moría de la risa. Me deja pensativo, considerando qué poco hay de la tragedia al ridículo.
Seguimos así charlando, mientras el trabajo de los termostatos adelanta. Aquí todos nos conocemos. Y debe haber algo de cierto. Ya Pedro tenía referencias del Explorador, y el Explorador tenía referencias de Pedro. Puede ser porque todos siguen más o menos las mismas rutas. ¡Es que África es muy pequeña!, concluye Pedro. De todas las explicaciones, es la que menos me convence.
Antes de cenar, compro dos bolsas de dátiles. Durante la cena, el Explorador nos da una conferencia sobre la deshidratación y sus síntomas. Si la orina es demasiado oscura, señal de alarma. Las patatas fritas de bolsa siempre vienen bien, ya que tienen sal.
Hemos cenado en el mismo sitio de anoche. Tras un rato de sobremesa, regresamos al hotel. Ofrezco un dátil a un niño, y salen niños de todas partes que arrasan una de las bolsas. Antes de atacar la segunda se toman un respiro, que yo aprovecho para esconderla. Tienen una pelota, y jugamos al fútbol. Cuando terminamos de jugar y los niños quedan atrás, me atrevo a catar mis dátiles. Pero lo hago a hurtadillas y mirando a todos lados.
8. DESCRIPCIÓN DE UN OÁSIS
8 julio. He dormido bien. Sin embargo, me despierto mal. Es un cuadro de deshidratación, que nada tiene que ver con el que anoche nos explicaba el Explorador. Pero los síntomas son claros. Mi boca está seca, mientras mi intestino elimina líquido desaforadamente. El estómago recibe agua y más agua, que no es capaz de transferir a los tejidos.
Se que la deshidratación puede ser fatal a mi edad. Y si, con un clima todavía pasable, si con todas las facilidades para aclimatarme, no lo consigo, ¿qué me autoriza a pensar que van a ser mejores los terribles días del desierto absoluto? No puedo negar que estoy asustado. Pero a estas alturas, no puedo dar marcha atrás.
Procuro olvidarme y me aplico a desayunar incluyendo un puñado de sal. El Explorador, Pepe y José han ido otra vez a Bechar. Los demás iremos esta tarde. Si los coches están pintados, saldremos hacia Adrar y mañana jueves podremos realizar algunos de los trámites necesarios para atacar el desierto.
Entrego la mañana en visitar todo esto, a ver si me entero en qué consiste un oasis. Una vez al corriente, paso a describirlo. El auténtico oasis de Taghit es un bosque de palmeras, que corre de norte a sur por el cauce del Oued Saoura. Del lado del este, dominando el cauce, hay una meseta alargada que puede considerarse zona urbana. Más al este aún, está la gran duna, fachada de un campo de dunas que se adentra en el desierto. Es la gran duna la que preserva al oasis de las arenas del desierto. Según me hace ver el Explorador, es el juguete de todos los niños de Taghit que, incesantemente suben y bajan, es una actividad sin principio ni fin, que acaba fascinando.
El oasis puede tener trescientas hectáreas y, a ojo de buen cubero, un millar de habitantes. La meseta está recorrida en toda su longitud por una calle, con ínfulas de carretera, que es la que viene del oeste y llega al oasis. A ambos lados de esta calle hay edificios, unos oficiales, otros no. Como la meseta es alargada, lo que queda entre la calle y el cauce, ya sólo es cornisa, que se distribuye como sigue: del lado sur hay un barrio en construcción, que será el ensanche. Incluye una nueva mezquita con su minarete y su inevitable altoparlante.
Después del barrio de ensanche viene el hotel, que se llama Taghit, como el oasis. Luego, el cementerio musulmán, que se lleva la mejor tajada de la cornisa. Está cercado por una alambrada y en él se entierra a los creyentes mirando a la Meca. Los hombres, con dos piedras en la cabeza y una en los pies. Las mujeres, con dos en los pies y una en la cabeza.
El extremo norte de la cornisa tiene un castillo donde se aloja la guarnición, un generador de electricidad, un depósito de agua y, asomándose al cauce, el poblado antiguo. Descendamos ahora de la cornisa al cauce. Al sur hay otro poblado, pero mucho más disperso. Se adivina una manera de vivir completamente distinta. Aquí no hay calles que se hacen túneles, ni mezquita entrañable, ni fresca sombra. Este poblado es más caluroso y menos íntimo. Yo lo calificaría de huraño. Por doquier se ven socavones de los que se intenta sacar agua del cauce. Deben ser poco eficaces. Aquí llegan las aguas residuales, a través de una tubería medio podrida. Cuando se pudra del todo, dejarán de llegar. El vertido tiene lugar en un fangal infecto y verdoso. La ausencia de insectos me hace sospechar la existencia de alguna depuración natural que no conozco. He visto un lagarto de muchos colores que huye entre mis pies.
Del lado norte hay un pozo, protegido por una caseta azul. Me asomo a una ventana, fuertemente enrejada y veo una bomba que emboca en una tubería de tres pulgadas, por la que las aguas se elevan al depósito.
Terminada mi investigación vuelvo al hotel y apunto lo que he visto, para que no se me olvide. Pido una botella de agua mineral. Siete dinares y medio. El camarero toma los diez que le doy y desaparece. Como no vuelve, tengo que ir a buscarle para que me dé la vuelta. Un hombre muy pequeño, de pelo gris ensortijado, sucio y harapiento como un mendigo, se rasca las plantas de los pies y me pide un vaso que acabo de servirme. El agua es cara pero, ¿quién niega un vaso de agua? Luego me siento con Rafa y Maricarmen, y él viene a sentarse con nosotros. Son las ventajas del sistema socialista. No deja de haber mendigos, pero se les permite campar a sus anchas en los mejores hoteles, desprendiendo abundante olor y caspa, mientras se rascan sus miserias ex cathedra. Como invitándonos a que también lo hagamos: oiga, sin reparos, no se corte.
Después de comer nos vamos a Bechar a reunirnos con los otros. Mordin va a entregarnos el coche gris, pero el naranja y el blanco no van a estar para hoy. Hay que echar las cuentas de nuevo. Ya mañana no podremos hacer los trámites previos al desierto. No podremos atacar el desierto hasta el sábado. Vamos a tomarlo con calma, y hacer turismo.
El Explorador se dedica a sus gestiones. Recorre la ciudad a lo largo y a lo ancho. Evoluciona sin orden ni concierto, como un loco. Pero no es más que su forma de quemar energías. ¿Por qué economizar fuerzas, teniéndolas de sobra para derrochar? Mientras tanto, los demás deambulamos por los alrededores de la casa del Gran Papá, que nos ha invitado a tomar el té.
Hay un ciego sentado en la acera que toca el revel. El arco está hecho con una percha de colgar pantalones, a la que ha añadido una cuerda. El revel es también de una sola cuerda. Cuerda contra cuerda, desgrana una melopea, subiendo y bajando. La voz acompaña al instrumento, al unísono. Estoy embelesado, mirando y oyendo con devoción. Sin muchas alegrías, que el hombre es además viejo, el compás único se repite quizá por millonésima vez, ocupo un lugar discreto en un círculo de mirones, alrededor de media docena, que se renueva constantemente. Como el modelo merece la pena, se me ocurre hacer un dibujo. Y el círculo de mirones empieza a crecer y crecer como la espuma....alrededor mío, ¡qué cosas!
De repente, en tromba como siempre, vuelve el Explorador. Trae su inseparable cartera bajo el brazo y nos hace subir a la casa de Gran Papá. La vivienda podría ser española, de barriada. Se sube por una escalera y, a la entrada, está la cocina, donde la nuera hace sus labores. Saludamos de pasada, y no volvemos a verla. El salón tiene dos balcones a la calle, sobre el taller. Entrando a la derecha, hay un aparador de madera oscura. A la izquierda, un cuadro con el nombre de Alá, y un versículo del Corán en letra pequeña. Entre el armario y uno de los balcones, hay una alfombra donde nos sentamos para tomar el té y para charlar. El Gran Papá se descalza. Algunos de nosotros también, aunque nadie se siente obligado. Entra luego el hijo, que se llama Mohamed, y detrás el nieto. En el aparador hay muchas teteras, y el Gran Papá nos las muestra con orgullo.
Es el anfitrión quien prepara el té. Se trata de una operación delicada, cuyo fin es ir afinando hasta conseguir un sabor determinado. Los ingredientes son agua caliente, té verde y azúcar cristalizada en un bloque ambarino y muy compacto. Los utensilios son una tetera, una vasija para hacer las mezclas y un vasito de cristal para irlas probando. Cada gesto se realiza con unción y maestría. El resultado no desmerece. Nada tiene que ver este exquisito té verde con la grosera mezcla que tomé el día de la entrada a Bechar. Nos despedimos encantados del agasajo. Hemos disfrutado del té verde y de la hospitalidad islámica.
Todavía antes de regresar a Taghit hemos de recoger el toldo. Se supone que un toldo es imprescindible en el desierto. Una última posibilidad de sombra, cuando no hay nada que la dé. El Explorador había preparado uno en Madrid, que quedó olvidado. Para reparar el olvido, ha comprado cuatro tiras de tela de cuatro metros, y las ha llevado al sastre para que las cosa entre sí. Hemos ido a recoger el toldo, y nos encontramos con una bufanda gigante, de dieciséis metros de largo. El sastre ha hecho su trabajo uniendo extremo con extremo. Entre el general regocijo, ha sido necesario volver a empezar. Una vez terminado, regresamos a Taghit.
9. TIMIMOUN, EL OASIS ROJO
9 de julio. Dejamos Taghit a las siete de la mañana.
 |
| El Explorador, Pepe y José, en el 505, van a Bechar de la manita para recoger los coches naranja y blanco. |
Rafa, Maricarmen y yo tiramos hacia Timimoun, de donde nos separan quinientos kilómetros. Siguiendo la consigna recibida, rodamos a ochenta o noventa, para que los coches no se calienten.
Pasado el cruce de Beni Abbes, adelantamos a un motorista que viaja sin prisas. Va embozado, lleva las piernas encogidas y los pies apoyados en el cuadro. Al adelantarle nos damos cuenta de que es Pedro, y le saludamos a gritos.
El paisaje va haciéndose más y más colorista, lo que me proporciona una ración extra de placer. Paladeo con deleite el color, sin formas ni anécdotas que me distraigan de él. Llegamos al cruce de Kerzar y, como me parece que llevo poca gasolina, paramos a repostar. Debía ser aprensión, ya que sólo caben veinte litros. En eso estamos cuando llega Pedro y le seguimos a un restaurante que no lo parece. Sin venir a cuento, nos comemos una ensalada pepino, tomate y cebolla, y bebemos un sorbo de agua. Son las diez, y reanudamos la marcha.
Todavía no hace calor. Si se saca el brazo por la ventanilla puede saberse cuándo rebasamos los treinta y siete grados. Luego, avanzado el día, sacar el brazo equivale a quemarse. El color cambia poco a poco, y es esta evolución un motivo más de gozo. Ahora el paisaje es amarillo. No es el color de la tierra, es el color de la luz. En fuerte contraste, la carretera es violeta. Luego se enrojece, y se torna azul. Comento con Maricarmen, que viaja a mi lado, cómo cada color, ante una fuerte luz como esta, llama a su complementario. Ella está de acuerdo en que no es una simple teoría.
En mitad de la nada hay barracones metálicos de una obra. El ser humano, cuando combate a la naturaleza y la sojuzga y la llena de cicatrices, se comporta como un bárbaro. Pero hay que reconocerle valor para vivir en barracones de hierro, tostándose al sol, en pleno desierto. Uno, que por un lado se avergüenza de pertenecer a la especie humana, no tiene más remedio por otro que sentirse orgulloso. Así se escribe la historia de una violencia que nunca podremos extirpar.
Maricarmen no ha desayunado, ni ha querido probar la ensalada del cruce. Tampoco quiere beber, porque el agua está caliente. Me preocupa. Como el coche aguanta bien sin calentarse, acelero la marcha hasta llegar a Timimoun. Se entra a través de un fascinante arco. Llaman a Timimoun el Oasis Rojo. Todo está lleno de formas audaces, fantásticas. Parece el decorado de una opereta. Se me hace largo el camino desde que entramos hasta que llegamos al hotel Gaourará.
Son las dos de la tarde, y ya no nos dan de comer. Ni hay agua en la piscina, que mucho nos había encarecido el Explorador. Pedimos habitaciones, que presentan la novedad de ser triples, y nos disponemos a refrigerarnos con nuestras provisiones. Rafa y yo despachamos sendas latas de anchoas con pan. Maricarmen sigue sin querer nada y, con el fin de obligarla, la trato con dureza. Sólo mucho más tarde se aviene a comer, y lo hace con visible repugnancia. No dejo de comprenderla, la temperatura es muy elevada y, preciso es convenir en ello, una dieta a base de anchoas, chorizo, latas de atún, Colacao y cosas por el estilo, no es lo que más apetece aquí. Seleccionar estas provisiones debió ser divertido, pero no racional. Ahora empiezan a verse los inconvenientes. Refrigerados a pesar de todo, vamos al bar para tomar un café. Luego dormimos una siestecita.
Las habitaciones resultan encantadoras, con camas sencillas y ropa elegante, de un color crudo. En uno de los ángulos de la estancia, que es muy alargada, está la puerta para entrar. En el ángulo diagonalmente opuesto, hay otra puerta que comunica con una terraza deslumbrante, que da a lo que parece una caldera al rojo. El edificio tiene unos muros espesísimos que mantienen frescas las habitaciones.
Abro el grifo de agua fría y, aunque debe rebasar los cuarenta grados, me lavo las manos. No me atrevo a abrir el grifo del agua caliente. Después, cojo mis papeles y mis lápices, y me echo a la calle. En Timimoun, la arquitectura es de un furor nacionalista que no he visto en ninguna parte. Lo más antiguo es de barro. Lo moderno lleva cemento, pero responde a las formas que el barro exige. Nada, absolutamente nada desentona. Diría que se ve al pueblo emerger de la tierra, pero con orgullo. Ahora entiendo porqué llaman a Timimoun el Oasis Rojo. Aquí, salvo las palmeras verdes, todo es rojo.
Va cayendo la tarde y amaina el calor. Algunos musulmanes, con vestiduras blancas o azules, se sientan en el suelo rojo, por fuera de las murallas, a disfrutar de la tarde, que se llena de una dulcísima paz. Forman grupos de tres o cuatro, y charlan con mesura. Uno se ha quitado el turbante y otro, a su lado, le afeita la cabeza.
Sentado en el malecón de la carretera, dibujo una de las puertas de la muralla. Estoy rodeado de niños que curiosean. Me olvido de la puerta por un momento e intento dibujar una niña. Tiene doce años y una curiosa trenza que parece un colmillo de elefante. De repente, nota que la miro, y echa a correr despavorida.
Poco importa lo que dibujo o lo que intento dibujar. Aquí, en el malecón de la carretera, rodeado de niños, de frente a la muralla, percibo la fragancia de un mundo islámico que no conocía. No olvidaré este crepúsculo. Recojo mis papeles y regreso al hotel. Al anochecer vuelvo a salir a la calle con Maricarmen y Rafa.
Un joven se nos acerca empujando su bicicleta. Dice que es guía de turismo y propone enseñarnos la sebkha. Le digo que no tenemos dinero, pero no le importa. Al contrario, se muestra más amistoso. Le pregunto por un restaurante económico, y nos acompaña a una bocacalle donde lo hay. Rafa y yo cenamos un cuscús. Maricarmen pide una ensalada que no se come. Sigue inapetente.
Para completar la colación vamos a una dulcería, que hay al otro lado de la avenida, y compramos helados. Hay una tertulia de chicos jóvenes. Uno de ellos está comentando un escrito. Le pido que escriba algo en mi libro de notas, cualquier cosa. Me pone dos líneas en árabe que, evidentemente, no entiendo lo que dicen. La letra es bellísima, inclinada hacia la izquierda. El encabezamiento es una data que se deja adivinar. Ha escrito la fecha así: 9-7- 7891. La firma, totalmente occidental, inclinada hacia la derecha.
Nos despedimos de este agradable grupo de jóvenes que pasan un rato alrededor de unos dulces y unos cuadernos de estudio. En estas estamos, cuando llegan los restantes viajeros. Han parado en Beni Abbés, y se han bañado en la magnífica piscina municipal de Beni Abbés. La misma que nosotros no encontramos cuando fuimos, pensando que el Explorador nos había recomendado la del hotel, que estaba vacía.
10. LA SEBKHA, UNA PORTENTOSA OBRA HIDRÁULICA
10 de julio. En el vestíbulo del hotel hay un sencillo mapa de la sebkha que tiene caminos, pueblos y algunas advertencias. La terraza del hotel está orientada hacia la sebkha, un panorama deslumbrador. El guía que encontramos anoche se ofrece para mostrárnosla. Es para Timimoun lo que la duna era para Taghit, su principal atractivo. Salimos en dos coches. Nos acompaña Pedro, que llegó anoche.
A la izquierda del camino quedan las ruinas de un poblado antiguo. Me impresionan las ruinas de las poblaciones, de las casas, de las fortalezas que se traga el desierto. Mueren de forma diferente a las europeas. Son como terrones que se deshacen. En ellas queda aprisionado mucho espíritu que no tiene, me imagino, dónde ir. Aquí se masca el panteísmo y la biosfera theillardiana.
Por un camino, que no llega a carretera, nos vamos adentrando en la sebkha, que no es otra cosa que el lecho de un lago seco. Si digo que está inundada por el sol, corro el riesgo de que no se entienda la verdadera grandeza de este hecho. La sebkha es una sartén puesta al fuego, que es el sol. Es una caldera al rojo vivo, y cuando uno se asoma a ella desde la terraza del hotel, no ve el menor motivo para rebajar esta afirmación.
Es la sebkha, por otra parte, de todas las cosas que he visto en mi vida, la que más sensación me produce de estar ante el infinito. El Explorador nos informa de que antiguamente venían aquí las caravanas para llevarse la sal. Avistamos la cueva de Sidi Abderramán. Para dirigirnos a ella, nos metemos por una corta pista a la izquierda, bordeando una colina con las ruinas de una fortaleza. Bajo del coche y me quedo atrás, admirando sus agujas como los dedos de un esqueleto de barro.
Hago un par de dibujos. Para reproducir la luz, es necesario ser muy esquemático y hacer un trazo muy tenue, con lo que el resultado es efímero. Una huella de un dedo, y ninguno de los diez está muy limpio, arruina todo el efecto. Servidumbres del material.
Luego me dirijo a la fortaleza. Quiero visitarla, pisarla. Subo en diagonal por la falda de la colina, que es arenosa. Soy un punto oscuro en una superficie amarilla, rutilante de luz. La fortaleza tiene varios niveles. Un pozo, que ha podido ser aljibe o mazmorra. Puertas de sesenta centímetros de anchura, que se están desmoronando, pero en las que aún se aprecia el arco de herradura. En plan tópico, imagino las escenas bélicas, o las galantes, de que habrán sido testigos. En las partes altas de algunos muros se aprecian los alvéolos de las vigas. Un castillo más que el desierto se va tragando. ¿Cuántos años tendrá?
Con miedo de romperme una pierna, desciendo por la muralla y voy hacia la cueva. Cuando estoy llegando, oigo una algarabía. Los viajeros se han puesto a jugar a la correa con los niños del lugar. Todos están sentados en el suelo, en círculo, salvo dos: el Explorador, que mide uno noventa, y un arrapiezo de un metro mal contado, que corre tras él, con el designio de atizarle con la correa antes de que complete la vuelta, llegue al hueco libre y se siente en él. Se entabla una discusión acerca de si lo ha logrado o no.
Examino la cueva, que tiene una profundidad de unos cincuenta metros. Se ha formado por hundimiento del estrato que forma el suelo, despegándose del que forma el techo. En éste, aunque está totalmente seco, se ven incipientes estalactitas. El suelo está cubierto de arena, con piedrecillas de formas curiosas. Algunos lugareños tratan de vendérnoslas. Pero es más económico agacharse y cogerlas de suelo.
Doy por terminado mi examen y me dirijo hacia la salida, a contraluz. De repente, mi cabeza golpea en el techo y quiere quedarse atrás. El sombrero de paja me salva de una contusión, pero no de un desagradable tirón de cuello.
Regresamos. A lo lejos veo una duna amarilla, muy alargada. Su cresta, que hace de divisoria al viento, está festoneada por hojas de palmera, clavadas para cortar el avance de la arena. Es una disposición ingeniosa, que probablemente surte el efecto buscado. Pero también surte el que no han buscado. Esta duna luminosa, orlada en oscuro, por arriba las hojas de palmera, por abajo un humilde poblado que se cobija a su falda, resulta enormemente decorativa.
Una vez en el hotel y mientras esperamos para almorzar, el Explorador nos invita a naranjada. La comida transcurre en un clima de optimismo. Y el optimismo estimula la fantasía. Deberíamos tener un grito de guerra, dice Pepe. Maricarmen lo propone tímidamente. ¿Qué tal "Jerónimo"? Personalmente no le veo la punta, pero como se acepta por todos, me guardo mi opinión. Al contrario, cambio mi reserva por entusiasmo. La moral está muy alta. Esta noche dormiremos en Adrar, y mañana en pleno desierto.
A las tres y media hace mucho calor, y la gente sólo piensa en dormir. Salgo a dar una vuelta. Quiero comprender un poco esta arquitectura de estilo sudanés. El Explorador me cuenta que el arquitecto Le Corbuier vivió en Argelia, concretamente en Cartaya, de donde sacó sin duda lo mejor de su inspiración.
Me cruzo con Rafa que, más loco que yo, regresa de abajo, de asomarse otra vez a la sebkha. Hace un viento tórrido, infernal. Abrasa y seca. Por delante de una tapia roja, con túnica y turbante de color añil, pasa un hombre sobre un asno pequeño. Sus pies pendulean al paso del animal, y las puntas de las babuchas, en su vaivén, rozan el suelo.
Bordeo la muralla, traspaso un arco y me encuentro en una de las calles interiores, pues Timimoun tiene un viejo castro amurallado. Hay adobes muy grandes apilados, puestos a secar al sol. De pié en el centro de la calle, con una incomodidad extrema, con un bolígrafo cuya punta llena de polvo no quiere arrancar, hago un apunte de la muralla, de una puerta, de un montón de adobes y de un poste de la luz. Sigo mi paseo callejeando. Las calles van entre casas y entre huertas. A pesar de lo que podría esperarse de un viejo castro, no son tortuosas, sino rectas y bien trazadas. El pavimento es de arcilla muy compacta.
Es al cruzar una de ellas cuando tropiezo con algo asombroso. Es un partidor de aguas. Aunque está hecho en el suelo, es perfecto. Con un partidor de aguas se trata de dividir un caudal en partes que guarden determinada proporción, según los derechos de cada propietario. Un partidor de aguas es muestra de un fino sentido de equidad, sin la cual no habría forma de ponerse de acuerdo. Las aguas viajan por una sola acequia, que es de todos, lo que supone un ahorro considerable. Pero esto sólo es posible, si al momento de repartir, no hay discusiones. Un buen partidor es el árbitro que dirime cualquier cuestión, y bien lo saben los que andan con las aguas y con las huertas. Este partidor, que parece de juguete, es sencillamente perfecto, y no está hecho por ingenieros titulados. Es de barro, del mismo barro del que está hecho el piso que de repente se hiende, para dejar paso a las aguas. Pero no a un gran caudal, sino a un chorrito que bien pudiera manar de cualquier fuente del pueblo. No me pregunten porqué no la pisan, porqué no falsean sus arquitos para hacer trampa, porque no lo sé. Quizá sea finura de espíritu. No me pregunten porqué el barro natural no se disuelve en el agua que corre, porque tampoco lo sé. Me dirijo al hotel reflexionando que, mientras nosotros usamos el agua como vulgares abonados, estas gentes lo usan con unción. Se nota que aman el agua.
Cuando llego, ya se están haciendo preparativos para salir hacia Adrar, que está a doscientos kilómetros. Entre Timinoun y Adrar rebasaremos el paralelo de las Canarias. Partimos a las seis y media, con cielo brumoso. El cielo, como una bola blanca, puede mirarse cara a cara. Hay una luz vacilante, como la de un eclipse. Sobrecoge. La parte irracional que hay en mí se espanta. Si yo fuera un perro, rompería a aullar. Si fuera un caballo, escaparía galopando.
Pasa un rato de rodar en caravana. Hay un cartel: Charouine. Oasis Taourirt 91. Pasa otro rato. Llegamos a un cruce. A Adrar 119. Y pasado este cruce, cambia el panorama. Ahora la arena es amarilla. El desierto que uno ha imaginado siempre. Cuando faltan noventa kilómetros, se detiene la caravana. El 505 se calienta. El depósito de Rafa está casi vacío. Ya ha anochecido, y optamos por seguir. Cuando se pare, ya se verá. Pero, contra todo pronóstico, no se para y llegamos a Adrar.
En el centro hay una plaza rectangular inmensa. Hace pensar en la Plaza Roja de Moscú. En una de sus cabeceras está el hotel. En la opuesta, la mezquita. De detrás de ella sale música y, recorriendo toda la plaza, vamos a curiosear. Encontramos un mercado. Volvemos al hotel, que tiene unos muros espesísimos. La cena es buena las habitaciones son cómodas y tienen aire acondicionado. Pero están decoradas con plásticos y metales, produciéndonos un efecto extraño, de horterada americana. José está mal de la tripa, y se acuesta sin cenar.
11. ADRAR. UN LARGO BAÑO. ASALTO AL DESIERTO
Adrar es también de color rojo, pero no como Timimoun. Hay una zona muy cuidada, que es la plaza y sus alrededores. El resto crece a su aire. Se nota menos cariño, pero más naturalidad.
La sensatez parece haber descendido sobre los viajeros, y se piensa en hacer preparativos. Aunque sin exagerar. Hay que proveerse de planchas y palas para desatascar los coches de la arena. Claro que las planchas, que yo imaginaba de metal ligero, convenientemente estriadas, se reducen a dos simples tablones robados en una obra.
Hay que preparar envases individuales para el agua. Forramos con arpillera unos bidoncitos de plástico. Las costuras que hacemos sonrojarían al hombre primitivo. Pero la arpillera así sujeta y permanentemente húmeda, mantendrá el líquido fresco.
Hay que repostar gasolina, comprar sales para evitar la deshidratación y frutos secos. Como los dátiles y las sales son idea aportada por mí, allá yo. O me ocupo personalmente de agenciarlos, o nos vamos sin ellos. ¡Qué remedio!
En el mercado es fácil encontrar dátiles secos. En la vida los había visto. Son como un trozo de leña, más baratos que los frescos. Tengo que dar muchas vueltas buscando los habituales. Finalmente los encuentro. El vendedor inclina el cesto y, con los dedos de ambas manos, separados y engarfados, de abajo arriba, va acariciando la superficie y recogiendo los que de ella se desprenden. Es su forma de no castigar la mercancía. Compro dos kilos. Por mi condición de extranjero, tiene el detalle de pesarlos. Me fijo en que en este mercado se sopesa a ojo, y sólo si hay disconformidad se recurre al arbitraje de una balanza.
Para comprar sales busco una farmacia preguntando a los lugareños. Cada uno que abordo me estrecha la mano y me atiende muy amablemente. Menos amables son en la farmacia. Me despachan sales de fabricación francesa, a un dinar cada sobrecito.
Hechos los preparativos, nos dirigimos a iniciar la cumplimentación de los trámites de salida, en Adrar. Luego regresaremos al hotel, y en Bordj Moktar, que está a casi 800 kilómetros hacia el sur después de atravesar el Tanezrouft, haremos los trámites restantes.
El puesto fronterizo de Adrar consiste en media docena de edificios en un recinto tapiado. Como me he quedado atrás, merodeo entre los edificios en busca del que corresponde, en medio del silencio y de un calor asfixiante. Cuando ya la búsqueda me va irritando, resulta que el que corresponde es el primero, entrando a la izquierda. Ahí están todos esperando, en pié ante el mostrador, pues no hay dónde sentarse. Tras el mostrador, la pareja ideal para un interrogatorio en regla, un agente muy severo y otro comprensivo, que interviene de tarde en tarde. Tras una puerta un tanto misteriosa, el chef.
Me entretengo en leer un impreso que hay en el tablón de anuncios: "Pour arriver au poste fronterier de Bordj Badji Mokhtar, vous devez traverser le Tanezrouft, le desert le plus absolu du monde". Despierta mi morbo, y sigo leyendo. Advierte que, para la travesía, el viajero no podrá contar más que con sus medios materiales y psicológicos. Pido para mi recuerdo e ilustración un ejemplar del impreso y me dicen que no tienen, así que me entretengo en copiarlo: "La traversée ne dependra que de vos propes moyens matériels et psychologiques. Sur une piste de environ 700 km., tantôt rocailleuse, tantôt sableuse, aucun point d'eau ni autre point d´ápui ne s'y trouve. En cas de dégâtement, vous vous arretez, et vous attendez les secours. Ne pas s'affoler, mais vous faire signaler à tout avion de reconnaissance. Bon voyage".
Me alegro de que no me hayan proporcionado un papelito de tan mal agüero. Sería preferible viajar con un buitre.
Una vez terminados los trámites aduaneros, nos vamos a repostar gasolina. Llenamos los bidones que para eso traemos. Luego entramos a comer en una tasca próxima a la gasolinera. Estamos en ello, cuando noto que algo raro me pasa. No están en su sitio los puentes que completan mi dentadura. ¡Me los he dejado en el baño de mi habitación del hotel! Por no ponerme en ridículo, suplico al Explorador que me haga el favor de reclamarlos, y se compromete. Pero luego se le olvida, y se va con los demás a la piscina. Tengo que hacer yo, ¡válgame Dios!, que hacer el trabajo en mi pésimo francés, haciéndome entender con gestos que me venden. Seguro que todo el mundo se entera de que tengo piezas falsas en mi boca. Me mirarán como a un falsario. Mis orejas se ponen rojas, mi rostro arde, mis manos sudan. Y el conserje no se entera de lo que le estoy intentando explicar. Finalmente me da la llave de la habitación que he ocupado, la 206, pero no encuentro nada.
Vuelvo a devolver la llave y encarecerle que, si aparecen, me avise. Pero veo el caso perdido, y me veo comiendo el resto del viaje en inferioridad de condiciones. Conmovido quizá por mi visible consternación, el conserje no me abandona. Sale de su mostrador y me lleva por los pasillos, preguntando a todos los empleados. Vemos al encargado de la limpieza tirando del carrito de la basura. Recuerda exactamente lo que ha echado dentro, escarba y encuentra "les ponts de ma bouche", con su sonrisa autónoma. Me abstengo de darles una propina, bastante tienen con las risas que se han echado a mi costa.
Me dirijo a la piscina, donde están los demás, y paso en ella una hora metido en el agua, que está caliente. Mis tejidos, por ósmosis, se vacían. Tengo las yemas de los dedos como pasas. Me recuesto en el agua, con la cara hacia arriba. Todos mis miembros están flojos, abandonados. Dejo caer los párpados, y el mundo se hace impreciso. A mis oídos llegan voces con desconocidas resonancias. Mis ojos cerrados ven rojo. Mi imaginación alimenta mi somnolencia. Poco a poco mi condición se va alejando de la realidad actual.
Poco a poco me voy persuadiendo de que estoy perdido en el desierto. El sol es implacable. La sed me abrasa, y todo va a terminar para mí. Pero de repente abro los ojos, y vuelvo a una realidad grata, arrancado de un sueño de penalidades, gratuitamente vividas. José está sentado en el borde de la piscina, con los pies en el agua. En cada pié tiene dos dedos unidos. Pienso que será favorable para nadar.
El baño termina, y nos dirigimos a Berkane, a 130 kilómetros de Adrar. Por el camino se ven argelinos haciendo auto-stop en las ardientes paradas de autobús. Son los últimos restos de vida antes de adentrarnos en el desierto. Me desazona no parar y recogerles. De Berkane a Reganne nada cambia, salvo que todos nos vamos concentrando más y más en nuestros propios pensamientos.
A las siete y diez de la tarde, repletos de gasolina y agua, dejamos atrás la última casa de Reganne. Emprendemos el asalto al Tanezrouft.
Al coche de José le falla el encendido. Salimos del asfalto, que no volveremos a pisar hasta 1317 kilómetros más hacia el sur.
 |
| Al principio de la pista hay una tapia caprichosa, con dos machones y seis ventanitas. Es la puerta del desierto, sin otro sentido que el espíritu reverente del ser humano ante lo decisivo, lo imponente. Paramos a hacer unas fotos |
 |
| De izquierda a derecha: Pepe, Maricarmen, Rafa, José Ramón y José. |
Recibimos las últimas instrucciones del Explorador. Lo primero que nos vamos a encontrar es la tôle ondulée, la chapa ondulada. Es muy molesto para conducir, pero no es excesivamente peligroso, si se va a velocidad moderada. Luego aparecerá un repecho. Hay que tener cuidado, porque al otro lado hay mucha arena acumulada. No se ve, y es fácil quedarse atrapado. Por la arena hay que arrancar despacio y rodar deprisa. Vamos en fila india. Cada uno tiene que seguir al que va delante, controlar de vez en cuando al que viene detrás. Si alguno se para, nos detenemos todos. Vamos juntos, y el problema de uno es el problema de todos. Hay que pararse en terreno duro y alto. Los guijarros suelen indicar ausencia de arena.
Siguen acumulándose consejos que renuncio a memorizar. Imagino que a su debido tiempo irán cobrando significado. De momento confío más en la lógica que en la memoria, aunque ni con una ni con otra las tengo todas conmigo. Llevaremos las luces encendidas, y así cada uno sabrá si los demás le siguen. Y ahora, adelante y buena suerte. ¡Jeronimooooo! Proferimos el grito acordado y arrancamos uno tras otro.
En cabeza va el 505 del Explorador. Le acompaña Maricarmen. Yo voy segundo. La tôle ondulée hace honor a su fama. Se forma por el rodar de los camiones cuando el suelo está blando. La trepidación que viene del volante se extiende por todo el cuerpo. Es ciertamente abominable. Ahora sí que estamos en pleno desierto. Ha desaparecido hasta el último vestigio de personas, animales o plantas.
Súbitamente, sin anunciarse, aparece el repecho comentado por el Explorador, que nos hace una seña con la mano desde su vehículo. Recuerdo que detrás hay una trampa de arena y, por actuar en consecuencia, aprieto los dientes sin que se me ocurra ninguna otra medida mejor. Siento que peso más, subo la rampa, la domino y veo al otro lado, lo que son las cosas, al 505 del Explorador atrapado en la arena. Todos vamos llegando. Paramos en sitios altos donde hay guijarros y celebramos el incidente. Sin sarcasmo, porque el primero en reírse es el Explorador.
Sacamos la pala y los tablones, y empezamos a trabajar con ardor. Yo me tumbo en el costado derecho, y con los brazos escarbo como un perro, mientras me abrasan la arena y la chapa del coche donde me apoyo. Pronto libramos al prisionero y seguimos la marcha. Apenas hemos recorrido diez kilómetros, cuando otra vez se traba el Explorador. Ha enfilado un caballón de arena y no logra rebasarlo. Puede más el caballón que el coche, y queda cabalgando sobre él. Esta vez lo celebramos menos.
Mientras estamos en la nueva faena, a nuestra derecha vemos a otro grupo de viajeros metidos en un problema similar. Les saludamos con la mano. Más adelante volveríamos a tener noticias de ellos. Son franceses, y no todos llegarán a su destino.
Ahora la marcha se hace frenética. Me siento poseído de agresividad. Algo me inspira que hay que arrollar los obstáculos, antes de sucumbir en ellos. Me he metido en el polvo que levantan otros coches, y viajo completamente a ciegas. A ciegas tropiezo con piedras. A ciegas salvo baches. A ciegas doy virajes cuando presiento que la arena se hace espesa. Y a ciegas recorro kilómetros y más kilómetros sin despegarme del Explorador, que me precede. Es tan a ciegas todo, que puede decirse que viajo en un puro acto de fe.
Guardo de esta primera etapa por el desierto un recuerdo de pesadilla. He hecho total abdicación de mi libre albedrío. Si se me hubiera ocurrido separarme un poco, hubiera podido ver y conducir por mi cuenta. Pero no se me ocurre. Actúo bajo la tiránica consigna, que ciertamente nadie me ha dado, de "adelante sin despegarse".
Las detenciones son numerosas. Ahora por ti, luego por mí. Mi primer incidente tiene lugar cuando nos estamos deteniendo porque se ha atascado Rafa. Yo también quedo a horcajadas sobre un caballón de arena, que se mete bajo mi chasis dejando mis ruedas al aire. Cada percance desencadena un despliegue de energías total. Todos competimos en ello, como adolescentes. Pronto voy a pagar un esfuerzo al que no estoy acostumbrado.
 |
| Paramos a descansar. |
 |
| Un camión nos adelanta a toda velocidad por el
horizonte. |
Cada vez que se reanuda la marcha, vuelvo a preservar en mi error. Sigo inmerso en nubes de polvo, tratando de no perder las luces de delante y dando tumbos sin pararme a pensar cual es la causa ni cual puede ser el efecto. La noche ha caído. Llevamos un rato sin incidentes, cuando veo pararse el coche del Explorador. Yo también me detengo. ¿No viene José detrás de ti? Me doy cuenta de que no. ¿Hace mucho que falta? Yo no lo sé. No es que no haya entendido el plan de marcha fijado, es que para mí, se ha convertido en una consigna imposible. ¿Cómo voy a saber dónde está José, si ni siquiera sé dónde estoy yo?
El Explorador se muestra visiblemente contrariado, y da media vuelta para buscarle. Para buscar a todos, pues nos damos cuenta con desaliento que la caravana se había visto reducida a nuestros dos coches. Va a deshacer el camino, y me ordena que espere con Maricarmen. La luna ha salido iluminando el desierto y no hay viento, de modo que debe ser fácil seguir las rodadas. El silencio es total. Adquiere peso. Se hace penetrante, como el bordoneo de un abejorro.
Maricarmen se asusta. Pretende que volvamos también para buscar a los demás. Me niego. Pero tengo que esforzarme en tranquilizarla, con lo que no puedo absorber todo el encanto de la situación. Por otra parte, empiezo a no tenerlas todas conmigo.
Finalmente, después de una espera de más de una hora, algo en el horizonte parecido a una luz se acerca. Uno tras otro, llegan los cuatro coches. Recibo sin humildad una bronca del Explorador. En su última parada, a José le falló el encendido, y no pudo arrancar. Yo no lo advertí. Soy castigado a abandonar el segundo puesto y pasar al último. No admito la bronca, pero encuentro justa la condena. Damos por finalizada la primera etapa del desierto. Cenamos a la luz de la luna llena y nos echamos a dormir. Son las doce y media.
12. EL TANEZROUFT. LLEGADA A BORDJ MOKTAR.
Nos levantamos a las cinco y media. Desayunamos. Nadie crea que nuestras comidas tienen orden ni concierto. Cada uno entra a las provisiones según su inspiración del momento. Pronto nos ponemos en marcha. Sin aprender la lección de ayer, emprendo la marcha con la misma irracionalidad. Una fuerte adhesión al Explorador me impide separarme de él. Sospecho que mi inclinación tiene algo que ver con esa cosa inconfesable que se llama miedo. Pero es un miedo singular que no me produce ansiedad, que no me hace sufrir. Sólo enerva mi libre albedrío, vicia mi voluntad y me convierte en una rémora fanáticamente fiel.
Vuelvo a meterme en la nube de polvo que levantan los coches de delante, y no veo otra cosa que nubes de polvo. Como los atascos en la arena son frecuentes, el Explorador toma la decisión de quitar aire a los neumáticos. He perdido la noción de atascos y paradas, y algunas otras nociones. Ya no son nubes de polvo las que me rodean. Poco a poco se han ido convirtiendo en una niebla gris que me invita a soñar. No tengo sensaciones de frío o calor que me orienten. Mi imaginación vuela, mientras allá abajo van pasando las horas. Estoy alucinando.
Si alguien me pregunta por esta jornada, debo decirle que sólo me acuerdo de un viaje por una autopista sin curvas, ancha y cómoda. Por la derecha corre un caudaloso río, bordeado de altísimos y fresquísimos árboles. Por la izquierda está flanqueada de eucaliptos, y entre los eucaliptos hay altas y escabrosas rocas. No se cuanto tiempo permanezco en esta duermevela, interrumpida por algunas paradas en las que vuelvo a la realidad. Pero devuelto otra vez al sueño, este se hace realidad, y la realidad se hace sueño.
Hay un momento, que no sabría situar en esta jornada de
alucinaciones,
en que el Explorador nos hace parar. Hemos llegado a una ilimitada
llanura
en la que el suelo es totalmente llano y sin obstáculos. Podemos
desplegarnos sin temor.
 |
| Nos sumergimos en una nueva y regocijada sensación. Desplegados en batería, a veinte metros unos de otros, que van ensanchándose hasta quizá cien o más, nos lanzamos aullando y haciendo sonar los claxon. |
 |
| Nos sentimos como el séptimo de caballería lanzado a la carga, gozando de espacio y libertad garantizados. |
|
|
| Hasta que, a una nueva señal, volvemos a concentrarnos. Nos detenemos en un cartel de metal pintarrajeado que indica el Trópico de Cáncer. Pepe nos hace una foto. De izquierda a derecha: Rafa, José Ramón, Maricarmen, el Explorador y José. |
Una vez más se reconstruye la caravana y una vez más vuelvo a hundirme en el polvo. Pero empiezo a sospechar mi error. El calor va cediendo y el Explorador se desvía. Nos conduce a un lugar donde hay vestigios de la actuación humana. Estamos en el Poste Maurice Cortier, donde efectuaron los franceses su primera prueba con bombas atómicas. El lugar también se llama Bidón 5, que es como figura en el mapa. Quizá tenga que ver algo con un tubo de acero de unos tres metros de diámetro y cinco de longitud, parcialmente invadido por la arena. Todos nos hemos metido en dicho bidón para protegernos de un molesto viento que nos arroja la arena contra las piernas. Alguien ha repartido unas bolsas de patatas fritas, muy recomendadas por el Explorador para combatir la deshidratación.
Después de una hora de descanso, se da la señal de marcha. Hago un esfuerzo para considerar la situación, y en un momento de lucidez me doy cuenta de mi agotamiento. Me confieso con franqueza y todo cambia. Ahora encaja porqué el Explorador me irritó tanto al reñirme, y el porqué de mis alucinaciones. A raíz de mi confesión, ya no tengo que mantener el tipo procurando ser el más esforzado y el más animoso. Es en una de las últimas paradas antes de Bordj Mokhtar cuando hago públicas mis conclusiones. Estoy agotado, digo al Explorador, resumiendo la situación. Y él reacciona de inmediato preocupándose de que no vuelva a hacer ningún esfuerzo. Incluso se excusa por su aspereza de anoche.
Un poco más, y llegamos a Bordj Moktar. En dos días, que yo he pasado fuera de mí mismo, hemos atravesado el temido Tanezrouft, que con tan malos augurios se nos anunciaban en la aduana de Adrar. Según el Explorador, hemos hecho lo peor del recorrido. Pero los acontecimientos se encargarán de demostrar lo contrario.
Bordj Moktar es un puñado de edificios de mala muerte. Una aldehuela que bastante tiene con no disolverse en el desierto. En la aduana adopto una actitud pasiva. Dejo que el Explorador responda de todo por mí. Los gendarmes, aunque sin delicadeza, lo comprenden y aceptan.
Merodea por ahí un sueco que viaja con diez camiones rusos. Tiene que llevarlos a Malí y busca conductores.
Terminados los trámites, nos dirigimos a un bar asentado en una casa de barro, donde todos se lanzan a los refrescos. Yo sólo quiero mojar mi cabeza y tumbarme. Mi bidoncito contiene todavía un poco de agua de modo que, tan pronto como me veo a la sombra, lo destapo y la vierto sobre mi nuca. En el bar hay varias personas, entre ellas un niño Tuareg. Nunca olvidaré su cara de espanto al ver lo que hago. Es posible que hubiera comprendido mi estado de necesidad al verme desfallecer de calor y de cansancio. Pero no fue capaz de comprender que alguien cometiera el sacrilegio de echarse agua por la cabeza, porque el agua aquí es mucho más que esas menudencias. Tampoco se me olvidará la desesperación con que se volvía a uno y otro lado, como buscando alguien con fuerza para impedir el sacrilegio del extranjero.
Me tumbo junto al mostrador procurando descansar y dar una cabezada si llega el caso. Cierro los ojos y me olvido de todo. A despecho de mi lamentable estado, la tarde sigue discurriendo. Me levanto al cabo de un rato y deambulo por ahí, que es lo que hacen todos. Pronto se duerme el pueblo, y nosotros con él, al raso. Durante la noche se levanta viento con arena. Es el simún, pero no le hago caso. Me embozo en mi saco y duermo.
13. LLEGADA A MALI. TESSALIT.
13 de julio. También hoy madrugamos. Silencioso, casi desapercibido, se ha presentado el sueco. Trae en la mano una botella de agua forrada con arpillera, como nuestros bidoncitos. Al parecer, ha acordado con el Explorador que conducirá mi coche. Eso le va a permitir llegar a Tessalit, donde le esperan sus camiones, y a mi, viajar descansado.
Partimos a las seis y media. La atmósfera está llena de polvo en suspensión, el que anoche levantó el simún. Me siento un poco humillado, pero viajar de copiloto me va a permitir poner mis notas al día. Observo al sueco conduciendo a mi lado con toda tranquilidad. "Es un buen conductor para el desierto", anoto en mi cuaderno. "Observa lo que le rodea y encuentra siempre el paso más apropiado". Inmediatamente me doy cuenta de lo superfluo de mi observación. Pues, ¿cabe imaginar otra forma de conducir en el desierto?
Es ahora, reflexionando a toro pasado, cuando me doy cuenta de lo equivocado de mi comportamiento, intentando seguir las huellas del Explorador de una forma tan encarnizada. Creo que mi agotamiento, más que a haber escarbado en la arena como un perro para desatascar los coches, se debió a la tensión mental que desde el primer momento me unió al de delante como un hilo de acero. Así sigo reflexionando y recriminándome en mi fuero interno. Eso sí, mansamente, indulgentemente.
Cada cinco kilómetros hay un hito grande y blanco que marca la ruta. Pasados unos cuantos, entramos en algo que se parece a una pista, firme, ancha y de largas rectas pero que, tan pronto aparece como desaparece.
 |
| Por poniente se insinúa una coloración rosada que, a despecho de la atmósfera aún espesa, permite distinguir la tierra del cielo, que es gris. |
 |
| Aparecen acacias espinosas y algún camello. El
desierto
ya no es el espantoso Tanezrouft y algunos lo celebran con aspavientos. |
 |
| Pepe disfrutando como un niño. |
Frase tras frase, kilómetro tras kilómetro, como quien no quiere la cosa, llegamos a la frontera de Malí. Y resulta que, después de tantos controles, de tantas aduanas, ahí está la frontera sola, desprotegida, sin que nadie la haga caso.
 |
| Hay solo un muro con
unas pintadas y una columna. Como hicimos en el Trópico de Cáncer,
le dispensamos los honores de unas fotos. El sueco es el de la
izquierda. |
Proseguimos, rodando a unos 60 kilómetros por hora. Vamos penúltimos. El último, José. Todos conducen con soltura, relajados. A veces nos distanciamos y pasan kilómetros sin ver los demás coches. Sin embargo, están ahí.
De repente, cuando más confiados vamos, surgen problemas. El Explorador manda parar y, como una flecha, toma una dirección imprevista. No sé qué instinto le ha hecho reaccionar, pero sin menor vacilación, ha hecho una maniobra de perro pastor y ha reconducido a José, Pepe y Rafa, que habían extraviado el camino.
De nuevo reunidos, vuelve a destacarse para verificar la ruta. Cuando regresa, el coche de Rafa no arranca. Entre el Explorador y el sueco, que es otro experto en mecánica, arreglan la avería en un santiamén. Se reanuda la marcha por una llanura infinita. A través del polvo en suspensión puede mirarse el sol cara a cara. Son las ocho y veinte de la mañana.
Ahora la caravana describe una curva, elegante y lánguida. Los coches, distantes entre sí unos cien metros, parecen avanzar a su aire. Se me ocurre imaginar que llevan las riendas flojas. De mi bolsa cinturón saco un pañuelo y limpio el polvo que se ha depositado en mis gafas. De tarde en tarde veo plantas secas, raquíticas. Se divisan suaves dunas a la derecha del camino, que ahora es bien patente. Esto es el Sahel, que se pone verde en la época de lluvias. Y como estamos en ella, veremos hermosísimas praderas hasta llegar al Níger.
Un hombre y unos chiquillos, saliendo de la nada, corren para cortar nuestra trayectoria. Agitan una botella, y hacen señas imitando el acto de fumar. Está claro que piden agua y tabaco. Diríase que sus necesidades de beber y de fumar son extremas. El sueco, con excesiva dureza, dice que piden por vicio, y no se detiene.
En medio de la bruma, como un buque saliendo de la niebla, aparece una cadena de montañas. Pero antes de llegar a su pié, hay que parar. El coche de Pepe se calienta y , después de detener el motor, continúa mugiendo un buen rato. El terreno se ha ido haciendo gris, casi negro, aunque sigue habiendo trechos en que es rubio. Al pié de los declives se acumula la grava. Pregunto al sueco si es basalto, y me dice que de eso no entiende.
Estamos ya cerca de Tessalit, que es la entrada de Malí, como Bordj Moktar era la salida de Argelia. Ambas poblaciones distan 160 kilómetros. El terreno se ondula. Rodeamos una colina negra que queda a nuestra izquierda. Aparecen chiquillos que corren rodeando nuestros coches. Dejamos detrás un pozo, pasamos junto a un cartel que dice "douanne", y ya estamos en Tessalit. Son las diez y media de la mañana y la temperatura, gracias al polvo en suspensión, es todavía fresca.
Lo que hiperbólicamente pudiera considerarse el casco de Tessalit, no se diferencia del desierto, por lo que entramos según venimos. Es un error, y unos gendarmes vestidos de azul chillón nos sacan de él, haciéndonos retroceder para que entremos bajo un palo, que hace las veces de puerta, y en el que no habíamos reparado. El Explorador maldice por lo que considera un capricho humillante. A mí me parece algo ritual, casi supersticioso. Me resulta divertido y absolutamente respetable.
Al contrario que en Argelia y olvidando el incidente de la puerta, aquí no se distingue lo que son saludos y bienvenidas de lo que son trámites. Mujeres hermosísimas se deslizan por doquier. Saliendo de no sé dónde, una, ataviada de glasé, viene a charlar con el Explorador. Lleva gafas grandes, graduadas, que le dan aspecto de universitaria. Tiene una hermosa sarta de dientes, potentes y sanos, y una piel bellísima de satén negro. No dejo de recrearme en lo que veo. Pero desde que he bajado del coche, ha vuelto a apoderarse de mí el agotamiento.
"Je suis fatigué", digo a todo el mundo, en francés. Pepe me ofrece una pastilla de no sé qué vitamina, que me tomo sin discutir. La verdad es que me alimento poco. Luego nos dirigimos a un bar. Me desentiendo de todo y me tumbo, una vez más, en el suelo, donde permanezco tres horas, presa de absoluta postración. Ningún intento de levantarme sirve para otra cosa que para postrarme más.
Finalmente abro los ojos, y veo a mi lado una mujer, sentada en un taburete, que me pregunta cómo me encuentro. No se quién le ha mandado cuidarme. No se si leo en sus ojos curiosidad o protección. Sólo sé que me atraviesa una sensación de bienestar fulminante, como una descarga eléctrica. Esta mujer, que me cogió con la guardia baja por el agotamiento, me miró desde arriba, sin ninguna petulancia, yo diría que con dulzura, y me dio algo que me hizo sentir una paz interior que no recuerdo haber sentido nunca. Después, la mujer cogió su taburete y se fue.
Algo repuesto al fin, me levanto y salgo fuera. Me doy cuenta de que me curiosean. Algunos reparan en una vena que se marca en mi pantorrilla, y quieren tocarla. Es una variz que he tenido siempre. Comento el caso con el Explorador, que me devuelve la tranquilidad. Dice que despierto su admiración y su respeto. Alguien les ha dicho que tengo cincuenta y ocho años, y para ellos tiene mucho mérito haber sido capaz de vivir tanto.
Almorzamos en casa del Francés, echando mano de nuestras provisiones. Después de almorzar procedemos a seleccionar un chofer local que va a conducir mi coche hasta Gao. En la misma mesa donde hemos comido, se establece el tribunal, por el que van desfilando varios candidatos. Se ha corrido la voz, y unos cuantos esperan su turno. El primero es joven, alto, bien parecido y vestido de azul, a lo Tuareg. Pero no tiene carné de conducir, y el Explorador lo rechaza. Después de examinar a varios, contratamos a Yaya, que sí lo tiene. Según nos dice, ha conducido camiones por el desierto. El precio convenido es de cuarenta y cinco mil francos CFA, pagaderos al llegar a Gao. Un franco CFA vale cuarenta céntimos de peseta, no porque lo diga el gobierno, como ocurre en Argelia, sino porque los vale. Es una moneda que acuña el Banco Central de los Estados del África Occidental, o sea, Francia. En los billetes aparece una advertencia de tufo más que autoritario: "Les auteurs ou complices de falsification ou de contrefaçon de billets de banque, seront punis conformement aux lois et actes en vigueur"
Yaya tiene edad indefinida y es de tipo ascético: nariz achatada, labios prominentes y dientes superiores muy separados. Lleva un gran turbante negro, que le imprime carácter. Yaya sin turbante viene a ser como una vergonzosa interioridad de Yaya con turbante. Además, masca tabaco. Una razonable observación de Yaya, después de algunos días de convivencia, me permite hacer el siguiente enunciado: cualquier actividad sustantiva de Yaya se realiza acompañada por una, dos o tres de estas actividades adjetivas:
1. Masca tabaco, obteniendo con ello una abundante provisión de saliva.
2. La lanza a gran distancia entre sus dientes separados, por el procedimiento de presionar la lengua sobre el paladar, con maestría de verdadero profesional.
3. Se pone y se quita el turbante, permitiendo en rápida sucesión comprobar la superioridad del con sobre el sin. Para ponérselo, realiza un movimiento circular de regadera, dejando caer metros de tela negra.
Antes de partir, voy con Yaya al pozo, para coger agua. Está en un recinto tapiado con muros de barro. Tiene unos diez metros de profundidad, y está revestido por neumáticos, uno sobre otro. Es una solución eficaz, pero no tengo ni idea de cómo puede haberse ejecutado. Por el conducto interior, baja el cubo sujeto por una cuerda que se desliza entre las manos. A nadie pedimos permiso ni a nadie damos cuenta, ya que el pozo es de la comunidad.
A las seis de la tarde, Yaya al volante de mi coche, salimos hacia Gao, que dista algo más de quinientos kilómetros. Un Renault 18 ha aumentado la caravana. Es de uno que trabaja con el Francés. Todo el día he oído hablar del Francés. Debe ser el amo del pueblo, pero hoy está de viaje, y no le he conocido. En atención al Francés ha admitido el Explorador al sexto coche, que anda mal de batería, y no puede darnos más que problemas. Voy hecho un paquete, vencido por el calor. Yaya me anuncia que va a llover, ¡ojala!
La caravana rueda con intervalos iguales, disciplinadamente. Cae la tarde. Aprieta el calor y no llueve. De repente, estalla un viento impetuoso. Parece que es una señal para que el coche se pare. Como no hemos subido los cristales, que se accionan eléctricamente, nos tragamos la tormenta entera. Entra por nuestras ventanas toda la arena del desierto. Los demás han continuado adelante. Acurrucados en nuestros asientos, sentimos impotentes cómo las sucesivas oleadas de polvo se van depositando sobre nosotros.
¿Cómo se llama este viento?, pregunto pensando que cualquier ocasión de aprender es buena. Genú, me dice Yaya. Pasamos de esta forma una hora de resignación fatalista. Pero al fin el viento, tan súbitamente como empezó, cesa. No ha llovido, pero ha refrescado un poco. Llega el Explorador. Todos se han detenido a quinientos metros. Examina nuestro coche. El problema está en la llave, que no gira, ni volverá a girar. El Explorador hace un puente en un periquete. Decide que acampemos cuando ya es noche cerrada y no queda rastro de viento. Sacamos nuestros pertrechos y nos tumbamos al aire libre. Ahora el ambiente es delicioso, y no tardamos en conciliar el sueño.
Cuando más felices estábamos, se oye el grito del Explorador: ¡A los coches! Son dos o tres segundos los que tardamos en despertarnos, recoger nuestros sacos y meternos en los vehículos. Falsa alarma. Ha visto un reflejo amarillo en el horizonte, y ha pensado que era otra vez el viento. También los exploradores pueden equivocarse. Si no, no habría aventuras.
14. MEDICINA AFRICANA
14 de julio. Como primera medida, tomo mis pastillas de Resochin para prevenir el paludismo. Emprendemos la marcha a las siete de la mañana. Hay que empujar al sexto coche, que no arranca. Yo me considero de baja, y soy el único que no empuja. El Explorador me ha ordenado reposo absoluto. Después de la primera arrancada, el sexto coche rueda un poco y vuelve a pararse. Nuevos empujones y nueva arrancada, tan efímera como la anterior.
 |
| El Explorador levanta el capó y, con ayuda del chofer, empieza a hurgar. La cosa debe ser difícil, y la operación se alarga. |
Pasan dos horas sin que el sexto coche de señales de arrancar. El Explorador, visiblemente irritado, da orden de regresar a Tessalit, donde vamos a devolver esta alhaja.
 |
| Lo remolca él, al volante de mi coche. |
Yaya se ha pasado al 505 y yo me he subido al de José, que va ataviado con un turbante negro que se compró en Ain Sefra.
Encontramos muchos charcos, prueba de que anoche llovió, pero no nos dan problemas de momento. Sí el cable del remolque, que se suelta continuamente. Los pinchazos de las ruedas son cada vez más frecuentes, como consecuencia de la presión que les quitamos al principio del desierto. Tememos quedarnos sin repuestos, de modo que aprovecharemos la vuelta a Tessalit para revisar todos los neumáticos. Cuando llegamos, son las dos de la tarde.
Hemos perdido otro día. Desalentado, me refugio donde me dicen y hago lo único que mi desaliento permite: tumbarme a descansar. Esta vez cuento con una colchoneta que alguien me trae. Sólo puedo agradecérselo muy lánguidamente.
El hotel del Francés donde me hallo es una casa más de barro, de espesísimos muros y pocos huecos al exterior. No han pasado cinco minutos, cuando entra una mujer con un braserillo de barro cocido en las manos. Tiene el tamaño de una copa grande. Te van a aplicar una medicina local, me anuncia el Explorador. A pesar de mi postración, me dispongo a presenciar la escena como si no fuera conmigo. La mujer echa algo en el barro que empieza a humear intensamente. Creo que es incienso. Con una manta cubre mi cabeza y mis hombros y me hace respirar unos vapores que me asfixian. Salgo de la manta a pura fuerza, tosiendo desesperadamente y llorando a lágrima viva. La mujer insiste en repetir la operación, y vuelvo a asfixiarme. Estoy sudando intensamente. Luego me hace descubrir el pecho y me acerca el brasero como para ahumármelo. Hace lo mismo con ambos pies.
De buen grado me he sometido al suplicio, que al fin termina, y a fe mía, me encuentro aliviado. En posesión de alguna fuerza que antes no tenía. Me indica que vuelva a reposar, y deja el braserillo ardiendo en un rincón de la estancia, para que aproveche sus restantes efluvios. Todos han presenciado la escena con enorme interés. Parece una escena de Tintín, comenta Maricarmen. Me pregunto a qué se debe mi mejoría. Pienso que mitad a la transpiración que los sahumerios ha provocado, mitad a la presencia de la mujer africana y su efecto sedante. Es la segunda vez que experimento su ascendiente grato y misterioso. Es como una lluvia benéfica, como algo que, por encima de toda consideración, actúa de arriba a abajo. Como algo que, en definitiva, escapa a mi lógica.
Aprovecho la mejoría para comer queso de bola, atún de lata y melocotón en almíbar. Todo lo que puedo. Paso la tarde durmiendo, sin que nadie me moleste. Vencida la tarde me levanto. Hablo con los niños, que al momento empiezan a entrar y salir. Seguro que han estado espiando. Cojo el braserillo aún caliente, y voy a devolvérselo a la mujer, que es corpulenta y maternal. Está ante la puerta de su cabaña, sentada en el suelo. La acompaña un joven con el que juega a las damas. Merci beaucoup, madame. Dejan inmediatamente el juego para atenderme. Madame se interesa por mi estado de salud, obsequiándome con una amplia sonrisa. Me invitan a jugar y acepto una partida contra el muchacho. Los tres sentados en el suelo. La mujer, todavía maternal, me aconseja las jugadas. A pesar de ello, pierdo. Pero lo que interesaba, como es bien sabido, era participar. Además, el joven me hace trampas.
Unos pollos flacos y desplumados picotean a nuestro alrededor. Uno de ellos, el más petulante, defeca sin cesar, lanzando sus productos a larga distancia. Como Yaya cuando escupe. Yaya también es flaco y desplumado.
Los demás se han ido a buscar gasolina, para salir de inmediato hacia Gao. Pero cuando vuelven se han cambiado los planes, y lo dejamos para mañana. Aprovechamos para reparar las ruedas pinchadas, que son bastantes. Jugamos al fútbol con los niños del poblado. Yo también juego. El Explorador me ha mandado reposar, pero parece traerle sin cuidado que le obedezca o no. El más amistoso de los niños se llama Usman. Lleva una camiseta amarilla donde pone "boogie boogie", y es especialmente inteligente. Cae la noche. Comemos un bocado, y nos vamos a dormir.
15. LA MUERTE DE CERCA
El hotel del Francés está rodeado por una tapia que forma un patio y le separa del desierto interminable. En uno de sus ángulos hay una losa de algo parecido al cemento. Duermo sobre ella y bajo las estrellas. Los demás, también al aire libre, se han acomodado ad libitum. Me despierto cuando está amaneciendo, y me alejo cien pasos. Hago mis necesidades mayores a favor de la oscuridad que resta y en contra de un inesperado estreñimiento. Reflexionando sobre este hecho y sobre la herida del boomerang, formulo la hipótesis de que el desierto seca los líquidos del cuerpo humano. El desierto invita a reflexionar, y uno filosofa hasta en los momentos más insospechados. Hago un poco de gimnasia, según costumbre que jamás traiciono.
Lavamos los cacharros sucios de anoche y desayunamos. Sentado en el murete que rodea una acacia, silencioso, digno, bello, con su camiseta amarilla de letras negras, aparece Usmán. También filosofa. En el taller del Francés, los mecánicos terminan de arreglar nuestras ruedas. Emprendemos el camino hacia Gao, segundo asalto. El paisaje es de arcilla gris oscura, el color de Yaya. La pista es de arcilla rosada.
Al poco de salir, a Yaya se le bloquea la dirección y nos vamos contra un terraplén. Había arrancado haciendo un puente y se le olvidó meter la llave. Solucionado el problema, entramos en un bosque de acacias muy espaciadas. Vemos algunos campamentos Tuareg. Una preciosa cadena de colinas azules ocupa el horizonte por el sur y, a medida que avanzamos, cierra sus extremos sobre nosotros, como queriendo atraparnos. Salimos del cerco a través de una gravera y entramos, otra vez, en el desierto de arena, que ahora es rubia.
Los charcos abundan cada vez más. Hay algo bajo la arena que impide la infiltración. Los coches se atascan cada vez con más frecuencia, y hay que empujar más que en la arena. El Explorador pincha, y Rafa también. Vamos a cambiar las ruedas, pero estamos sin las de repuesto. Las que han arreglado en el taller del Francés deben seguir allí, ¡se han olvidado de cargarlas!
Es preciso volver una vez más a Tessalit. El Explorador está a punto de estallar. Bebo agua, pero no recupero fuerzas. Al contrario, cuando me entero del nuevo percance, los pocos ánimos que me quedan se desvanecen. Los ánimos del ser humano se mantienen con voluntad y se acrecientan con optimismo. Pero en el estiaje de los ánimos se descubre que parten de una sustancia, no me pregunten cual, que si falta, no hay optimismo ni voluntad que valga. Por más que uno llame a sus fuerzas, las fuerzas no acuden. Es el anonadamiento. Yo he caído en un anonadamiento invencible.
El paraje donde nos encontramos es llano, abrasado por un sol ya muy alto, y salpicado de rocas sueltas, algunas de tres o cuatro metros de altura.
 |
| José cambia su turbante por una toalla. |
Me refugio a la sombra de una de ellas, mientras unos vuelven a Tessalit y otros nos quedamos, fondeados en el desierto. No se quiénes se van ni quiénes se quedan, no me importan. Mi piedra está lejos de todos. Quiero estar lejos.
Mi piedra tiene una cara desplomada del lado de poniente. Cuando el
sol
esté más alto, mi sombra durará un poco más.
A pesar de estar anonadado, este razonamiento revela una astucia
irracional.
Gaudeamus. Paso cuatro horas bajo la cara desplomada de mi piedra. Mi
actividad
consiste en observar los granos de arena, contarlos, comparar sus
colores
y aprendérmelos. Esto no supone esfuerzo ni compromiso. Me invade
el fatalismo, y cuando regresan los otros con las ruedas de repuesto,
me
trae sin cuidado. Alguien cambia las ruedas pinchadas y seguimos.
Pero se reanudan
los atascos
en el fango. Parada, empujones. Parada, empujones. Hasta que el coche
gris
queda atascado a conciencia.
 |
 |
 |
 |
 |
Renuncio también al toldo. Ya no me queda esfuerzo, intención, deseo ni esperanza a que renunciar. Ya ni siquiera sufro. Mi consciencia se acolchona, la dejación se me mete en el cuerpo y noto que mi circulación también quiere descansar, va a pararse. En mi cuaderno de apuntes he anotado, no sé bien en qué momento: "Veo posible morir".
Pero de un sitio muy profundo, de un sótano que ignoraba poseer, surge con dolor una orden. A mi sangre, de seguir circulando. A mi corazón, de seguir latiendo. Me parece que es esa orden la que me salva de la muerte que, ciertamente, no me hubiera importado.
Sentado ante mi máquina de escribir, a toro pasado, reflexiono sobre todo esto. Y no renuncio a hacer un inciso para explicar mi resignación de entonces. A partes iguales puedo explicarla por dos razones. Primero, porque lo que duele no es la muerte, sino el terrible esfuerzo que se hace para escapar de ella. Y segundo, porque había tropezado con una muerte natural, un final armonioso para una vida humana. Cosa bien distinta debe ser morir de una rabieta en la oficina, o de un accidente en la carretera. Como para que le dure a uno el cabreo toda una eternidad.
Cuando regreso a mis cabales, mando un mensaje al Explorador a través de Pepe: Dile que en este momento yo le compro el coche gris. Que lo abandone, y yo pagaré su importe. He vencido y empiezo a dar señales de apreciar nuevamente la vida. A partir de ahora, empiezo mi recuperación. Esta experiencia de tocar la muerte con la punta de los dedos, ha sido la más rica de todo el viaje. Es por ello que la relato con especial delectación. Siento que en ella he encontrado, exactamente, lo que buscaba.
Ahora la energía vence una vez más, y el coche gris sale de su atolladero. Seguimos la ruta. Pasamos por un puente de hierro que, según dice el Explorador, fue diseñado por Eiffel. Se hacen las fotos de rigor, en las que yo no salgo porque no me pongo. Como acabo de escapar de la muerte, me limito a curiosear mansamente.
Más adelante atravesamos otro puente del mismo estilo, al que ya nadie hace caso. De esta manera, anécdota va, anécdota viene, llegamos a Aguelhok. También está aquí presente la gendarmería. La confirmación de que hemos entrado en Malí exige nuevos trámites. He de consignar, sin embargo, que nadie se mete conmigo. Nadie me exige esfuerzos superiores a mis ánimos, que son bien pocos.
Como en Tessalit, soy centro de atención, que ya sé a qué obedece. Suponen que he vivido mucho. Suponen que verme caer muerto en sus propias narices debe ser cosa natural, justa, y si me apuran, un poco tardía. No es fácil disfrutar de esta clase de popularidad, pero hago lo que puedo. Mientras, el Explorador busca asistencia para mí. Ahora no es una hechicera lo que consigue, sino un médico maliense, joven, con uniforme militar y una afabilidad natural que, salvo contadísimas excepciones, ya quisieran nuestros médicos. Con las primeras preguntas, capta toda mi confianza. Palpa con mucha atención la variz de mi pantorrilla derecha, me pone en el antebrazo una inyección de 500 mg. de vitamina C, y me dice que coma y beba mucho.
Vamos a pasar la noche en Aguelhok. El hotel consiste en cuatro paredes de barro, cubierta de troncos y bálago, una puerta y un par de ventanas. El piso es de tierra. Estas construcciones, repetidas una y otra vez con muy ligeras variantes, no hacen monótono el poblado, sino rítmico y lleno de encanto. De la disposición y la orientación de puerta y ventanas, depende que la casa sea fresca o calurosa.
Con intención de reponerme, me retiro pronto a descansar y me sumerjo en mi saco. Los demás se dedican a cantar, acompañados por la percusión de José. Una inoportuna lucidez me impide perder detalle de todo cuanto pasa, probablemente como consecuencia de la vitamina que me han inyectado. No es agradable, cuando lo que necesito es reposo. Al cabo de un rato, empieza una procesión de gente que entra y sale con linternas. Y de gente que, sin llevar linternas, también entra y sale tropezando con todo. Unos son los expedicionarios, lo cual tiene alguna lógica. Otros son una serie de malienses que no se qué rayos hacen entrando y saliendo de nuestro hotel. Entre todos me ponen muy nervioso. Además hace mucho calor, de modo que opto por salirme con mi saco de dormir.
Siento ganas de orinar, y me alejo. Vuelvo a echarme, sin conciliar el sueño. De nuevo siento la misma necesidad, y otra vez me levanto. Así varias veces, hasta que llega a resultar doloroso. He vencido el peligro, pero quedan las secuelas.
16. LA MARCUBA
16 de julio. No he pegado ojo. Me levanto temprano y, dispuesto a recurarme, desayuno Colacao y una lata entera de atún. Emprendemos camino a las seis y media.
El día de hoy, sin quitar mérito a los anteriores, es el día de los pinchazos. Imposible llevar la cuenta de los sufridos desde el principio de la aventura. Pese a la reparación general que se hizo en Tessalit, pronto nos quedamos sin ruedas de repuesto. Nos detenemos en el campamento de Tagmart, constituido por una sola edificación, abandonada e incompleta. Debe tener relación con la actividad militar de la colonización francesa, al estilo "beau geste". Consiste en tres paredes y medio techo, sin que quepa adivinar dónde ha ido el resto. Pero da sombra, a la que nos acogemos, prometiéndonos un rato de descanso.
Alguien empieza a cantar. Aquí, salvo José, que toca la batería, y yo, que actué en algún coro en mi juventud, no puede decirse que haya materia prima. Pero hay gente ruidosa, y la emprendemos con un desafinadísimo "carrasclás, carrasclás, que bonita serenata...". Cada uno improvisa la letrilla que se le ocurre, y los demás miembros del orfeón, más eufóricos que justos, premian cualquier ripio con grandes risotadas.
 |
 |
Como convaleciente, extiendo mi saco de dormir sobre el que me tumbo a la sombra, que es lo que me pide el cuerpo. Pero también me pide abrigo, de modo que me meto dentro. Todo ello, sin renunciar al coro, ni a los solos que me corresponden.
Y aquí viene la recompensa. Nos vamos a quedar sin ruedas si Dios no lo remedia, y lo remedia. Pasa un viejo Toyota con cuatro ocupantes, de la clase que necesitamos. Tras un breve regateo, se comprometen a parchear e hinchar todo lo que haga falta. Tardan cuatro horas. Los neumáticos se hinchan a mano, flexión tras flexión, a pleno sol, lo cual pudiera afligirnos. Pero no nos aflige, sino que nos alegra y reconforta, nos refocila. Y, no se porqué, hace que nuestra sombra parezca más fresca, y nuestros cantos más ingeniosos.
Son las tres y media cuando reemprendemos la marcha. Nos han adelantado los franceses, y eso no puede ser, brama el Explorador. Como yo no he seguido los últimos acontecimientos, no se de qué franceses se trata. Pero, arrebatado por le ambiente, me dispongo a pisarles los talones. Lo que no quita para que siga con muchas molestias en la vejiga.
Vamos a atravesar una zona llamada la Marcuba. Como todas las toponimias del desierto, la Marcuba es un término un tanto impreciso. Según la versión del Explorador, son cinco kilómetros de arena que, en época de lluvias, se convierte en una verdadera trampa. Voy de copiloto con José. La rebasamos con éxito, y nos felicitamos.
Como tengo las manos libres, me entretengo en tomar datos del cuentakilómetros. Marcuba 111.617 cuando salimos de Aguelhok, 111.696 en el campamento de Tagmart y 111.725 al entrar en la Marcuba. En el 111.743 pincha el Explorador, y en el 111.800 Yaya. Otra vez nos amenaza la escasez de ruedas. Esta vez llega el remedio sin milagro.
Nos cruzamos con un camión. Sin que pueda decirse que el desierto se ha hecho populoso, van menudeando los encuentros. El camión lleva compresor, e hincha todas las ruedas. Para evitar quedar atascados en la arena, habíamos deshinchado demasiado, y los pinchazos tenían justificación. Uno de los que viajan en la caja del camión me pide un remedio para la diarrea. Le ofrezco unos sobres de sales, que acepta no muy convencido. Tampoco lo estoy yo al ofrecérselos. Además de los sobres, hacemos algunos regalos a los tripulantes del camión, como es natural entre los hijos del desierto.
Son las siete de la tarde. El Explorador piensa que todavía que hoy llegaremos a Gao. Pero yo veo que en doce horas y media hemos hecho sólo ciento ochenta y tres kilómetros, y lo dudo. El cuentakilómetros marca 111.851 y llevamos un buen rato rodando, cuando el Explorador hace señas con las luces, porque se acerca una tormenta de arena. Nos desviamos rápidamente a la derecha y entramos en Tabankort, donde pasamos la noche. Las ventanillas tienen sus mecanismos estropeados y no pueden cerrarse, con lo que la arena entra libremente. Hace mucho calor. Luego llueve.
De madrugada me despierto. Como en el coche sigue haciendo calor, me acuesto en la arena, pese a la humedad que ha dejado la lluvia.
17. EL DESIERTO INUNDADO
17 de julio. Amanece en Tabankort. Al Explorador no le gusta este pueblo. En un viaje anterior, paró aquí, abrió el maletero de su coche y un niño se apoderó de una manguera que llevaba para repostar. Pensó el Explorador que los adultos se apresurarían a echar el guante al rapaz y le obligarían a devolver la manguera a su legítimo dueño. Pero no ocurrió nada de eso. Lo que hicieron fue ayudarle a escapar con su botín, dejando al europeo con un palmo de narices.
Tabankort es un pueblo todo arena. Las casas son como el suelo, de arena, con huesecillos y cagadas de cabra. Las mujeres son hermosísimas, elegantes, lustrosas. Esbeltas siluetas negras sobre un mundo de arena que rutila a la luz del amanecer. Incesantemente, en mil formas a cual más graciosa, se acomodan sus túnicas que ondean al viento. Escupen sin que su gracia por ello pierda un ápice.
Los niños son bellísimos, pero de cabezas tiñosas. Quizá porque me ven escribir, me piden un bolígrafo. Los niños piden cosas dulcemente, insistentemente, como de puntillas. Saben no molestar. Pero siempre están ahí. Algunos se entretienen con sus juguetes, aros de alambre mal redondeados y peor cerrados. Dos ruedas, cada una con un radio y ambas unidas por un eje, todo ello en una pieza de alambre. Una astilla vestida con un trozo de arpillera. Estos son los juguetes que colman sus fantasías, y que a mí me emocionan.Un hombre me muestra un niño pequeño que lleva en brazos. No sé lo que me quiere decir. Parece que tiene una circuncisión de mal aspecto, pero no estoy seguro. Tal vez me pide desplegar una ciencia que no poseo.
Recostados contra una casa, en una ligera elevación de terreno, Yaya y dos amigos charlan sentados en el suelo, mascando tabaco como rumiantes. Me ha pedido dinero adelantado para comprarlo.
Tabankort ha despertado a una actividad moderada, serena, sin propósito. Aquí no se conquista el futuro, no se progresa. Se vive cada día en paz. Los coches, con la tormenta de anoche, han quedado enterrados hasta los ejes. Nos pusimos del lado del viento y la tapia, que debió protegernos de la arena, la retuvo a nuestro alrededor. Hay que desenterrarlos. Me encuentro recuperado, diría que en plena forma, y desentierro como el que más. El 505 tiene problemas de encendido y no arranca. Una hora dedicada a arreglarlo es una hora perdida. Y como ya falta menos para Gao, se engancha a remolque del gris.
Son las nueve menos cuarto, cuando partimos de esta guisa. Delante de nosotros marcha un camión. Le damos alcance, y le proponemos que nos ayude a llegar hasta Gao. Nuestras condiciones son cada vez más precarias y es natural buscar una providencia que nos cobije. Viajar con cinco coches es viajar con cinco fuentes de problemas. Ya nos hemos convencido del error. Se concreta la ayuda en treinta mil francos CFA, pagaderos al llegar a Gao.
Como primera medida, relevamos de remolcar al coche gris, y enganchamos al camión el 505. Repentinamente estalla otra tormenta de arena, pero esta vez no nos detenemos. Son las diez menos cuarto. A las diez ya no se ve nada. Solo los dientes blancos de los que se van riendo en la caja del camión, delante de nosotros. Perforamos la arena. La atmósfera es cada vez más sólida. El mundo se torna alucinante. Y los de la caja del camión siguen riendo.
El coche de Rafa se para, y la caravana se detiene mientras le cambian platinos y bobina. Después los del camión tienen que arreglar no sé qué papel en no sé qué poblado. Nos detenemos, mientras la tormenta va amainando. Aprovechamos la parada para almorzar, pues la mañana ya se ha ido, con poco provecho. Mi almuerzo son dos rodajas de chorizo y pan. Como metido en el coche, y rodeado de chiquillos que me piden un biscuit. No puedo subir las ventanillas. Los chiquillos no se marchan y me amargan el chorizo.
El papel del camión se arregla y proseguimos. De nuevo el coche de Rafa se para. El Explorador lo arregla en un periquete, pero cuando nos queremos dar cuenta, los del camión se han bajado para encender un fuego con el que hacer el té. Después de la ceremonia, llegamos hasta un paraje donde el agua ha inundado la pista. Paramos y consideramos la situación. Nos arriesgamos a pasar, la fortuna nos sonríe y lo conseguimos. El Explorador, a bordo del coche remolcado, saca medio cuerpo fuera mirando hacia atrás y nos felicita. No se da cuenta de que el camión ha frenado y se estampa contra él, arrugando la chapa de su 505.
A nuestra izquierda, ante un paisaje de marismas que se va cerrando, sin que quepa adivinar por dónde habrá paso, hay tres camiones detenidos, y una veintena de hombres que, sin pronunciar palabra, se miran entre sí. Todos esperan que sea otro el que avance, para seguirle si es con éxito, o para evitar el camino si se enfanga. Nos decidimos por distinto camino del que están considerando. Casualmente es el bueno y pronto nos siguen los tres camiones.
Ha cesado el viento. El cielo sigue amarillo, y hoy no hemos visto el sol. Son las tres y media de la tarde. Si con lo que acabo de decir he dado la impresión de que estamos a salvo, me he expresado mal.
 |
| Ahora la situación habitual consiste en algún coche atrapado en el fango, la caravana detenida y todos sus miembros empujando. |
Yo también.
Después de la noche en Tabankort me he reincorporado a filas. Los
trechos que avanzamos son, como por descuido de la inundación, un
respiro entre dos atascos.
Al fin nos detenemos ante un gran pantano, sin que se vislumbre posibilidad de bordearlo. El conductor del camión intenta meter su vehículo, pero el Explorador le hace desistir, y va a reconocer el terreno con Yaya. Regresa al cabo de un rato con un plan detallado, que nos explica prolijamente, y que, a la hora de poner en práctica, demuestra su inutilidad. Pero sobre la marcha, una vez más el Explorador hace gala de su capacidad para improvisar, y es así como logramos llegar a la otra orilla. Nunca sabremos si el plan habría dado resultado.
Nos dirigimos a un punto desde el que se ve un palmo de tierra rodeado de agua. El primero en meterse es el camión. Inmediatamente se atasca, y acudimos todos a empujar con el agua por las rodillas. Ocho o diez personas no son mucho para sacar del fango un camión. Pero los brazos multiplican su fuerza si el movimiento se imprime en forma de vaivén, y si la operación se acompaña con gritos de auto aliento: Una, dos yyyyyy... tres, ón: ¡caña, coño!
Son gritos que enseguida aprenden los del camión, y lo corean con especial satisfacción: ¡caña, coño!, ¡caña, coño!, ¡caña, coño! Esto es una fiesta. Una y otra vez repetimos nuestros envites. Entre ellos y el motor, hábilmente manejado por cierto, la rodada por el fondo se va haciendo más y más larga. Finalmente el camión pasa, como los israelitas por el Mar Rojo, entre las aguas. Pero éstas se cierran de inmediato, y se decide que el método no vale para los coches. Otra vez se aleja el Explorador para buscar un vado propicio.
 |
| Al poco tiempo regresa y para sorpresa de todos
recoge la eslinga; en esta ocasión no hará falta. |

El 505 se pasa a mano por donde buenamente se puede. Se ve que ya se va gastando la diversión. Se limpian las planchas enfangadas del camión, se mojan las cantimploras en el agua del pantano y cada uno, como mejor puede, se lava las extremidades inferiores. Yo no lo hago y más tarde pago mi desidia. El barro se endurece alrededor de mis piernas, y las arrastro como si estuvieran envasadas en sendos botijos. Hasta llegar a Gao, no voy a poder deshacerme de esta envoltura. Y es que el barro de África, con el que se hacen edificios y obras hidráulicas, no es un barro corriente.
Mientras se hacen los lavados, Yaya se vuelve hacia la Meca y reza. Sigue la marcha por la llanura verde y traicionera. En cierto tramo, quedamos atrapados todos, sin excepción. Salimos gracias a la ayuda que nos presta un camión militar. Al coche de Rafa se le ha roto un amortiguador. Los atascos se siguen produciendo sin cesar en esta superficie que, cubierta de hierba, parece firme y es fangosa.
Se hace de noche, y decidimos acampar. En ese preciso momento, el camión queda atrapado profundamente. Más que hartos de la jornada, dejamos para mañana lo de liberarlo. Los del camión cenan en la caja, y nosotros dentro de un círculo que hemos hecho con los coches, a la luz de una lámpara que ha hecho su primera aparición, y que se conecta al encendedor de un coche.
El lugar está plagado de insectos. Langostas gigantescas e infinitos coleópteros diminutos, que se nos meten dentro de la ropa. Por una línea de luz que proyecta nuestra lámpara, he visto un escorpión. A pesar del barro, que es una protección cerámica, me calzo. También lo hacen los demás cuando doy el aviso. Sacamos todo cuanto hay en los coches, reclinamos los asientos, y nos disponemos a dormir con las ventanas cerradas. Hay mucha humedad, y el calor es insoportable. Poco a poco, tímidamente, vamos abriendo, porque los insectos se van calmando. Al final, dormimos bien.
18. EL ÚLTIMO ESFUERZO
18 de julio. Me despierto el primero, a las seis y media de la mañana. Estamos a setenta kilómetros de Gao, desde donde hay carretera asfaltada hasta Bamako. A orillas del río Níger, señala el final del desierto. Nuestro primer cuidado es desatascar el camión. Otra vez se aúnan esfuerzos, y con el consabido grito, en medio del jolgorio, lo sacamos con facilidad.
Mientras se repara el coche de José, doy un paseo hacia el sur. Contemplo la llanura y reflexiono sobre mi situación. El camión acaba de salir de un atasco, pero nada nos autoriza a pensar que será el último. Además, se ha quedado sin batería, y hay que ponerle la del 505 que, por ir de remolque, no la necesita. El coche de José está pinchado. El de Rafa no puede pasar de primera y funcionando mal, pues tiene un cilindro bloqueado. Yaya va sin batería y tiene que arrancar a empujones. No nos sobran agua ni comida. La situación es algo más que preocupante.
La arcilla que constituye el piso es lisa. A veces está cubierta de hierba, que oculta las peores sorpresas. A la izquierda de nuestra ruta no hay arcilla, hay agua. Es una laguna de extensión imprevisible que, en cualquier momento, puede cerrarse a nuestro alrededor. ¡Quién hubiera pensado todo esto, cuando, tras vencer en dos días el Tanezrouft, cantábamos victoria! ¡Quién hubiera sospechado que, de todas las penalidades del desierto, las peores se las deberíamos al agua!
En medio de todo, aquí nadie parece preocupado. Maricarmen, con sus auriculares puestos, pasea feliz por el desierto, en espera de que le digan que proseguimos. Mis reflexiones, por el contrario, se van haciendo tan negras, que instintivamente desemboco en la única actitud posible: aquí hay que ser irreflexivo. Sólo así se puede dar un paso adelante, y luego otro. Solo así se puede triunfar. La energía que se despliega es indescriptible. A pesar de ello, las dificultades aumentan y aumentan. Para definir la situación, podríamos decir que no se hace nada sin tener que vencer la correspondiente dificultad. Y aunque creamos agotadas todas las posibilidades de adversidad, la realidad, más rica que la imaginación, se encarga siempre de depararnos alguna nueva.
En dos horas hemos hecho dos arrancadas, y hemos recorrido tres kilómetros. A las doce de la mañana hemos hecho once. Estamos cerca de Tinoucart, donde el Explorador va a abandonar el 505, en un intento de aligerar la caravana. Lo recogerá en el próximo viaje.
 |
| Ya se ven las casas del poblado. |
Tres o cuatro grandes aves medran a la orilla de la laguna. Hay unas pocas jaimas negras, que constituyen los suburbios. Una figura de mujer, negra, solemne, elegante, se desliza a una distancia indefinida. Parece increíble que produzca un efecto tan alegre y refrescante en este desierto voraz y deslumbrador.
 |
| Nos rodean niños, algunos con hermosísimos ojos. Llevan la cabeza pelada, con cresta. No tienen la cabeza tiñosa, aunque están algo desnutridos. Dos de ellos se bañan en un charco que las lluvias han formado en mitad del pueblo. |
Se procede a vaciar el 505 de todo cuanto contiene. La operación es larga, a pesar de no ser complicada. Aquí eso de la productividad es una idea absurda, perteneciente a un mundo lejano y absurdo. El 505 queda al fin recluido en una casa de barro, cuyo propietario le firma al Explorador un papel. Debe ser algún documento muy rudimentario, pero de garantía totalmente inviolable.
En esto llega el camión militar que ayer nos ayudó. Debo confesar que luego le vimos en apuros y no les ayudamos. Pero denotan felicidad, y nos saludan con alegría. No hay ningún agravio pendiente. Poco después anuncia el Explorador que vamos a comer. En una casita sombría, relativamente fresca, sobre unas mantas rojas que han extendido sobre el suelo, cerca de unas cuantas jaimas plegadas que ocupan un frente de la estancia, techo de vigas resinosas, nos tumbamos todos los de la expedición y todos los del camión.
Ibrahim es el guía. Va vestido de blanco. Es árabe, pero su porte es el de un patricio de la antigua Roma. Georges, el que hace el té, es delgado, flexible y simpático. La tetera y unos diminutos vasitos de cristal, que han perdido toda su transparencia, van en un estuche de madera que tiene los huecos justos. Si algún objeto he codiciado en el desierto, ha sido ese estuche. Usman es el conductor.
Esperamos mucho tiempo, ya que están preparando una cabra que viaja desde ayer en la maleta del coche de Pepe. Yo no lo sabía, ni acierto a adivinar a quién ni cuándo pudieron comprar la cabra. Mientras esperamos, los del camión nos enseñan a cantar una melopea, quizá a cambio del "caña, coño" que han aprendido de nosotros: Sidi Bubakar Are...
Por fin sacan el hígado de la cabra en una palangana de hierro esmaltado, hoy desesmaltada por muchos sitios. Cada uno se apodera de un trozo y lo comemos con gusto, porque tenemos mucha hambre. Volvemos a esperar otro largo rato y sacan el plato principal, consistente en media cabra troceada en una palangana de plástico. La esmaltada contiene ahora una pasta blanca, que comemos con la mano, muy finamente, eso sí, del recipiente común.
Ha sido una comida entrañable, llena de cordialidad entre ambos contingentes. Terminado lo sólido, Georges hace el té, que tomamos por turnos en un mismo vaso. Mientras Yaya, concienzudo, está barrenando el último hueso con la punta de su navaja para extraer el tuétano. Se ve que para él es una operación rutinaria.
Después del almuerzo, un rato de tertulia. Yaya nos dice que ha sido corredor de maratón y, ahora que lo dice, parece que tiene la anatomía apropiada. Nunca le hemos visto hacer un esfuerzo de más, quizá tenga que ser así. Nos encontramos a gusto. Yo he dejado de reflexionar, y todas mis aprensiones se han desvanecido.
 |
| A las cuatro y media reanudamos la marcha. El camión arranca a empujones. |
 |
| Un gigante vikingo pelirrojo aparece de la nada
y posa para la foto. A estas alturas del viaje nuestra capacidad para
sorprendernos de cualquier cosa ha desaparecido, aceptamos su
existencia con
toda naturalidad y seguimos empujando. |
Nos cruzamos con un
camión
que viene de Gao y no se detiene. Luego con otro que si lo hace. Le
preguntamos
por el estado de la pista, y nos dice que malo. Ofrecen comprar el
coche
verde, que es el que ahora va a remolque, y se les ve la intención.
Son unos buitres, comenta el Explorador, que no se deja engañar.
 |
| Una vez más nos ponemos en marcha. La abre el camión, que remolca al coche verde conducido por el Explorador. |
Sigue José con el gris. Luego Pepe y Maricarmen en el blanco. Cierra la caravana el naranja, en el que vamos Rafa y yo. Es una caravana realmente maltrecha la que emprende este último y al parecer definitivo intento de llegar a Gao. Atravesamos varias aldeas. Las tiendas no son ya las jaimas Tuareg, sino una especie de semiesfera, armada por varas que forman como un cestillo invertido. Las casas de barro parecen ligeramente almenadas. Hago algunos esquemas en mi cuaderno de apuntes. Hay un pozo con un molino de viento para extraer agua. Está totalmente estropeado, retorcido, inservible. Puede que pase mucho tiempo antes de que alguien venga a arreglarlo.
Aunque seguimos rodando por arena, cada vez se ven más acacias. Son hermosas, tenues como un encaje, sin demasiado follaje, pero vivas y gráciles, como las muchachas del desierto. Por poniente nos acompañan unas colinas onduladas, bajas y suaves. Desde que paró el camión que venía de Gao, hemos hecho veinte kilómetros sin novedad. El suelo se torna negro. El Explorador nos grita que estamos llegando a Gao, pero todavía tenemos que hacer un alto. Lo aprovechamos para atender las últimas advertencias. Sobre todo, no parar por nada el motor del coche naranja, que se ha quedado sin batería.
19. LLEGADA A GAO
Ya es de noche. Saco el brazo por la ventanilla. No siento ni calor ni frío, la temperatura es muy soportable. Deduzco que estamos a treinta y siete grados. Entramos en Gao por calles apartadas, siguiendo el plan del Explorador. Somos en efecto una caravana maltrecha. Pero no nos escondemos por vergüenza. Al fin y al cabo, para venir de donde venimos, todavía nos queda cierto garbo. Es que el Explorador no quiere airear el estado de su mercancía. Mañana, tras las oportunas atenciones, será otra cosa.
Un enjambre de chiquillos, espeso, vociferante, se nos adhiere a riesgo de hacernos parar. No son los niños inocentes del desierto, estos tienen ribetes de golfillos urbanos. Después de callejear un rato, llegamos al hotel Atlantide. Con sorprendente coordinación, se abre la puerta del aparcamiento, y se traga la caravana.
Reciben al Explorador con júbilo. Se ve que le conocen, y todos vienen a saludarle. Hay un maître negro, gigantesco. Una recepcionista hermosa, algo propensa a la esteatopigia. Un director delgado y elegante, con bubú blanco y la dignidad de Ramses II. Un guardacoches que, sobre la marcha, hace un lavado de las carrocerías, y que mañana hará una limpieza a fondo.
Tomamos una cerveza de urgencia en la recepción. Los chiquillos se agolpan en la puerta. Un empleado coge una manguera, la balancea como látigo y sale al patio para ponerles a raya. Todos sin excepción, hasta un muchachito que lo hace reptando porque es inválido, huyen a gran velocidad. Las habitaciones no tienen aire acondicionado, pero tienen ventilador. Las camas son de tabla y tienen mosquitero. En el cuarto de aseo hay un plato de ducha gigantesco, forrado de Gresite, y un lavabo y un inodoro sin tapa. Todo ello con grifería, que es un lujo, pues no hay agua corriente. El agua procede de una bañerita de plástico y se administra con media botella del mismo material, que ya viene flotando cuando la trae el camarero. El techo de la habitación es de cartón piedra oscuro, sujeto con listones de madera clara.
Una vez aposentados, salimos al jardín a tomar otra cerveza. La recepcionista pone música en un magnetófono con altavoces en estéreo, y nos pregunta si queremos música española. El Explorador dice que mejor africana y la recepcionista se aleja contoneando su esteatopigia al caminar, quiere hacernos la estancia agradable. Yo hago votos para que, después de todo lo pasado, este jardín no sea un sueño ni esta cerveza una ilusión.
Después cenamos ensalada con lechuga amarga, un bistec con patatas fritas y piña de postre. Salimos a dar un paseo en dirección a El Desierto, una discoteca cuyo nombre resulta superfluamente evocador. Pero está cerrada. En un portal que permanece abierto, un sastre cose a maquina iluminado por una luz mortecina.
Rafa se va a otra discoteca por su cuenta. Una chica le anima a que entre. Charla en inglés con un muchacho que ha vivido en Canadá. Baila con algunas jóvenes, a quienes animan sus madres. Y al final, nos lo relata con especial emoción, una niña de cuatro o cinco años se acerca y le regala tres caramelos.
Puede decirse que Gao es la primera ciudad que nos encontramos decididamente negra. Hasta ahora, a pesar de llevar varios días en Malí, no hemos dejado de cruzarnos con Tuaregs blancos. A partir de ahora, no volveremos a verlos.
20. UNA JORNADA DE ANSIEDAD
He dormido sobre la cama, con el pantalón del chándal y los calcetines puestos. El ventilador ha oscilado toda la noche de derecha a izquierda. Intermitentemente me envía una ráfaga, y no puedo desentenderme de su cadencia. Es como si el ventilador y yo hubiéramos contemplado un mismo partido de tenis.
Me despierto cuando está amaneciendo, a las seis de la mañana. El Explorador, Pepe y José se disponen a volver a Tinoucart para rescatar el 505. Van con el coche gris, y esperan estar de vuelta para las once. Es un viaje corto, pero para mí sería como volver a las calderas del infierno del que acabamos de escapar. Rafa, Maricarmen y yo nos ocuparemos de vigilar la limpieza de los coches.
Un africano ciego, elegantemente vestido, se acerca a mí, apoyado en un amigo, no menos elegante. Se interesan por nuestros coches. El ciego me dice que es íntimo del Explorador. Son como uña y carne, y han vivido juntos muchas aventuras. Me invita a tomar unas cervezas, mientras charlamos. Después de un rato, se despiden muy amablemente... y se marchan sin pagar.
Tres africanos limpian los coches blanco y naranja muy concienzudamente. De repente, les entra prisa, terminan apresuradamente y desaparecen sin dar explicaciones. Poco después llega el guardacoches, y se pone a limpiar el verde. Empiezo a sospechar que hay un problema de competencias. Los primeros temen hacer el trabajo, y que luego sea el guardacoches quien se apunte el tanto. El mercado de trabajo tiene aquí sus peculiaridades, pero no podría decir exactamente cuáles, por lo que me mantengo muy cuidadosamente al margen.
Cuando ya los tres coches están limpios, me tumbo sobre el patio de la terraza que bordea el aparcamiento. Me dejo invadir por el sopor, mientras la sombra que me cobija va retrocediendo. Pero no puedo relajarme. No puedo librarme de frecuentes sobresaltos. Necesito demostrarme que estoy realmente en Gao, y no en el desierto soñando que estoy en Gao. La idea de la muerte me persigue con especial insistencia, y me hace permanecer en tensión, como si tratara de sortearla a cada momento. Me ha rozado con sus alas mi propia muerte. No me quito de la cabeza lo del sueco. También hay un argelino muerto, y uno de los franceses que vimos el primer día que entramos en el Tanezrouft.
El desierto nos ha tratado muy duramente. Pero es justo reconocer que, en definitiva, ha sido misericordioso conmigo. Escribo mis notas como ausente, con caligrafía vacilante, lo cual no contribuye ciertamente a devolverme la seguridad. Llega la hora de almorzar, y aún no han regresado los viajeros. Le decimos al camarero que esperaremos media hora. A las tres y media, inquietos, nos sentamos a la mesa Maricarmen, Rafa y yo. Cuando estamos a medias, se presenta el Explorador. Nos dice que se ha estropeado el coche gris. Ha venido en un camión para llevarse a Rafa y dos de los coches que quedan. Pepe y José, con el 505 y el gris, ambos averiados, esperan a la salida de Tinoucart.
Dos coches en dudoso estado van a remolcar a dos coches inservibles. Si hay algún fallo, el desastre. Hace falta moral para afrontar la situación. Demostrado que no estamos de suerte. No tengo fuerzas para otra cosa que irme a la habitación y echarme en la cama esperando a que el tiempo pase. Como hermano que soy de su padre, va siendo hora de decir cuatro cosas al Explorador. Esta idea va penetrando en mis carnes, como si sobre ellas hubiera puesto un hierro al rojo. Mi determinación se va envenenando. Me va a oír.
Así, lentamente, las horas suceden a las horas y transcurre la tarde. Anochece. De repente, oigo grandes voces, destempladas, cantando bajo la ducha. Es el Explorador, que ha vuelto. Mis propósitos de reconversión se desvanecen. Y una vez más, siento un gran respeto por tanta energía acreditada. Me dice que me prepare para las nueve, pues ha encargado un cordero de cena. Y mientras llegan las nueve, me cuenta la verdadera historia de Sebdou, el ciego negro.
Todo ocurrió en un viaje anterior del Explorador. Sebdou se presentó como intermediario en la venta de coches, pero otro se le adelantó y le desbarató el negocio. La reacción lógica era aprender para otra ocasión, pero él no lo vio así. Pensó que debía castigar al Explorador, y le denunció a la aduana. Pero no le sirvió de nada, ya que el Explorador supo defenderse y quedar libre de todo cargo. No quedó sin embargo libre de ira hacia Sebdou, de modo que, en cuanto se lo encontró, le dijo lo que pensaba de él y de toda su familia. Pero Sebdou es rencoroso y fue con el cuento a la policía, que no le hizo más caso que la aduana. Tiene así un agravio pendiente, que trata de saldar invitando a los amigos del Explorador y marchándose sin pagar. Se está cobrando en calderilla, vamos.
El cordero de la cena es un ejemplar adulto. Un intermedio entre cordero y oveja. Y mientras los demás nos arrugamos ante la empresa, el Explorador se dispone a emprenderla como Goliath, como Ursus, como Obelix, como todos los personajes comilones de los cuentos.
Los viajeros se han tropezado con el sueco y sus camiones, que no les ha querido ayudar. No es la primera vez que en África me encuentro con estas deslealtades, que son tan imprevisibles como impunes. Después del sueco, se han cruzado con un camión que se ofrecía remolcarles por cien mil francos CFA. Por último, ha pasado un mecánico que les ha echado una mano. El 505 ha quedado finalmente en Tinoucart.
Relajado tras una jornada de ansiedad, es más lo que bebo que lo que como, y noto que mi cabeza da vueltas. Me iré enseguida a dormir, no sin antes colgar la ropa que he lavado.
21. EL RÍO NÍGER. DE GAO A MOPTI
Gao está situado la orilla izquierda del Níger. Como el Níger corre de oeste a este en estas latitudes, estar a la izquierda debería equivaler a quedar al norte. Pero debido a una curva que el río describe, queda al este.
El Níger nace en Guinea Conakry, a unos ciento cincuenta kilómetros de la costa Atlántica, y pronto pudiera haber terminado su recorrido de ir a desembocar a dicha costa. Pero, buscando complicaciones, coge el camino del norte, tuerce luego hacia el este, y después hacia el sur, para desembocar cerca del ángulo más íntimo del Golfo de Guinea, a más de dos mil kilómetros de donde pudiera haberlo hecho. Puede decirse que el Níger es más aventurero que lógico. El Níger es el drenaje de muchas lluvias monzónicas, que descargan inesperadamente en el África occidental. Alguien tiene que recoger esas aguas, y el Níger resulta largo, porque largo es su servicio de recogida.
Amanece en Gao, y nos levantamos sin prisas. Hoy iremos a Mopti. Viajaremos de noche, cuando el calor haya caído, así que tenemos todo el día para conocer la ciudad. Amenaza tormenta. Hay un ambiente turbio y un viento de temperatura equívoca, que se mete por todas partes.
Desayunamos en el vestíbulo, sentados en un tresillo desvencijado. Se está bien aquí, en medio de la corriente de aire. José pasea por la estancia con su turbante negro. Ha logrado un indiscutible aspecto Tuareg, del que está muy poseído. El Explorador se ocupa de los coches, y se ha echado a la calle. No pide compañía, ni necesita consejo. Maricarmen, Pepe y yo, optamos por hacer una visita a Gao.
 |
| Al salir a la calle, se nos une media docena de chiquillos. No parecen tener otra misión que esperar a que salgamos del hotel. Nos preguntan si somos españoles, cual es nuestra ciudad, y cómo nos llamamos. Siempre están dispuestos a hablar de fútbol. Ellos se llaman Amadou, Idriss, Hassan... |
 |
| Visitamos el mercado. |
Maricarmen quiere comprarse un turbante, y entramos en una pequeña tienda. En un rincón, como rellenando el último hueco, hay un hombre copiando el Corán. Seguimos por una amplísima avenida, de unos cincuenta metros de ancho. Hay dos hileras de acacias que separan una franja central de dos laterales, por lo que se puede caminar sin temor a ser atropellado por alguno de los escasos coches que circulan.
 |
 |
 |
| Hay niños por todas partes. |
Las casas son de barro, y tienen una gran armonía de dimensiones y formas. Con cautela y respeto nos asomamos al patio de una. Todo es barro, paredes gruesas, arcos, sombra fresca. Hay un horno, grande como el de una tahona, y un muro divisorio, tras el que se asoma la dueña. La saludamos.
 |
| Llegamos a la tumba de los Askias, construida en 1485. |
Rodeando la mezquita, hay muchas piedras clavadas en el suelo. Señalan viejas tumbas. Tanto la mezquita como la tumba tienen mucho que ver con andaluces emigrados a esta curva del Níger en el siglo XV, entre los que se encontraba un granadino llamado Es Saheli.
Regresamos hacia el hotel. He perdido mi sombrero de paja, y hace un sol de justicia. Llevo el libro de notas cabalgando sobre mi cabeza. Temo volver a desmoronarme, pero logro superar el apuro. Entro en una modesta librería para comprar papel de dibujo, pero no hay. Tienen en cambio mucho material soviético: libros, periódicos y pósters. Parece un montaje propagandístico. El dueño me dice que no es comunista, tiene todo aquello porque se lo dejan a buen precio.
Ya en el hotel nos encontramos con el sueco y su hijo, un mozo de dieciocho años, que está aprendiendo a viajar por África. Pido agua, pero está tan fría, que decido mezclarla con el repuesto que me queda en el bidoncito. Descubro con horror que lo que estaba bebiendo hasta ahora no sólo tiene el color del desierto, sino que empieza a espesarse. Me bebo el agua fría, y me deshago de mi repuesto.
Son las doce y media. En el vestíbulo del hotel Atlantide hacemos tiempo. Maricarmen está sentada en un extremo del tresillo, dormitando. En el otro extremo está Pepe con el sueco. Ambos con su cerveza, desgranan una discusión sobre los problemas sociales en países como Malí. El sueco es hombre práctico. Quiere hacer su trabajo, y que le dejen en paz con sus ganancias. Está muy contento en África, mientras no haya un estado social que le reclame su parte para construir la sociedad. Sálvese quien pueda. Pepe en cambio no admite tanto egoísmo, pero le resulta imposible enderezar el colmillo de un hombre que lleva treinta años pensando lo mismo. Afortunadamente, la discusión se desarrolla mansamente y de la misma forma que se toman la cerveza, a pequeños sorbos.
Llega la hora de almorzar, y empezamos sin esperar al Explorador, que aparece cuando ya hemos terminado, rodeado de chiquillos y con una marca en el cuello, consecuencia de una pelea. El camarero aparta a los chiquillos, para que no molesten al Explorador. Es un hombre de categoría. No sé cuándo ni porqué se establecen aquí las categorías, pero una vez establecidas, quedan muy claras y todos las respetan. Almuerza cuatro huevos fritos y cuatro dedos de chorizo grueso como una pierna, que sobrevive de nuestras provisiones del desierto.
Luego vuelve a salir, y cuando regresa ya se ha deshecho del coche verde. A las seis nos disponemos a salir dirección Mopti, la segunda ciudad del país. Un viaje de seiscientos kilómetros, que realizamos en su mayor parte de noche. A la puerta del hotel cargamos los coches. Yo voy a ir en el naranja, con José. En el blanco irán Pepe y Maricarmen, y en el gris el Explorador con Rafa.
La aglomeración de chiquillos es inevitable. Es vano querer que se alejen, de modo que procuramos acomodar nuestros equipajes como podemos. Continuamente nos piden un regalito, una galleta, un bolígrafo, cualquier cosa. Cuando termino de meter mis cosas en el maletero, cierro la tapa. En ese momento estallan grandes alaridos, y me doy cuenta con horror de que uno de los mirones ha dejado un dedo dentro del maletero, y yo se lo he pillado. El griterío aumenta, mientras yo me desespero tratando de abrir. No acierto a empuñar debidamente la llave, y tengo que hacer un supremo llamamiento a la serenidad para actuar con rapidez. Al fin abro, y el coro de mirones me grita que regale algo a la víctima, como reparación por el mal que le he causado. Aturdido, cierro nuevamente la tapa, y oigo nuevos aullidos. Veo que el dedo de otro niño ha ocupado el sitio del anterior. Caigo en la cuenta de la estratagema, y prorrumpo en una sonora carcajada, que contagia a todos los espectadores.
Nos encontramos en la ribera del río Níger, que hemos de cruzar en una barcaza. Por aquí lo debió atravesar Heinrich Barth a mediados del siglo XIX, cuando entró en Gao como primer visitante europeo conocido. Gao, aún sin el halo de leyenda de Tombuctú, se ha considerado como digna hermana de la misteriosa ciudad del desierto.
Contemplo el Níger, todo largas líneas, todo grandes superficies, todo grandes manchas de color, ahora nacarado y enigmático. Es un río insalubre, pero hay mucha gente bañándose en sus riberas. El capitán de la barcaza es un pirata, según el Explorador, con quien una vez tuvo un altercado.
 |
| El paso del río se hace sin novedad. De
izquierda a derecha: José, José Ramón, Pepe, el Explorador y Maricarmen. |
En la otra orilla echamos gasolina. Son las siete de la tarde. Por primera vez desde hace mucho tiempo, rodamos por asfalto. Pero dura poco, y el firme vuelve a ser de tierra. A derecha e izquierda se ven extrañas palmeras que, bien miradas, resultan dragos. Son muy espinosos, y se parecen poco a los soberbios y copudos ejemplares de Canarias.
Pronto cae la noche. Nuestro coche tiene la batería muy baja, y los faros apenas alumbran. José se mete en el polvo del coche gris. Vamos a más de cien kilómetros por hora, y temo que, de un momento a otro, podamos tragarnos a nuestro predecesor. Le llamo al orden, pero no me hace caso y continúa con su loca cabalgada a ciegas, borracho de entusiasmo. Me quedo callado y un poco encogido. En la siguiente parada aprovecho para comentar al Explorador mis inquietudes. Él se ríe, y le dice a José que no se pegue tanto.
(Nota del "editor": tenía que conducir lo suficientemente pegado al coche de mi hermano para poder ver sus luces traseras, ya que si me alejaba, sólo veía polvo, lo cual era mucho más peligroso. Se lo expliqué varias veces a mi tío, pero creo que no me entendió. No estaba "borracho de entusiasmo", sino concentrado y con los cinco sentidos en la conducción. Yo propuse, para evitar ese riesgo innecesario, pararnos en la cuneta, dormir ahí, y continuar al día siguiente. Pero nadie estuvo de acuerdo, ya que todos querían dormir en el hotel de Mopti.)
La razón de la parada es que el coche blanco no nos sigue, ha tenido un pinchazo. El Explorador vuelve atrás para ayudarle. Además tiene problemas eléctricos, y arranca con dificultad.
Nos detenemos en un puesto de control. Uno de los gendarmes, al tiempo que examina nuestra documentación, nos enseña a saludar en Bambara, y se ríe de nuestra forma de pronunciar. Llegamos a Hombori, que según los carteles dista doscientos cuarenta y cinco kilómetros de Gao. Nos detenemos junto a la carretera a tomar un café con leche. Aunque hay algunas casas de barro, no puedo saber cual de ellas es el bar, que consiste en una mesa de madera muy larga en la cual nos sentamos. Una mujer nos sirve Nescafé con leche condensada. Calienta el agua en una hoguerita. El negocio no está libre de competencia que, en la misma mesa, trata de vendernos un vasito de té.
Toda esta zona es pantanosa, tal y como nos confirman las ranas. Por el ruido que hacen, se diría que las hay a millones. Un apoteosis de concierto, una sinfonía en la que, de principio a fin, suenan todas las notas, todos los compases, todos los acordes. Jamás había oído nada semejante. A pesar de la diabólica algarabía, me parece apreciar un alternativo sube y baja en el tono, que me hace pensar si todo este caos no tendrá una misteriosa disciplina, como el latido de un corazón gigantesco.
El Explorador nos informa de que, en la zona donde nos encontramos hay unas impresionantes montañas a las que acuden alpinistas de todo el mundo. Pero la noche es oscura, y yo no veo nada. Seguimos viaje. Ahora voy con el Explorador, y Rafa con José, que a nadie cede el puesto. Vienen a remolque, ya sin ninguna luz.
Una lechuza gigante se levanta de la carretera en vuelo diagonal. Luego vemos cruzar un erizo, demasiado lento para sobrevivir. El Explorador comienza a sentir sueño, y me pide que le cante algo. En eso estamos, cuando a duras penas logramos esquivar unos carros, que circulan por mitad de la carretera y sin luces. Son tres, tirados por burros y tripulados por sendos africanos absolutamente dormidos, que habían dejado a los animales el gobierno del vehículo. Ignorando éstos, como es sabido, dónde tienen la derecha, bastante hacen con seguir avanzando, permitiéndose zigzagüeos de vez en cuando. El Explorador, repuesto del susto, se baja del coche como una exhalación. Desde mi posición privilegiada de espectador, veo tres figuras corriendo como alma que lleva el diablo por la llanura africana, perseguidas por el Explorador, que no cesa de rugir. Cuando vuelve al coche, ríe.
Llegamos a Mopti a las cinco de la mañana con el coche naranja a remolque del gris, y el blanco arrancando a empujones. Nos alojamos en el hotel Kanaga, espléndido. Abunda el arbolado y los macizos de flores. La decoración es bellísima. La arquitectura es de estilo sudanés. Me entretengo contemplando las esculturas de madera que adornan el vestíbulo, e inmediatamente se presenta el dueño de la tienda.
El Explorador llega a un acuerdo con el jefe de la recepción para que no le cobre la tarifa plena, teniendo en cuenta la hora a la que llegamos.
22. MOPTI, LA VENECIA AFRICANA
Mopti es una ciudad fluvial. Se encuentra a orillas del río Bani, afluente del Níger. Con cierta exageración, algunos la llaman la Venecia Africana. Tiene un puerto, que no dejaremos de visitar. El hotel Kanaga está separado del río por una avenida flanqueada de grandes árboles. Una bonita avenida que invita a pasear y dejar que la mente retoce a su gusto. Pero no hay que confiarse, a pesar de su aspecto apacible no deja de ser una carretera, y los coches pasan rápido.
Del lado interior de la carretera, hay varios edificios de opulenta arquitectura. Además de nuestro hotel, hay un banco y varios organismos públicos. También una farmacia, en la que pido vitamina C, pero no tienen. En Mopti no hay edificios altos.
En el río se ven muchos bañistas. Los hombres están desnudos. Las mujeres se bañan aparte, y no llevan nada de cintura para arriba. Todos se enjabonan concienzudamente. También hay sitio para lavar los coches. Sus dueños los bajan hasta la misma orilla, meten un par de ruedas en el agua, y los lavan como si de un familiar impedido se tratara.
Nos embarcamos en una piragua, y cruzamos un brazo de río para desembarcar delante del bar Bozo, donde pedimos una bebidas. Un vendedor de bisutería ha desplegado sus existencias en nuestra mesa. Es de una amabilidad exquisita, y sabe ofrecer sin agobiar. Regresamos a tierra para almorzar en el restaurante Nuit de Chine. De sobremesa, evocamos las penalidades vividas días atrás. Recordamos el viento del desierto. Le comento al Explorador que Yaya lo llamaba "genú". El Explorador se ríe. "Genú" son los espíritus malignos de la noche. Seguro que Yaya estaba temblando de miedo.
 |
 |
| Por la tarde volvemos a embarcarnos para hacer una excursión en piragua. |
El puerto rebosa vida. El viento tibio nos trae aromas de heces fecales. Cientos de mujeres lavan su ropa en el río, y la tienden a secar en el suelo.
 |
| Pasamos el puerto y navegamos río arriba. |
Se ven muchas elegantes embarcaciones hechas con madera de baobab, con dos proas levantadas. Hay una brisa suave y ardiente a la vez. Algunas piraguas transportan cerámica. Vasijas de color ocre y unos curiosos ladrillos mal cocidos. Muy rojos por fuera, y grises por dentro. Otras transportan pescado o leña.
En la ribera hay un par de gasolineras sobre grandes flotadores. Un poco más allá, los grandes barcos del río, que van y vienen con pasajeros y mercancías. Son grises y tienen varios pisos. Se ven peces puestos a secar, y sal procedente de Taoudeni, a ochocientos kilómetros al norte de Tombuctú. Es decir, el fin del mundo.
Una docena de pescadores, metidos en el agua hasta la cintura, ejercen su arte al copo. Cada uno lleva en la mano una pequeña red armada con un palo. Poco a poco van cerrando el cerco. A nuestra izquierda se abre una amplia dársena, con embarcaciones de muy buen porte, de cuarenta o cincuenta metros. Están atracadas borda con borda, con mucho orden, y decoradas con pinturas geométricas de luminosos colores. Las cubiertas están guarnecidas con bóvedas hechas de haces vegetales. Hay en tierra almacenes y tinglados. Y entre agua y tierra, astilleros.
Pepe se dispone a hacer una foto a las bañistas. Una de ellas prorrumpe en muecas horrorosas, extraviando ojos, y sacando la lengua. Los Sorcos viven en sus zéribas o cabañas de junco, y nunca se ausentan del puerto. Son los carpinteros de ribera, pescadores, etc. Los Somones son comerciantes y se aventuran al exterior para vender pescado o manufacturas.
Hay en cuanto contemplan los ojos un perfecto acorde del barro, el bálago y la madera de baobab. Hay en el ambiente una invitación a comunicarse con todo y con todos. Noto que la puerta del cosmos se ha hecho más grande, y siento que me abandona lo que de taciturno tiene mi carácter.
 |
| En la otra orilla está Kakolo Dagá, "el poblado de la entrada de la duna", hacia donde nos dirigimos. |
Atracamos en la orilla, suavemente inclinada. El pueblo, de barro, presenta ángulos y rincones encantadores. Las calles alternan con las pequeñas plazas, en una cadencia de aldea castellana. El corral está formado por gallinas pintas, grandes como pavos y elegantes como esculturas. Las mujeres muelen mijo en morteros de madera con un pisón que levantan y dejan caer incesantemente. Se trata de un palo de madera ancha en los extremos y adelgazada en el centro, por donde se coge.
La mezquita se ha construido sin plomada. Las que debieran ser sus verticales, guardan una ingenua perpendicularidad con el terreno, que está en declive. Las esquinas tienen torreones, y fachadas contrafuertes. En lo alto hay una hilera de ventanas cuadradas que deben dar una hermosa luz cenital al interior. Todo el contorno está rematado con agujas, y en uno de los lados del edificio emergen dos torres, que deben ser minaretes. Debajo de la línea de ventanas, hay otra que pudiéramos llamar de gárgolas, pero que no son otra cosa que estacas embutidas en el barro. Por su tamaño, esta mezquita podría ser una ermita pequeña. Se me antoja a medio camino entre una catedral de juguete y un castillo de arena. Como último y más simpático detalle, reparo en que cada torre está rematada por una varilla en la que se ensarta un huevo de avestruz. La fe islámica ha levantado esta mezquita, pero las creencias animistas ancestrales la han asegurado con sus amuletos, no sea que aquella sea insuficiente, y la mezquita se caiga.
Hago un dibujo de la mezquita, mientras los demás siguen adelante. Me rodean los chiquillos del pueblo. Los más bajitos traen taburetes para ver mejor, quitándome la vista del modelo y del dibujo. Cuando desisto de mi trabajo, oigo una algarabía. Veo un grupo de mujeres jóvenes y alborozadas, que se prueban telas en bruto sobre hermosísimos torsos desnudos.
Embarcamos nuevamente. Una conveniente distribución de la carga, un golpe de pértiga, y ya estamos a flote. Desde la orilla nos despiden los chiquillos del poblado. Lentas y solemnes, las pinazas se deslizan a remolque por el agua. Está anocheciendo. Una vez en tierra, voy con Rafa a dar una vuelta por la ciudad. Humanidad, vitalidad y olores, ahora no del todo malos.
Dos guapas mozas, muy oscuras de piel, nos hablan. Faltándonos el propósito, no sabemos lo que nos hubiera deparado nuestra buena ventura de haber dialogado con la tentación. Pero me halaga el incidente. De común acuerdo, dejamos correr la tentación y nos quedamos con el halago.
Vamos hacia la Gran Mezquita, bordeando ahora un afluente del río Bani. Sin dejar de ser barro y de poseer esa encantadora libertad de la arquitectura sudanesa, es un gran edificio. Lo rodeamos. La puerta principal hace esquina, y los fieles están entrando. Unos dejan ahí su calzado, otros se lo quitan y lo llevan en la mano. Nos descalzamos y entramos, sin saber qué hacer. Las paredes están encaladas. Recuerdo arcos de medio punto sobre hastíales muy elevados, y algunas nervaduras de color azul. Arrimamos la espalda a un grueso pilar cuadrado, y nos dejamos caer hasta sentarnos en el suelo. Muchos de los fieles adoptan esa actitud, que nos parece la mejor para pasar desapercibidos. Se nos acerca un caballero pulcramente vestido, con túnica marrón embotonada que me recuerda a una sotana.
- Vous êtes musulman?
Espera una respuesta, en actitud retadora.
- Nnnnno.
La respuesta sale entre dientes, tímida, como jugando en campo contrario.
- Allors???
Hace un gesto muy expresivo, volviendo adelante las palmas de ambas manos y empleando, sobre todo, un tono de profundísima reconvención. Un traductor simultáneo dice dentro de mí, para que lo entienda bien claro: "Entonces, ¿qué coño están ustedes haciendo aquí? Venga, ¡largo!"
Podíamos haber razonado. Y hasta habernos excusado. Pero optamos por deslizarnos simplemente hasta la puerta, en una de las más vergonzosas retiradas que recuerdo haber hecho en mi vida.
Nos reunimos con todos. Ya estamos otra vez en el restaurante Noche de China, donde vamos a cenar. El Explorador, en un papel cualquiera maltratado, está terminando de escribir, a no sé quién, una carta en francés. Hay una luz mortecina que proviene de una lámpara adosada a la pared y celada por un cestillo de rafia.
A nuestra mesa se ha sentado un hombre alto, esbelto, menos de treinta años. Es negro, Peul para más señas, y bien parecido. Ni sus dientes ni el blanco de sus ojos destacan, como era de esperar, porque también son oscuros. Es futbolista. Internacional del equipo de Malí, lo que debería convertirle en toda una personalidad. Sin embargo, ahí está, amable, correcto, discreto. Todo ello hace de él un grato comensal. Se interesa por los bidones en que llevamos la gasolina al desierto, que el Explorador tiene en venta.
Aquí aparecen personajes con aparente falta de justificación. Nadie debe preocuparse por ello. Creo que muchas de estas comparecencias obedecen a un deseo casi irracional de estar. Pero puestos a buscar explicaciones, este futbolista está con nosotros por las siguientes cosas: Para llevar a su destino la carta que el Explorador escribe; porque, como intermediario de no se sabe quién, le interesan los bidones; porque se va a ocupar mañana de la limpieza de la ropa que tenemos sucia. A estar razones que pudiéramos llamar "a priori", cabe añadir otras como las siguientes "a posteriori": comerse un bocadillo de leche condensada sacada del bote que hay en nuestra mesa; ir al mostrador a pagar la cuenta con el dinero que el Explorador le entrega; reconvenir al Explorador por el exceso de propina, mil francos CFA, que tiene a bien dejar.
Las cosas en África son así. Las gentes se reúnen o se evitan en último extremo, no por los intereses, sino por las simpatías. Si después de las simpatías vienen los intereses, bienvenidos. Lo mismo que nosotros, pero al revés.
23. DOGONES Y BAOBABS. UN PAÍS COMO UNA PIEL DE ELEFANTE
En algún lugar de mi casa hay una revista con un reportaje sobre los Dogón. Recuerdo haber leído que es un pueblo primitivo enclavado en algún país de África, pero no recuerdo cual. Cuando leí el reportaje, me sentí atraído por las fotos en color. Se veía un poblado de casas que parecían colmenas, todas iguales, envuelto en una atmósfera misteriosa que desdibujaba la lejanía, haciéndola más prometedora. En otra foto se veía un africano casi desnudo, alto y seco como un poste, plantado en lo alto de un declive, con algo en la mano, que tanto podía ser pica como lanza. La misma atmósfera de misterio. Creo recordar que el reportaje era de una holandesa, traje de chaqueta y botas de deporte, que también aparecía en las fotos. Envidié su suerte de vivir tan interesantes experiencias. Pues bien, resulta que los Dogón habitaban en Malí, cerca de Mopti, donde nos encontrábamos, y hoy vamos a visitarlos. Innecesario es decir que mi curiosidad ha dado paso a una excitación más que regular.
Estamos en el comedor del hotel Kanaga. Buffete libre para el desayuno, que despachamos a conciencia. Hay muchas cosas apetitosas: mangos naturales, jugos de varias frutas, cacao, mantequilla y mermelada de naranja entre otras cosas. El comedor está presidido por un mural que llena la pared opuesta a la entrada y, como ésta es amplia, el mural se ve desde que se llega al hotel. Está lleno de colorido, y el artista ha aprovechado los tragaluces que hay en la pared para convertirlos en cabañas Dogón, esas como colmenas, que no son viviendas, sino graneros. En varios lugares, campea la cruz de los Dogón. Se llama Kanga, como el hotel, y es símbolo y encarnación de muchas leyendas. El mural me parece bien emplazado y bien ejecutado. En el vestíbulo hay un grupo de suizos charlando. Nos ignoramos mutuamente.
Vamos a hacer la excursión en un Nissan Patrol que alguien ha prestado al Explorador. Cogemos una pista de tierra, que va recta por terreno llano y verde. Se ven palmeras y sobre todo frutales. Quizá porque África es muy grande, cuando presenta un aspecto lo hace en enormes cantidades. El paisaje que atravesamos se hace monótono a lo largo de varios kilómetros.
Aparecen zebúes, campesinos que picotean el suelo con una azada de mango curvo (aquí la tierra no se ara; se picotea en determinados puntos y luego se planta donde se ha picado) y, de cuando en cuando, baobabs.
Pasamos por Sevare, donde está la gendarmería, que le imprime carácter. Es un pueblo que no puede negar el pelaje castrense. Y, poco a poco, tímidamente, empiezan a aparecer unas cabañas, elevadas sobre calzos, que son las primeras muestras de los dogones. Están hechas de barro gris.
Nos adentramos por una pista poco apta para el tráfico. Como éste es escaso, nadie se ocupa de arreglarla. Los pequeños cauces que atravesamos, se salvan en badén. Pero no se piense que es una suave depresión de la carretera. Estos badenes son feroces, inmisericordes. El automóvil que pretende atravesarlo, se precipita por uno de sus cajeros y, si no sucumbe al golpe en el fondo, tiene que trepar penosamente por el opuesto. Aunque no haya a quién reclamar, a mí me parece que no hay derecho.
En un recodo el camino están detenidos los suizos, cuyo vehículo ha tenido una avería. Es un pequeño autocar, conducido por un africano. Esta vez nos ignoran un poco menos, y nosotros los ignoramos igual que antes. Pero no al chófer negro, conocido del Explorador, a quien proporciona una discreta ayuda; y con él, a los suizos.
Salvamos con facilidad una curva anunciada como muy problemática. Hasta ahora esa señal hacía que muchos, al llegar a ella, volvieran atrás. Debe haber algún mantenimiento, puesto que la curva se ha rectificado y la tomamos con facilidad. Se cruza en nuestro camino un gran pájaro de color azul ultramar. Nunca había visto en el reino animal nada con semejante color. A la orilla de un caudaloso río hacemos alto, tras salvarlo por una represa de poca altura. Es el río Bandiagará.
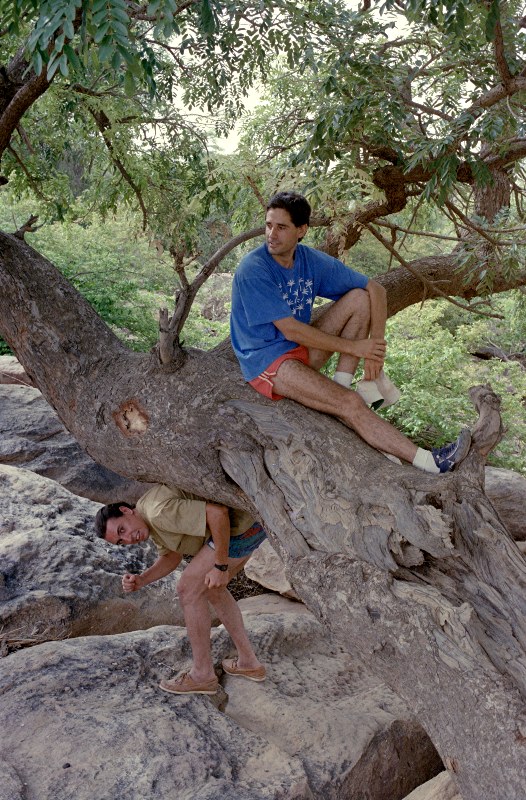 |
| Nos encaramamos en un árbol de ramas acogedoras, fáciles de trepar, y nos hacemos unas fotos. |
 |
| De izquierda a derecha: Rafa,
Maricarmen, José Ramón, Pepe y el Explorador. |
Aquí el olor a hierbas aromáticas es purísimo. En esas estamos, cuando vuelve a adelantarnos el vehículo de los suizos y nuevamente los ignoramos. Al contrario de las relaciones entre el blanco y el negro, o de las relaciones entre el negro y el negro, las relaciones entre blancos en África parten, mientras no se demuestre lo contrario, de una ignorancia mutua, un poco estúpida. Es algo distinto de la indiferencia de las grandes ciudades. Yo diría que es una ignorancia militante. Un inútil vestigio de antiguas jactancias coloniales. Seguimos nuestro camino.
Abundan cada vez más los baobabs. Tres mujeres jóvenes, alegres, sentadas a la sombra de uno de ellos, están tejiendo. Hay mujeres que llevan sobre la cabeza recipientes de calabaza amarilla, repletos de ropa para lavar. Hay hombres y mujeres que se doblan, con sus azadas de mango curvo, sobre los campos de cultivo y saludan con la mano cuando pasamos.
 |
| Ahora menudean pequeños núcleos Dogón de barro gris. |
La vegetación se va haciendo más rala y aparece el terreno desnudo, gris y sedimentario. El terreno es de una portentosa uniformidad. A despecho de algunas grietas, solo excepción que confirma la regla, el terreno es una costra contínua de material arcilloso. Sedimenta a ojos vistas, en una incesante alternancia de humedades y sequías, con su retracción y sus grietas, y de nuevas humedades que las rellenan. Todo ello, favorecido por una horizontalidad absoluta y una calidad de arcilla de enorme tenacidad, de la que ya tuve una muestra firmemente adherida a mis piernas.
Me parece que todo el territorio que hemos atravesado, incluido el desierto, es una costra de arcilla que cubre África como una gigantesca piel. Es sólo la superficie lo que varía y la que vemos, unas veces jugosa y húmeda, otras arenosa y rocosa. El fondo es siempre el mismo. Hemos viajado todo el tiempo sobre una gigantesca piel de elefante.
Nos vamos adentrando en el territorio de los Dogón, que son la etnia más primitiva de todo el país.
 |
| Desembocamos en una elevación
donde hay casas de barro, un poco más grandes que las hasta ahora
vistas. |
Un par de ellas son tiendas de souvenirs y ofrecen esculturas de madera muy hermosas. Otra es un bar, y en ella tomamos un refresco. Enseguida partimos caminando hacia la falla, que es el verdadero asentamiento de este pueblo. Nos acompaña Buba, un guía impuesto. También nos acompaña un chiquillo, no impuesto por nadie, que lleva la cantimplora del Explorador. Buba viste ropa negra, camisola suelta y pantalón de boca ancha. Todo ello con dibujos bordados en blanco, lo que le da cierto aire de charro mejicano. Por si fuera poco, lleva sombrero de ala muy ancha.
 |
| Atravesamos una llanura de piedra. |
 |
| Al pasar por una mezquita de barro, me detengo a hacer un apunte. Y otro apunte de un baobab. |
El baobab es un árbol rey, si bien hay que reconocer que tiene los pies de barro. He visto muchos baobabs caídos, como si sus raíces tuvieran dificultad para sustentarlos. He llegado a pensar si caerse un baobab es morir de muerte natural. Eso si, un baobab caído y muerto es una verdadera escultura. cuando está vivo, su follaje es sobrio y elegante. A mí me parece que cada una de sus ramas es un bellísimo arreglo floral. El baobab, me complazco en repetirlo, es un árbol rey.
A pesar del respeto que, se dice, profesa el africano al baobab, casi todos están torturados, maltrechos porque les arrancan tiras de corteza para hacer cuerdas con la fibra que contienen. El baobab responde a esa mutilación con nobleza, curvando su tronco con cicatrices que son nuevos adornos.
Pienso si el baobab será para los africanos como el toro de lidia para nosostros: objeto de admiración , amor y sadismo, todo ello en extraña mezcla.
Viendo que los otros no me esperan, aprieto el paso.
 |
| Apenas les he alcanzado, se abren ante nosotros las inmensas fauces de la falla de Bandiagará. |
Iniciamos el descenso en fila india, pisando las huellas del guía.
Aprovechando los accidentes de la pared se sigue un itinerario, no cabe llamarle senda, inesperadadmente practicable. Pero ¡ojo!, quien no conoce todos y cada uno de los pasos que hay que dar, correrá un serio peligro, pues aquí todos parecen imposibles, y sólo algunos son practicables. Hasta el Explorador, que parece sabérselas todas en África, acepta de buen grado la imposición del guía.
Penetramos en un pasadizo que queda entre dos losas enormes, sostenidas en equilibrio como dos naipes. Un rayo de luz se filtra entre las fisuras. Esto me recuerda los pasos secretos de las películas de Tarzán y debió ser, sin duda, un paso secreto que defendía el mundo de los dogones del exterior.
El pasadizo es anchuroso y fresco, como una gruta de vientre acogedor. Lo abandonamos con pesar, para salir a una explanada, cegadora de sol, desde la que se dominan varios poblados. El Explorador, muy en su papel, nos reúne en corrillo para darnos explicaciones.
- Esta falla estuvo habitada originariamente por los pigmeos. Luego vinieron los telem. Por último, en el siglo XIV llegaron los dogones. Nada indica que la convivencia no fuera pacífica. Pero los telem eran cazadores y los dogones agricultores. Y, como suele ocurrir en tales casos, éstos desplazaron a aquellos.
- Eso sí, - asevera el Explorador - pacíficamente.
Con ello nos devuelve la tranquilidad.
 |
 |
| Los poblados de los dogones que hay en la falla, están construidos en las laderas del pie de monte. |
 |
| Llama poderosamente la atención tan incómodo asentamiento, disponiendo de grandes llanuras al fondo. |
 |
| No tienen otra explicación que un gran respeto a las tierras de cultivo. |
 |
| Desde el poblado dogón se observan las antiguas
casas de los telem. |
 |
| Las viviendas de los dogones, que como ya queda dicho, no son esas preciosas construcciones con sombrerito y aspecto de colmena, tienen aspecto más severo que éstas. Pero son también interesantes. Adoptan forma humanoide; cabeza, tronco y dos brazos, de los cuales uno habitan las mujeres y otro los hombres. |
También el conjunto del poblado, añade el Explorador, tiene forma humana, residiendo el jefe en una casa situada en la cabeza. Pero ésto, como no lo veo, no me lo creo.
Se prosigue el descenso hasta el fondo, donde no estamos mucho tiempo. El calor es excesivo.
 |
| Nuestro guía Buba y el chiquillo que nos
acompaña. |
 |
| Pepe con los graneros dogones de fondo. |
 |
| Nos sentamos en la explanada, a la sombra relativamente fresca de un árbol. |
En el acto, aparecen cuatro niños que nos dispensan una atención agobiante. Uno mayorcito quiere vendernos algo. Pero estamos a la defensiva y no me entero de qué se trata. Los otros, evidentemente, sólo desean el contaco con el hombre blanco y reclaman nuestra atención sin cesar. Les debe parecer un encuentro muy emocionante.
Maricarmen, indignada, protesta sin cesar. Pero hay que pensar que estamos en su país y que hemos venido a visitarles.
Van armados de tirachinas de horquilla de madera, gomas de neumático y una badana para encajar el proyectil. Exactamente iguales a los que yo manejaba en mi infancia, lo que me obliga a considerar que la distancia es muy relativa.
 |
| Rafa posa ante una toguna, donde se reúnen
habitualmente los ancianos del poblado. |
Regresamos por el mismo camino y hallamos consuelo al atravesar de nuevo el pasadizo.
 |
| José trepa una roca. |
Ya arriba, desandamos camino por la llanura rocosa. Me quedo rezagado para volver a admirar la mezquita de barro y, cuando reemprendo el camino me cruzo con una mujer joven, de cara muy seria.
- Ça va? - digo al cruzarnos, como es costumbre. No me contesta, pero a mis espaldas masculla algo incomprensible a propósito de mi "ça va". Adivino un espíritu contestatario y siento el atractivo de una walkiria nergra que, sin que yo adivine contra qué, se rebela contra algo que sin duda merece rebeldía.
Almorzamos en la casa donde antes refrescamos. Primero tortilla francesa, difícilmente olvidable por lo maltratada, quemada y grasienta. La paso con un chorro de salsa soya. Luego nos compensan con un excelente asado en su propia salsa, con cebollitas tiernas, hierbas aromáticas y mijo. De postre, mangos cortados por el ecuador. Y luego café.
Hemos ganado por la mano a los suizos y nos hemos instalado junto a la ventana de celosía. Ellos dentro.
Estamos asediados por los vendedores. Una docena invade nuestra estancia. Otros menos afortunados compiten desde la calle, poniéndose de puntillas para introducir la mano con su oferta a través de la celosía. El Explorador compra una figurilla de bronce. A mí el bronce maliano no me gusta. Son figurillas tan escuálidas que parecen de alambre. Me recuerdan hormigas. Prefiero el arte de madera, aunque no compro nada.
Terminada la comida se retiran los vendedores. No así las moscas, que siguen entrando por la ventana.
 |
| En una infame butaca con asiento de plástico, mientras los demás tratamos de encontrar postura en las nuestras, el Explorador y Pepe, a despecho de las moscas, duermen como benditos. |
Terminada la siesta regresamos, pues mañana hemos de madrugar para ir a Bamako.
Hemos guardado las botellas de agua que hemos consumido, pues ha dicho el Explorador que los dogones las aprecian mucho.
- Una botella de agua es para ellos una cantimplora.
Las vamos echando por la ventanilla cuando vemos algún grupo de niños, que quedan atrás peleando por el trofeo.
Y me pregunto, tragándome la amargura, qué sentirán estos niños al conseguir una botella de plástico vacía. ¿Sentirán gratitud hacia la deidad benéfica que acaba de obsequiarles?
24. BAMAKO
23 de julio. Nos levantamos a las cuatro y media. Hoy vamos a Bamako, capital de Mali. De ahí volaremos a nuestros puntos de residencia. Los peninsulares, vía Argel, a Madrid. Yo a Dakar, de ahí a Las Palmas y, finalmente, a Tenerife.
Nos traen la ropa que se llevaron hace un par de días para lavar.
Nuestro grupo ha engrosado. Dedicados a navegar por el Níger en una Zodiac, hemos encontrado a dos chicos de Bilbao, que vienen acompañados de un mono. Van a dejar aquí su embarcación y se vienen a Bamako con nosotros.
Josu es bajito, de cabeza voluminosa y facciones pequeñas. Habla con cierta suavidad que, sin ser característica, es frecuente entre los vascos. Chema es pelirrojo de tez blanca, totalmente llagada por el sol. No parece importarle.
El mono escapó de la cazuela por poco. Como los antiguos cautivos, fue salvado mediante un rescate. A decir verdad, es el primer y único mono que he visto en África. Y provoca en los africanos la curiosidad y la risa, más que a nosotros.
La carretera empieza de tierra. Luego es de asfalto, pero resulta peor. Para no rompernos la crisma en los baches, circulamos por el arcén. Pero hemos de hacerlo con cuidado, pues de repente se esfuma y, con un volantazo, hemos de volver al asfalto.
Toda la carretera va en terraplén, que se levanta un par de metros sobre el terreno. El campo es llano como la superficie de un lago y, cuando llueve, se vuelve un lago de verdad. Por eso la carretera va en terraplén.
A la derecha dejamos un pequeño parque de maquinaria: dos buldózer y una docena de camiones. No es mucho, pero es la mayor concentración que he visto desde que desembarcamos en Melilla.
 |
| El campo es verde y se suceden los frutales formando verdaderos bosques. |
Menudean los baobab, así como unos montones de barro de varios metros de altura, que no son otra cosa que termiteros; por alguna razón, aunque están abandonados, nadie se molesta en demolerlos.
Hace un buen rato que rodamos viendo todas estas cosas, cuando nos damos cuenta de que vamos solos, por lo que el Explorador da la vuelta. Y nos encontramos con José que ha pinchado y con Pepe que ha parado para ayudarle. Aprovechamos para afianzar con una goma la chapa de la matrícula del coche blanco.
Poco después llegamos a Tene, que es como un mercado desplegado a ambos lados de la carretera. Dejamos el coche bajo un árbol, casi todo tronco, en el que anidan los más variados pájaros, desde los pequeños como gorriones, a los grandes como cigüeñas, todos en paz y armonía. Llevamos a arreglar la rueda pinchada.
El Explorador está irritable; maldice porque se ha manchado el pantalón de grasa, pero yo creo que no es por eso. Debe haber algo que le preocupa, aunque no diga nada.
De Tene a San no hay más que 41 km. Pero suficientes para un nuevo pinchazo, ahora del coche blanco que lleva Pepe. El naranja que lleva José se niega a arrancar. A grandes males, grandes remedios. Lo remolcaremos con el gris, aunque el remolque resulta peligroso cada vez que una manada de vacas cruza la carretera y hay que frenar.
A 111 km de San está Bla, que pasamos de largo.
Entre Bla y Ségou hay 88 km y en el camino atravesamos el río Bani. La carretera se estrecha considerablemente y se eleva 10 metros para salvar el cauce. Ségou, antigua capital de Malí, está a orillas del Níger, y en un restaurante libanés nos detenemos para almorzar. El Explorador telefonea a Bamako para arreglar los vuelos de regreso a España.
Con ayuda de los bilbaínos intentamos poner en marcha el coche averiado, pero todo es en vano, de modo que se plantea la posibilidad de abandonarlo, y esa puede que sea la preocupación del Explorador.
A las dos y media reanudamos la marcha. Ya hemos dejado atrás esa infame carretera, con sus arcenes descarnados y sus infinitos baches. Ahora rodamos cómodamente por asfalto y una apacible digestión redondea nuestro bienestar.
El Níger corre a nuestra derecha a 200 metros. De vez en cuando se ve un baobab caído, muerto y como mereciendo unas honras fúnebres. Es admirable la riqueza de estas tierras llanas: mijo, maíz, sorgo, frutales. Parece que solo hay que extender la mano y recoger la riqueza. Es un país que, a pesar de ello, es de los más pobres del área.
Las tierras son del municipio, que las reparte cada año, lo que resulta un sistema gloriosamente social. Pero la realidad viene a desmentir la gloria, toda vez que ciertas familias, mediante pago, cuya legitimidad estaría por ver, van consolidando su derecho año tras año.
Se ven cigüeñas negras.
La carretera empieza a describir curvas, como si se tratara de una subida, pero no se sube a ningún sitio.
Hace rato que los nubarrones se han venido acumulando desde occidente. Empieza a llover y el agua entra por la ventanilla cuyo cristal no puede subir, estropeado el mecanismo desde el desierto. Es vano que el Explorador desmonte el mando con una sola mano y me lo de para limpiar el polvo acumulado.
Escampa y la llanura parece aún más exuberante. Nos detenemos a estirar las piernas. Me adentro en la campiña que a pesar de su buen aspecto no está cultivada. Huele a mango. A lo lejos, de manera sorda, se oye tronar. Estamos entre dos tormentas, una que ha descargado y se aleja por el oeste y otra que amenaza por el sur.
Hemos hecho ya los 110 km que separan Ségou de Fana. Solo falta 125 hasta Bamako, capital de Malí.
Fana no pasa de ser una aldea. Aquí nació Sabú Diabaté, cuya historia nos cuenta el Explorador.
Promovió una empresa para explotar el algodón. Hizo la correspondiente campaña de mentalización entre los agricultores. Repartió semillas, vigiló los cultivos, recogió las cosechas pagando a cada uno lo suyo y, como es lógico, prosperó. En pocos años se decía que había conseguido ser el hombre más rico del país. El gobierno vio el negocio, nacionalizó la empresa y la hundió en dos años. Sabú Diabaté emigró a Europa y no es fácil que vuelva a poner en marcha su empresa a pesar de que el gobierno se lo ha pedido.
El fenómeno no es aislado. Hay una compañía canadiense instalando una red de telefonía que cubrirá el país. Entretanto, las comunicaciones telefónicas son más que problemáticas. Los franceses, durante la época colonial, tendieron las redes con sus postes e hilos. Pero desde la independencia, si un poste se cae, lo más probable es que quede caído por mucho tiempo. Es un bajísimo nivel tecnológico el que impide al país despegar.
Hay cooperación organizada en muchos países. Hay misiones técnicas de Alemania Federal, de Italia, de la URSS, de Francia... Cada una de ellas dedicada a una especialidad, que parece ser el mejor sistema de proceder. Los italianos, por ejemplo, se dedican a la perforación de pozos.
España no tiene este tipo de misiones en África y es, a mi modo de ver, una sugestión que encaja como un guante con nuestra situación de paro juvenil.
En Fana queda en custodia el coche naranja, que se niega a caminar, por lo que seguimos adelante con el coche blanco y el coche gris.
Es en Fana donde recuerdo que la llave de mi casa estaba con la ropa que di a lavar. Abro la maleta del coche, palpo los bolsillos del chándal que va en ella y compruebo consternado que la llave ha desaparecido. Cuando llegue a Tenerife tendré que empezar a buscar un cerrajero. Procuro olvidar el incidente, pensando que basta a cada día su propio afán.
Seguimos hacia Bamako y es ahora cuando estalla la lluvia monzónica con toda su fuerza. Las nubes se desploman materialmente sobre el techo de nuestros coches.
Faltan 40 km para llegar cuando escampa y el aire vuelve a ser caliente. Pero no dura la tregua y torna la lluvia con mayor fuerza. Como si hubiera cobrado aliento.
Pasamos por una aldea cuya mezquita blanqueada llama nuestra atención, ya que el color de todas es el color del barro.
En el campo se ven una especie de setas, que no son otra cosa que las llamadas "dames coiffées". El agua de lluvia arrastra la tierra salvo una columnita protegida por una piedra plana, a modo de paraguas, que permanece sustentando la piedra.
Poco a poco ha ido desapareciendo la vegetación. Dejamos a la izquierda unas colinas de naturaleza arcillosa. Sigue la llanura. De cuando en cuando se ven formaciones de erosión eólica, como la ciudad encantada de Cuenca. Nuevas colinas más importantes se delinean en el horizonte.
Estamos llegando a Bamako y la lluvia arrecia.
Para entrar en Bamako tomamos una ruta que se desvía a la derecha. Esta era la única entrada durante la época colonial, pero ahora hay un moderno puente. No obstante lo evitamos para esquivar aglomeraciones, pues es la hora de salir del trabajo.
Bamako tiene un millón de habitantes.
Cruzamos el Níger por el puente antiguo, que se asienta sobre un caos de lápidas de pizarra, entre las que se filtra el río dividido en mil brazos. Hay cerca una central eléctrica.
Con este diluvio es durísimo conducir por calles zigzagueantes, llenas de socavones y que, a pesar de habernos apartado de las peores, no dejan de ser populosas. El Explorador emplea todas sus tretas y Pepe, conduciendo el coche blando, le sigue como buenamente puede.
Ha remitido la lluvia cuando llegamos al Grand Hotel, donde buscamos protección en tromba.
Pensando que será bastante, cogemos una habitación doble con supletoria para José, el Explorador y yo, ya que los otros volarán esta noche a Argel. Los bilbaínos van a alojarse con los salesianos.
Sin ninguna prisa procedemos a ducharnos y asearnos, holgazaneando a nuestro antojo. Paso un buen rato en la terraza de la habitación admirando el torrente de agua que sigue cayendo. Luego recorro el hotel.
La puerta de entrada está flanqueada por dos magníficas esculturas de madera de más de dos metros de altura. Son de un hombre y una mujer, cargados de otras muchas figurillas humanas. Cuando al fin la lluvia cede, salimos a dar un paseo. Son las siete.
Nos sentamos en el bar Le
Berry
a tomar unas bebidas e inmediatamente nos rodean los
vendedores. Luego nos dirigimos a la patisserie-snack Sabbage donde,
además de
comernos unos dulces, pasamos frío por culpa de un aire acondicionado
demasiado fuerte. Más tarde vamos al restaurante Central para hacer una
verdadera cena de despedida.
Regresamos al hotel para recoger las maletas. Cargamos el coche blanco hasta los topes, con seis personas y los equipajes y partimos hacia el aeropuerto. Hay que arrancar empujando, pero ya a nadie le importa.
En el interior del coche, a grito pelado, cantamos "pobre de mí", pensando que se acaba la fiesta. Pero no tardaremos en salir de nuestro error ya que el resto del viaje va a ser un continuado esfuerzo por salir de África; no lo conseguiremos tan fácilmente.
La salida del avión está prevista para la media noche y ya los viajeros de hoy tienen su billete en el bolsillo. Pero como primera medida, nos anuncian un retraso de cuatro horas, lo que corta nuestra euforia en seco.
Las dependencias del aeropuerto son modestas. Una sala de entrada, de techo alto, comunica con otra más pequeña en la que se facturan los equipajes. En el piso alto, asomando en balcón a la sala de entrada, está el restaurante.
El ambiente es como el de un mercado, pero con un aire acondicionado que nos hace tirirar. La gente se hacina en los asientos, en el suelo o en las escaleras. Nosotros también. Aquí no es cuestión de gustos, sino de posibilidades.
La luz se apaga y enseguida vuelve. Ya no tenemos frío. Al contrario, el calor húmedo va en aumento.
A las once, el Explorador se dirige a las oficinas de facturación para sacar las tarjetas de embarque, pues con tanta gente teme algún contratiempo. En las oficinas al Explorador, al hombre blanco, no parecen dispensarle ninguna atención especial. Si acaso, al contrario.
Vuelve a irse la luz y vuelve a encenderse. Se conoce que es corriente alterna. Mientras hay luz, escribo en una mesa del restaurante. Cuando se va, me abanico con el libro y, si puedo, doy una cabezada sobre la misma mesa. Antes de llegar las cuatro acaba nuestra espera. Una peregrinación de ochenta y tantas personas que van a La Meca para las que no se ha previsto más avión que el ordinario, va a echar por tierra nuestros planes. Los tres viajeros de hoy se quedan en tierra.
Volvemos al hotel y cogemos una habitación más.
25. UN DÍA DE PROPINA
Salimos Pepe y yo a dar una vuelta y nos cruzamos con el Explorador, que pasa con su coche. Se detiene para recogernos, pero hay un guardia que no está conforme con la maniobra y nos hace parar. Pide los pasaportes y la documentación del coche. Luego nos hace aparcar y obliga a bajar al conductor. Acompañado por él, para que no se escape sin duda, va a buscar refuerzos. No tardan en volver, pero ahora el guardia varón ha sido sustituido por una señorita con sonrisa de collar de perlas y uniforme azul celeste de policía municipal.
Ambos suben al coche, ella atrás sonriendo, y el
Explorador al volante
blasfemando. Después de una breve negociación acuerdan el precio
de la multa y se despiden afectuosamente. En vista de la situación,
continuamos nuestro paseo andando y nos encontramos con Maricarmen,
José y Rafa.
En cualquier acera hay instalado un puesto a base de mesa corrida, mujer que calienta leche en un extremo y unos botes de té y Nescafé. A veces también, unos trozos de carne asada. Con los puestos alternan las estaciones de servicio más humildes que cabe imaginar: una banqueta sin respaldo con cuatro o cinco botellas con gasolina.
Pero la mercancía que más llama mi atención son los machos de oveja, que se venden por doquier. Unos grandes almacenes ofrecen como premio gordo por la compra de algo, veinte machos de oveja. Algunos de ellos se exhiben en el escaparate.
Por todas partes zumban los ciclomotores. Es una civilización del ciclomotor, como antes lo fue de la bicicleta y, andando el tiempo, lo será del automóvil. Hay también coches, claro, y compiten con los ciclomotores en un tráfico absolutamente caótico. Pero no se oyen bocinas tocadas con irritación. Los peatones pasan por donde buenamente pueden.
 |
| Paseamos por las calles de Bamako. |
Hay un bullicio asombroso que no puede clasificarse de febril actividad, pues parece carecer de propósito. Más bien es una muestra de vitalidad, que se extiende por doquier. Tengo la impresión de que todas las calles están igualmente concurridas y de que en todas es fiesta.
Tres ciegos, apoyada la mano de cada uno en el hombro del anterior y la del primero en el de una mujer, pasan ante nosotros entonando una melopea. Aquí la ceguera es una desgracia muy considerada, nadie se niega a socorrer al ciego. En cambio cojos y mancos, cualquiera que sea su grado, carecen de privilegios, como ya tuvimos ocasión de comprobar en Gao.
 |
| Para hacer tiempo, nos sentamos en Le Berry. |
Un corpulento africano vestido con una túnica azulada y una gorra de plato donde se lee "night club", toma cerveza pausadamente. De cuando en cuando se le acercan muchachas atractivas y charlan brevemente. Una muy bonita, cabello peinado en mil trenzas que terminan en otras tantas conchas blancas, departe con un rubio displicente. Otra merodea entre la clientela y, frecuentemente, se acerca a la verja para charlar con un chiquillo de ocho o diez años, que se le parece mucho y la observa desde fuera del recinto.
Sentados en la terraza dejamos que el tiempo transcurra mirando sin ver. Ya con cansancio, saturados.
Frente a nosotros hay un establecimiento de belleza, Votre Beauté, en cuyo escaparate hay anuncios de cosméticos y peinados, todo ello valiéndose de fotografías de modelos blancas.
Los vendedores que nos rodean entorpecen la visión normal. Diríase que son los barrotes de una reja y todo hay que mirarlo a través de ellos. Paulatinamente nos hemos ido habituando, afortunadamente. Pasan horas y horas al acecho, esperando captar una mirada del turista. Una vez captada, la absorben con ansia, la succionan como un espagueti y, si el turista no anda listo, le sorben a él con la mirada. Es entonces cuando se prestan a manipularle de palabra u obra, unas veces haciendo señas, otras dejando la mercancía ante él y alejándose con estudiada indiferencia. El objetivo es que el turista sienta un deseo alienante de comprar algo que no le hace falta. A pesar de tanta oferta, las ventas distan mucho de ser numerosas. Y es lógico que así sea, cuando la mitad de la gente trata de vender cosas a la otra mitad.
Es medio día y el muecín llama a la oración. Hoy es viernes y miles y miles de hombres descalzos, arrodillados en sus esterillas, oran en plena calle alrededor de la gran mezquita en la que ya no cabe un alma.
 |
| Cuando la oración termina, se ven ríos de hombres que se retiran, con sus esterillas en la mano. Es como la salida de un estadio en día de fútbol. |
 |
| Nos reunimos con el Explorador y vamos a almorzar al Sabbage. |
Dedicamos la tarde a visitar el mercado de artesanía, donde huele a cuero y donde Maricarmen se compra unos bonitos zapatos por 3.000 Francos CFA.
La caída de la tarde nos sorprende en otro mercado, el de alimentación, que se recoge a esa hora. La calle queda extraordinariamente sucia.
A la hora de cenar, nueva despedida, puesto que la de ayer resultó no serlo. Vamos a un restaurante italiano y nos acomodamos en el jardín. El calor húmedo es peor que el de anoche y mis pies están acribillados a picaduras de mosquitos. Para ahuyentarlos hay unos braserillos donde arden lentamente mechas aromáticas. Dan mucho humo pero no sirven de nada.
Nos dirigimos a la camarera chapurreando francés y ella se excusa porque apenas lo entiende. Resulta que es cubana.
Después de la cena se revisa el coche blanco (mera formalidad), que apenas tiene luz. Procuramos animarnos, cantando otra vez el "pobre de mí", pero esta vez con menos determinación.
De nuevo estamos en el aeropuerto, que no nos resulta más confortable que anoche. Y otra vez las improvisaciones y las largas esperas. Mi avión, que debiera aterrizar a las nueve, llega tan tarde que no hay posibilidad alguna de coger el enlace para Las Palmas. Hoy me toca a mí quedarme en tierra. A la una, en cambio, embarcan los demás, que ya no van vía Argel, sino vía Dakar.
Es admirable la diligencia que el Explorador muestra por solucionar todos nuestros problemas, pero me repito una y otra vez que aquí hay algo que falla. Los tres que quedamos, con el cansancio en nuestros rostros, regresamos a Bamako. Tengo la impresión de que nunca voy a escapar de esta ciudad.
No nos dirigimos al Grand Hotel, pues procede hacer algunas economías. Vamos a un hotel donde el Explorador previamente había alquilado una habitación. Tiene dos nombres, a elegir: hotel Dakan o Les Jardins de Niarela. Se trata de una habitación limpia y cómoda, pero sin lujos. Habitación caballeros, trato familiar.
Nos despertamos tras un sueño reparador, dispuestos a disfrutar de otro día de propina. El Explorador saca de su baúl de hierro una botella de Chinchón y un par de reproducciones de pintura española. Son obsequios previstos para la dueña del establecimiento, puesto que prevista estaba la estancia. Ella le había encargado pintura de El Greco, pero ha traído Las Meninas y el Guernica, que para un verdadero hombre de acción, tanto monta.
Desayunamos en el jardín interior, bajo un cobertizo cónico, muy africano. El desayuno lo sirve una chica mona, un poco altanera. El día está fresco y amenaza lluvia.
Haciendo cábalas sobre el viaje de vuelta, resulta que hay un tren que va de Bamako a Dakar, pero tarda 36 horas, lo que para un europeo debe ser una dura prueba. José acaricia la idea de hacer ese viaje y su hermano, que quiere que se curta, no le desanima.
José, dispuesto a curtirse, empieza a apuntar en un papel arrugado un vocabulario francés con el que cree que podrá defenderse solo.
- ¿Cómo se dice comer?
- ¿Cómo se dice comprar?
Y, tras un rato de reflexión:
- ¿Cómo se dice cuántos kilómetros faltan?
Para almorzar vamos al Bistrop, restaurante dirigido por un francés, racista acérrimo, lo que no impide que los negros elegantes sean su mejor clientela. Por las noches organiza conciertos de jazz.
Allí nos encontramos con dos conocidos del Explorador: un siciliano llamado Pino a quien todos llaman Eric y un médico catalán que trabaja para la OMS. Mientras saboreo un plato de "capitaine chof chof", se habla de muchas cosas del país, de las que voy tomando notas.
Por cierto, el "capitaine chof chof", aunque demasiado picante, es un plato delicioso. El "capitaine" es un pescado del Níger, que goza de justísima fama.
Con la presa de Manantalí se van a inundar cuarenta mil hectáreas de terreno boscoso. Un tal Peter Klein está buscando al Explorador para sacar la madera que se perderá, pero el Explorador no quiere saber nada de él porque dice que todo lo que toca Peter acaba mal.
Los rusos tienen en Malí la concesión de las minas de oro que expira este año, y seguramente pasará a manos de los americanos. El problema del saneamiento de Bamako está resuelto. Las aguas se cloran regularmente. Hay una red maestra de saneamiento y muchos pozos negros. Se rumorea que el nuevo ministro de finanzas va a subir los aranceles de importación del tres al veintiocho por ciento. De ser así, el negocio de importar coches se resentirá.
Nos despedimos de nuestros comensales y pido excusas por haber estado abstraído tomando notas.
A las cuatro y media vamos a las oficinas de Air Afrique y conseguimos un pasaje para Dakar. Sin confirmar, por supuesto.
Me encuentro cada vez más desalentado y no creo que un pasaje así me permita viajar. Y es que todo parece salir mal. El Explorador me conforta, me da consejos complementarios y me presta algún dinero, ya que me he quedado sin blanca. Además me hace un planito de Dakar, indicándome los lugares que merece la pena visitar. Me recomienda el museo etnográfico del IFAN y la isla de Gorée, donde los traficantes de esclavos embarcaban su mercancía.
Al fin, haciendo vanos mis temores, me embarco hacia Dakar. Son las ocho y media de la tarde y aquí estoy instalado en un Boeing 727 de Air Afrique, próximo a despegar.
El avión está repleto de africanos, hermosos y hermosamente vestidos. Las mujeres con trajes de fantasía, vaporosos siempre y de vivísimos colores, y con extraordinarios peinados. Los hombres visten más sobriamente, pero también con elegancia. Los europeos somos media docena escasa. Yo voy ataviado con la única ropa que me queda, un chándal azul, no muy limpio, y unos tenis.
Despegamos a las nueve menos cinco, sólo veinte minutos después de lo anunciado. Llegamos tras un vuelo de hora y cuarto.
Respiro hondo y me dispongo a afrontar lo que venga. Por primera vez me encuentro solo en África, escaso de recursos y en posesión de un francés mucho menos que regular, pero sé que hay una reserva en mi corazón capaz de suministrarme el valor que haga falta.
26. DAKAR
En el mostrador de tránsito oigo algo que atrae gratamente mi atención: el nombre de Las Palmas. Sospecho que hay compatriotas y me aventuro a preguntar en español.
Raúl encabeza un grupo de viajeros y responde a mi pregunta. Me pide mi pasaje y, desde ese momento, uno mi suerte a su grupo. La gestión de mi billete, de mi alojamiento y de mi transporte en tierra quedan en sus manos. Desde ese momento contraigo con Raúl una deuda de gratitud, pues me devuelve la tranquilidad. Muchos acontecimientos adversos, muchos más de los esperados, han generado en mí un instinto de desconfianza y un estado de sobresalto, del que me veo súbitamente descargado.
Raúl pretende que Air Afrique nos aloje en el hotel Teranga, que es el mejor de Dakar. Pero nos van a alojar en el hotel Su-Nu-Gal. Raúl manifiesta sentirse agraviado y decide buscarse la vida por su cuenta. A mí me parece que Raúl exagera y más cuando compruebo que el Du-Nu-Gal es muy satisfactorio. Finalmente abandona el grupo, siendo yo el único blanco que queda en él. En ausencia de Raúl, lleva la voz cantante una dama muy locuaz, a la que trato con cautela, llamándola madame. Me considero un poco intruso, pese a la gentileza con que me han recibido.
El hotel Su-Nu-Gal está en un amplio parque, constituido por muchos edificios aislados de dos plantas, en los que están las habitaciones de los huéspedes. Todo sugiere paz y comodidad.
Con el espíritu tranquilo, recién duchado, el aire acondicionado a tope y las mosquiteras cerradas, me dispongo a dormir como un bendito en la magnífica habitación doble que me han adjudicado. A pesar de la gratitud que siento por Raúl, su actitud de protesta era buscar tres pies al gato. Cierro los ojos haciendo planes para la llegada a Tenerife. Se oyen a lo lejos las sirenas de los barcos.
Lo que se me ofrece al despertar es la cara placentera de África. Desayuno en una terraza cubierta, junto a la piscina. Son las once. Hay un bañista sumergido que de vez en cuando hace un largo.
Desde aquí se ve el edificio de la dirección, con cubierta piramidal de bálago, carpintería de aluminio y aire acondicionado. Nada desentona, todo es confortable. Se ven cocoteros cargados de fruto y no mucho más, porque la embocadura de la terraza es recogida. Pero se adivina amplitud y comodidad. Esto es África, si, pero convenientemente domesticada.
Como el hotel está en las afueras, cojo un taxi para visitar la ciudad. Me dirijo a la Place de l'Indépendance, punto de origen en el plano que me hizo el Explorador. La carretera discurre por la costa. En lo alto de un suave promontorio se ve un faro.
Ya en la plaza de la Independencia me dirijo al hotel Teranga por si Pepe, Maricarmen y Rafa estuvieran alojados en él. Es, en efecto, un soberbio hotel. Y, ciertamente, están alojados en él, pero han salido. Dejo una nota en el casillero de recepción y me encamino hacia el museo de IFAN.
La calle que sigo tiene hermosos edificios oficiales. A la izquierda dejo un palacio deslumbrante, de color blanco. Se halla en un espacioso parque, verde como una esmeralda, por el que pasean grullas en libertad. La guardia de la puerta principal lleva morrión, casaca y capa de un rojo muy llamativo. El pantalón es negro. Hay en ello un fuerte exotismo, pero también una dignidad y una elegancia que nada envidia a la pompa de los más fastuosos gobiernos de Europa. Creo que estoy ante el palacio presidencial.
En la acera de enfrente, la que queda a la derecha, hay también edificios importantes. Ante uno de ellos veo uniformes más modestos y voy a preguntar, para asegurarme de que mi camino es correcto.
Me dirijo a un mozo de uniforme azul y gorra de plato y le pregunto por el museo IFAN. Al principio no entiende, pero a fuerza de buena voluntad y amabilidad, se hace en él la luz y se dispone a explicarse. Sea que no ha sacado muy buena impresión de mi francés, sea que está convencido de que una imagen vale más que mil palabras, se explica gráficamente. Y marcialmente, moviendo los brazos al compás, enérgicamente, caminando sobre su propio terreno. Y canta al paso, haciéndome evocar la mili. Repentinamente se detiene e inicia la cuenta:
- Une - dice de palabra y levanta el dedo pulgar. Reanuda la marcha, repitiendo la actuación con energía redoblada.
- Deux - dice ahora desplegando el pulgar y el índice. Otra vez la misma operación y nuevo número:
- Trois.
No sigue más, porque tres son las calles que debo atravesar, de lo que me he hecho perfecto cargo. Al pasar la tercera debo torcer a la derecha y coger una avenida. Llegaré por ella a una plaza.
- C'est ici - termina. Ahí está el museo.
Le doy las más efusivas gracias. Aunque es inútil que trate de competir con él en efusión, hago lo que puedo. Efectivamente, pasada la tercera bocacalle, dejando atrás el gouvernement del Senegal, a la derecha, está la avenida Nelson Mandela, que sigo. A la izquierda queda un hospital. Y una guardería infantil llamada Chez Donald, en cuya portada campean, más antipáticos que simpáticos, los tres sobrinos de Donald.
Llego a la plaza anunciada donde, en efecto, está el museo. Se llama plaza de Soweto.
El museo tiene dos plantas, es de modestas dimensiones y depende del Institut Fondamental d'Afrique Noire. Resulta sencillamente delicioso. Predomina la talla de madera, pero también hay bronce maliano, pintura, piedra y hasta labores de rafia, de plumas y de muchos otros materiales. Hay estatuillas relacionadas con la fecundidad, con las cosechas, con la iniciación. Hay máscaras de Costa de Marfil, de Senegal, de Guinea, de Gambia. El ambiente está lleno de sugestiones.
Hago algunos dibujos y un propósito de volver, para pasar muchas horas haciendo muchos más. Salgo encantado de la visita, tanto que al regresar, viendo el uniforme azul de mi amable informante, siento que le debo algo. Me acerco reiterarle mi gratitud y, si llega el caso, a charlar un poco, aunque sea por señas.
Charlo con él y con su compañero.
- He hecho algunos dibujos - digo golpeando la tapa de mi libro de notas. Aparece otro compañero más que debe estar de servicio, pues lleva un fusil.
Hemos hecho un corrillo amistoso y me hallo encantado. Amistosamente me sugieren que vaya al palacio presidencial. Entiendo más sus gesto que sus palabras. Miro al reloj y me dispongo a declinar la invitación, amistosa pero firmemente. Sin embargo, insisten.
Algo en mi sensibilidad me dice que debo acceder. Me dejo conducir y me encuentro en el cuerpo de guardia. Ante mí, en una mesa, el jefe de los caparojas me pide mi libro sin apelación. Sin ningún pudor lo examina. Me pregunta por cada dibujo.
- Esto es un baobab... eso una mosquée..., eso unos graneros dogones, eso...
Así durante un rato en el que no admira, sino que exige cuentas. Al llegar al planito que me hizo el Explorador, su interés se redobla. Especialmente porque no lo entiende. Tampoco entiende el que he hecho yo con la situación detallada del museo. Tengo que dar explicaciones muy prolijas de cuáles son las calles centrales de Dakar. Hasta que desaparece su interés de la misma forma repentina que había aparecido.
No me da las gracias; no me presenta excusas; no me despide. Simplemente dejo de interesarle, como si me hubiera esfumado. Tanteando el terreno pregunto - C'est bon? - a lo cual nadie contesta. En medio de un humillante desinterés, me largo. No sin cierta aprensión, no sin mirar atrás de reojo, no sea que a esta gente tan rara le dé por aplicarme la ley de fugas.
Ya me lo decía el Explorador en términos genéricos:
- Con la policía, cuanto menos trates, mejor.
Me doy cuenta de la razón que le asistía. Así pues, a fin de eludir cualquier otro incidente, cojo un taxi y me vuelvo al hotel. No me moveré de sus alrededores hasta la hora del avión. Se me han quitado las ganas de ver más cosas.
La salida del avión estaba anunciada para las tres de la tarde, pero nos llegan noticias de que no saldrá hasta media noche.
Almuerzo con cargo a Air Afrique. Me sirven entremeses y un pescado con arroz y una salsa blanca muy picante.
- Excellent! - digo al camarero, que me informa de que el pescado se llama chof. Seguramente es el "capitaine chof chof" que tuve oportunidad de degustar en Bamako. El picante de la salsa proviene de unos granos de pimienta verdes y muy gruesos. Antes de descubrir su villanía los he tomado por alcaparras.
Al final pido café y un vaso de agua. El café, me informan es un extra: trescientos cincuenta francos CFA.
La tarde discurre llena de tedio. Paseo por el parque, veo la televisión y voy hasta la playa, donde meto los pies en el agua. Llama mi atención el comportamiento de los concurrentes, absolutamente respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué germen de destrucción hay en el hombre blanco, que todo lo contamina? Yo creo que es un puro, un simple, un miserable espíritu de jactancia: yo domino todo esto y, además, lo domino antes que tú.
Pasadas las ocho y media me siento a cenar. Estoy terminando cuando a la mesa próxima se sienta madame con dos hombres jóvenes. Me uno a ellos en un rato de charla que me resulta encantador. Madame y uno de los jóvenes son hermanos.
Tras un rato de sobremesa se retiran a su habitación y me invitan a entrar, lo que acepto de mil amores. Aunque acabamos de cenar, me invitan a pollo asado, que han traído de Malí y tienen en el suelo, envuelto en papel, cerca del aire acondicionado. Por no ser descortés, acepto participar de su sobrealimentación.
Madame se llama Madina. Uno de los chicos se llama Malamí. El nombre del otro no lo entiendo.
- Vous etes marrié? - me pregunta Madina. Digo que soy separado. Y Malamí me dice si me gustaría tener una mujer africana. Digo que sí, evocando las mujeres que he visto en este viaje. Quizá para animarme, me dice que puedo tener dos mujeres.
Miro a Madina, que se ha quitado los zapatos y, tumbada en la cama, termina de comer un muslo de pollo. Luego eructa. Está llena de amabilidad y se ríe como un cascabel. Me ha acogido y me ha proporcionado compañía cuando, ya al final del viaje, me he sentido demasiado solo. Pero reconozco que no es mi tipo.
A las once de la noche nos recoge el mismo microbús que nos trajo y salimos hacia el aeropuerto.
A las tres de la madrugada ya tengo mi tarjeta de embarque, pero insistentes rumores dicen que el avión no saldrá hasta las cuatro y media. A esa hora empieza el registro de equipajes, la comprobación de pasaportes y la declaración de divisas.
A las seis, inesperadamente, al otro lado de la barrera, veo a Pepe, Maricarmen y Rafa. Las rocambolescas combinaciones de Air Afrique han querido que volemos juntos a Las Palmas. El avión despega a las siete y cuarenta y cinco.
Son las diez y cuarto de la mañana cuando anuncian el aterrizaje... en Casablanca.
Reemprendemos viaje a las doce y tres cuartos y llegamos a Las Palmas a las dos de la tarde. Aquí me despido de mis compañeros, que van a seguir volando hacia Madrid mientras yo embarco en el jet foil para Tenerife.
Y es al llegar cuando me acuerdo de las llaves que perdí. No va a ser fácil encontrar un cerrajero ni un taxi que me ayude a buscarlo. Tengo que pactar una carrera mínima de dos mil pesetas para que uno de ellos se decida.
Tras innumerables pericias, en un taller de coches consigo un operario mañoso que me soluciona el problema.
Es al entrar en mi casa cuando todo el cansancio, todo el sueño acumulado, todas las penalidades pasadas, pesan de pronto sobre mis hombros. Solo quiero darme una ducha caliente y descansar.
Trato de encender el calentador pero la bombona de gas está vacía.
De pronto me viene a la memoria cierto criado que, saliendo para un famoso viaje, no cerró la llave de paso y yo, cuando creí cerrarla, lo que hice realmente fue abrirla. ¿Qué otra cosa pudo ser?
Lo tomo con humor y me río de la situación.
José Ramón Ortega Serrada.
Tenerife, agosto de 1987
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está
protegido
por la ley, que establece penas de prisión y/o multas, además
de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para
quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren
públicamente,
en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica,
o su transformación, intepretación o ejecució
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través
de cualquier medio, sin la perceptiva autorización.